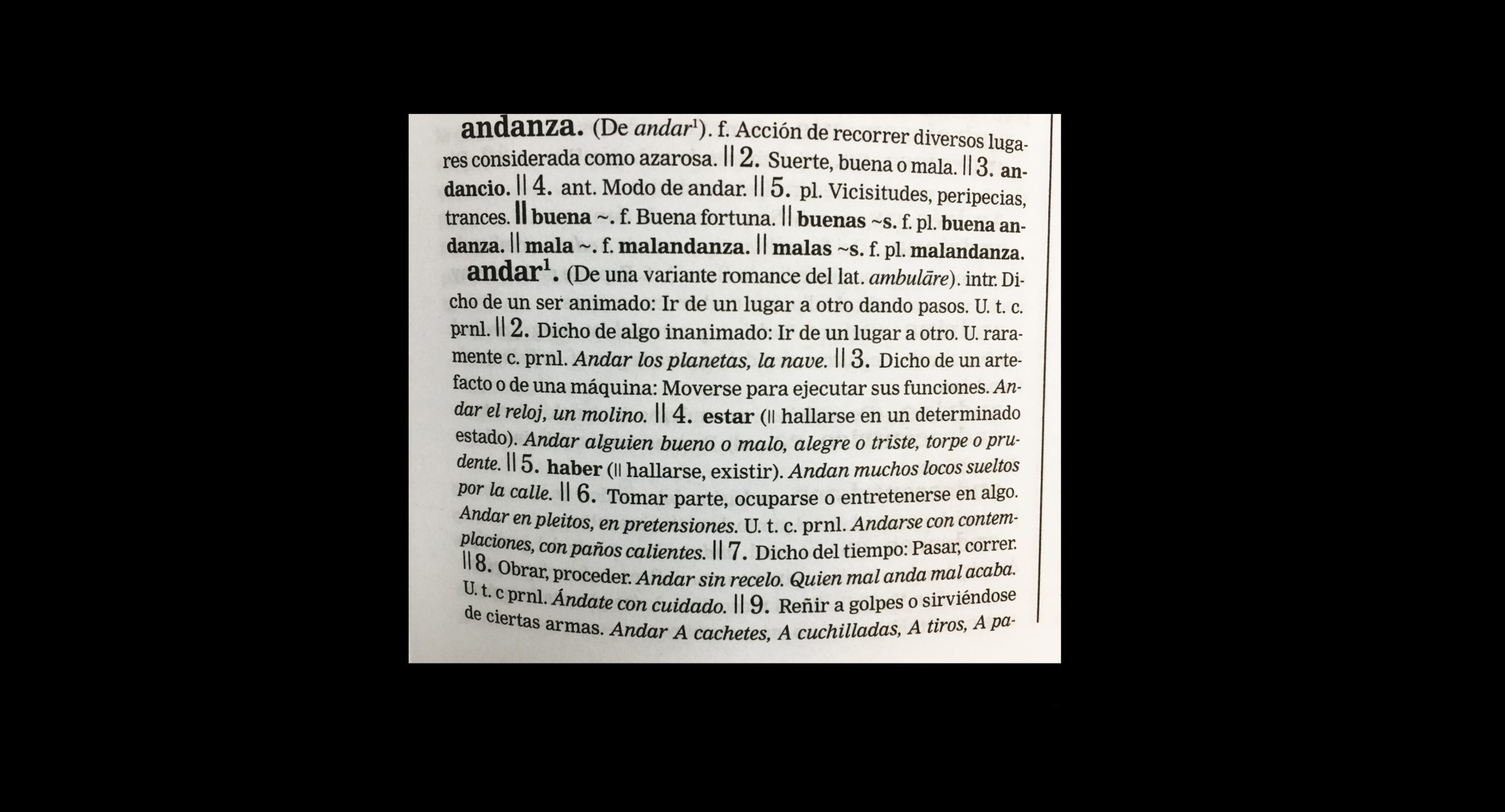Era la navidad de mis cinco años. Las familias argentinas que vivíamos fuera, faltos de abuelos y de primos, nos reuníamos a pasar las fiestas. La casa bullía de actividad con los preparativos de la cena. Entonces ocurrió. El dueño de casa se asomó a la ventana y gritó “ahí está, Papá Noel”. Todos los chicos dejamos lo que estábamos haciendo y corrimos a la ventana. Y ahí estaba. Montado en su trineo volador pasó rozando las copas de los árboles que rodeaban la casa. No sé qué vieron los demás, pero yo lo vi con claridad, y la imagen se me quedó grabada de forma indeleble. Con su barba blanca y su gorro rojo, surcando la noche de diciembre.
Tiempo después, había cumplido yo catorce años y habíamos regresado a la Argentina. La guerra de Malvinas nos había dejado un gran poso de dolor, pero al mismo tiempo había servido de catalizador para poner fin a la dictadura que había golpeado al país durante la segunda mitad de la década de los setenta y principios de la de los ochenta. Junto con la vuelta de la democracia, mi familia había podido empezar a planear su propio regreso. Y al poco tiempo de concretarlo llegó el Mundial de México 86. Una excelente ocasión para ser argentinos en Argentina.
Hubo un momento en ese Mundial que fue más que el Mundial. Más que todos los Mundiales. Si no hubiéramos sido campeones probablemente habría quedado opacado. Pero quizá fuimos campeones justamente por eso, porque el destino no podía permitirse opacar ese momento. Ya había pasado la mano de Dios por el terreno de juego, pero faltaba llegar aún el que años después sería votado como el mejor gol de la historia de los Mundiales. Corría el minuto cincuenta y cinco de la segunda parte cuando Maradona tomó la pelota en su propio campo y empezó a desparramar ingleses. Las primeras dos pisadas parecían presagiar lo que venía. El mundo hizo silencio cuando el diez agarró la pelota sin ninguna intención de soltarla hasta llegar a la red. Los que amamos el fútbol hemos visto muchas veces jugadas como esa. Ay, si lo hubiera conseguido. Ay, si la hubiera pasado un segundo antes. Ay, si le hubiera pegado un poquito más fuerte.
Si cualquiera de esas cosas hubieran ocurrido hubiera sido un momento histórico, un presente inolvidable que vulgarizaría cualquier pasado y cualquier futuro con el que se lo quisiera comparar. Y pasó. Y era en el Mundial. Y era contra los ingleses. A partir de tres cuartos de cancha para adelante Maradona se elevó del suelo. Era casi imposible entender lo que hacían sus piernas. Sólo su cintura parecía seguir el ritmo. Y sus brazos manoteando el aire en una danza sagrada. Y los ingleses cayendo alrededor mientras él dibujaba filigranas en la atmósfera, en la memoria del Azteca, en la noche de los tiempos. En la mente de muchos de nosotros algo se venció ese día, algo se destapó. Podía ser perfecto. Eso que parecía un ideal al que siempre había que aspirar pero que nunca nadie alcanzaría porque estaba más allá de las posibilidades de lo real, había ocurrido. Podía ser perfecto.
Y eso, que constituye una gran noticia para un chico de catorce años, representa también una enorme responsabilidad, porque si puede ser perfecto no hay ninguna excusa para conformarse con menos. Esas cosas no pasan, nos dicen. Pero sí que pasan, tenemos que responder los que estábamos frente al televisor ese día. Se puede lograr. Con ayuda de los dioses se puede lograr. Se puede hacer que sea perfecto. Años después, en la feria de antigüedades del barrio de San Telmo, me quedé charlando con un fotógrafo que estuvo en el estadio ese día. Guardaba el negativo de la foto que hizo en el momento en que la pelota se despegaba de los pies de Maradona para ir a parar a la red. Le compré una copia que ahora mismo está enmarcada en frente de la mesa desde la que escribo estas palabras. La tengo ahí para recordarme que, sea lo que sea aquello en lo que esté trabajando, siempre puede ser mejor. Con la ayuda de los dioses, incluso puede llegar a ser perfecto.
Ahora viene la parte en la que todos dirán cosas. Las vulgaridades de un mundo que no entiende de perfecciones, los debates acerca de si la droga o la camorra, las cínicas valoraciones de lo que es o no un buen ejemplo. Yo voy a estar muy lejos cuando todo eso ocurra. Porque al Diego yo lo vi flotando dos metros por encima de todos los demás jugadores, con barba blanca y gorro rojo, regalándome alegrías. Y no importa lo que pase de aquí en adelante, ni lo que quieran decirme, ni las historias que me cuenten. Como Papá Noel, Diego es para siempre.
es escritor. En 2020 publicó Ser rojo (Literatura Random House).