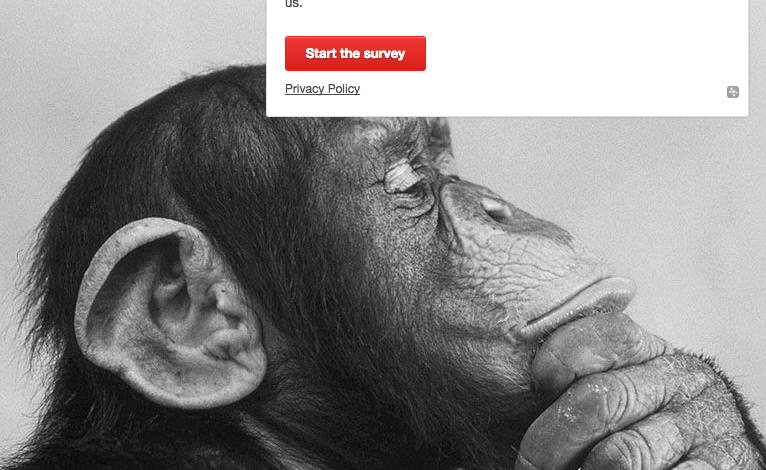1
“Los regalos deberían ser siempre inesperados. La costumbre de dar y recibir regalos en fechas señaladas siempre me ha parecido una ceremonia hipócrita”. Eso escribió Joseph Conrad en 1923, un año antes de morir, en un artículo titulado “Navidad en alta mar”. Recuerda allí el único “día de Navidad celebrado con la dádiva y aceptación de un regalo” de sus veinte años de vida en el mar, en los que aprendió lo que luego plasmaría en obras tan magníficas como Tifón, El negro del Narciso y El corazón de las tinieblas.
El episodio ocurrió en la Navidad de 1879. El clíper —una embarcación a vela típica del siglo XIX— en el que viajaba Conrad había zarpado 18 días antes desde Sidney y se hallaba en el océano Pacífico, a 51º de latitud sur, que es al sur de las islas Antípodas, es decir, al sur de casi todo. La tripulación avistó un velero. A partir de su número de matrícula y de las banderolas que desplegó (hablamos de una época anterior a las radiocomunicaciones), supieron que se trataba de un ballenero estadounidense llamado Alaska, que había partido dos años antes desde Nueva York, que ahora navegaba rumbo al este procedente de Honolulu y que sus hombres llevaban 215 días de travesía. Más de siete meses sin pisar tierra firme.
El capitán del clíper preguntó a Conrad si conservaba periódicos atrasados. Sí, llevaba algunos ejemplares del Herald, el Telegraph y el Bulletin de Sidney, más algunos diarios ingleses que le habían enviado por correo. El capitán se los pidió y los metió, junto con dos cajas de higos, en un barril, que fue lanzado al mar para que el Alaska lo recogiera.
“Jamás vi lanzar un bote con la energía y prontitud con que lo lanzó el ballenero en su desesperado vaivén —escribió Conrad—. Aquel ballenero yanqui no perdió un momento en recoger el regalo de Navidad que le ofrecía el clíper lanero inglés […] Supongo que este obsequio compensó un poco los doscientos quince días de riesgo y esfuerzo de aquellos hombres, lejos de los sonidos y las visiones del mundo habitado, como proscritos entregados, más allá de los confines de la vida humana, a una embrujada y solitaria penitencia”.
2
El elemento clave de la anécdota, que es fascinante, son los diarios viejos. El capitán se da cuenta de que puede dar a aquellos hombres un gusto no solo al cuerpo, después de meses sin probar bocado dulce, sino también al espíritu, y les manda noticias de semanas atrás que serían leídas (u oídas, ya que la mayoría de aquellos hombres debían ser analfabetos) con la mayor avidez.
Es inevitable pensar en la diferencia entre la vida en aquellos barcos y la moderna, en la que resulta prácticamente imposible escapar de las noticias. Están en todas partes, las llevamos en el bolsillo, nos salen al paso todo el tiempo. Y estar desinformado está mal visto. No me refiero a información sobre política o economía u otros ámbitos importantes para la vida ciudadana, sino de datos tan inocuos como que la modelo X es la novia del empresario Y, que una banda robó el banco Z, que está nevando en Minnesota (pero no sabemos qué pasa en el pueblo de al lado del nuestro) o que el teléfono increíblemente caro de esta temporada es, sin embargo, más barato que el del año que viene.
En muchas de las ocasiones en que alguien se convierte en tendencia en las redes sociales y miles de comentarios hablan de él —pero no explican qué le pasó, porque eso ya lo saben todos— yo no solo no sé qué le pasó sino que ni siquiera sé quién es la persona de la que hablan. Un amigo y yo solemos bromear acerca de lo felices que somos así, ignorantes de la existencia de ese ser humano, y procuramos mantenernos en esa condición. Misión imposible, desde luego, porque la información termina filtrándose en nuestras vidas como una radiación que ningún escudo puede detener.
3
Somos historias: las que contamos que vivimos o que viviremos, las que nos cuentan los demás, las que reproducimos después. No podemos ser sin historias. Los relatos hacen que cuaje el tejido social. Por eso los marineros del Alaska recibían el barril como si fuera maná: el contenido desconocido de ese barril era, en sí mismo, una historia. Que además, como parte de esa historia, hubiera muchas otras —las escritas en los diarios viejos— sin duda debe haber multiplicado su gozo.
Todavía la humanidad no ha inventado una máquina que invente historias, aunque va por ese camino. Sí existen muchas máquinas de difundir historias. La más formidable se llama televisión.
La novela satírica Ha vuelto, del alemán Timur Vermes, publicada en 2012, cuenta la aparición de Hitler en el Berlín actual, como si en vez de morir hubiera dado un salto temporal desde 1945 hasta ahora. Está narrada en primera persona por el propio dictador. Entre los innumerables cambios que encuentra, Hitler se maravilla de lo diferentes que son los televisores a los de su época, pero no puede entender que la transmisión consista en un cocinero picando verduras. “El Pueblo Alemán había recibido de la providencia el regalo de tan maravillosa, de tan grandiosa posibilidad de propaganda, y él lo desaprovechaba elaborando anillos de puerros”, se enfurece. Luego cambia de canal y pone un noticiero:
“Mientras el hombre estaba sentado a una mesa escritorio y daba una serie de noticias, pasaban constantemente por la pantalla bandas escritas: algunas llevaban números, otras, textos, como si lo que decía el locutor fuese en definitiva tan poco importante que se pudieran al mismo tiempo leer las bandas o al revés. El hecho indiscutible era que a quien quisiera abarcarlo todo le daba irremisiblemente un ataque de apoplejía […] Me agaché justo delante del aparato, intenté casi a la desesperada tapar con las manos ese indigno revoltijo de palabras para concentrarme en el contenido de lo que estaban diciendo, pero de continuo se entremetían nuevos despropósitos por entre casi todos los sitios imaginables de la pantalla. La hora del día, las cotizaciones en bolsa, el precio del dólar, la temperatura en los más apartados rincones del orbe terrestre, mientras la boca del locutor difundía, impasible, aspectos del acontecer mundial. Era como si a uno le llegaran las informaciones desde las profundidades de un manicomio”.
4
No solo a Hitler: le pasaría lo mismo a cualquier persona que se trasladara de pronto desde la década de 1940 a nuestros días. La vida moderna nos sobreestimula sin que lo advirtamos, nos ha convertido en máquinas de consumir datos inútiles. A veces algunas personas se hartan y sienten el impulso de tapar con las manos los revoltijos de palabras; están tan metidas en la vorágine que no se dan cuenta de que la forma más fácil de hacerlo es apagar el televisor y salir a andar por ahí.
Mientras escribo estas líneas, las redes sociales —las mismas que a veces nos abruman de sobreinformación— trae hasta mis ojos este poema de la española Gloria Fuertes:

Se me ocurre entonces que los medios y las redes sociales son como un mar embravecido. Quien está dentro tiene que bracear como loco para no hundirse, y eso le consume tanto esfuerzo que ni siquiera sabe bien dónde se encuentra, qué hay alrededor. Un plan mucho mejor es sentarse en la orilla, ver el mar desde la distancia y prestar atención a lo que arrastran las olas. Paladear el “ir llegando”. Un barril con higos y diarios viejos puede ser un tesoro: los mejores regalos son los inesperados.
(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.