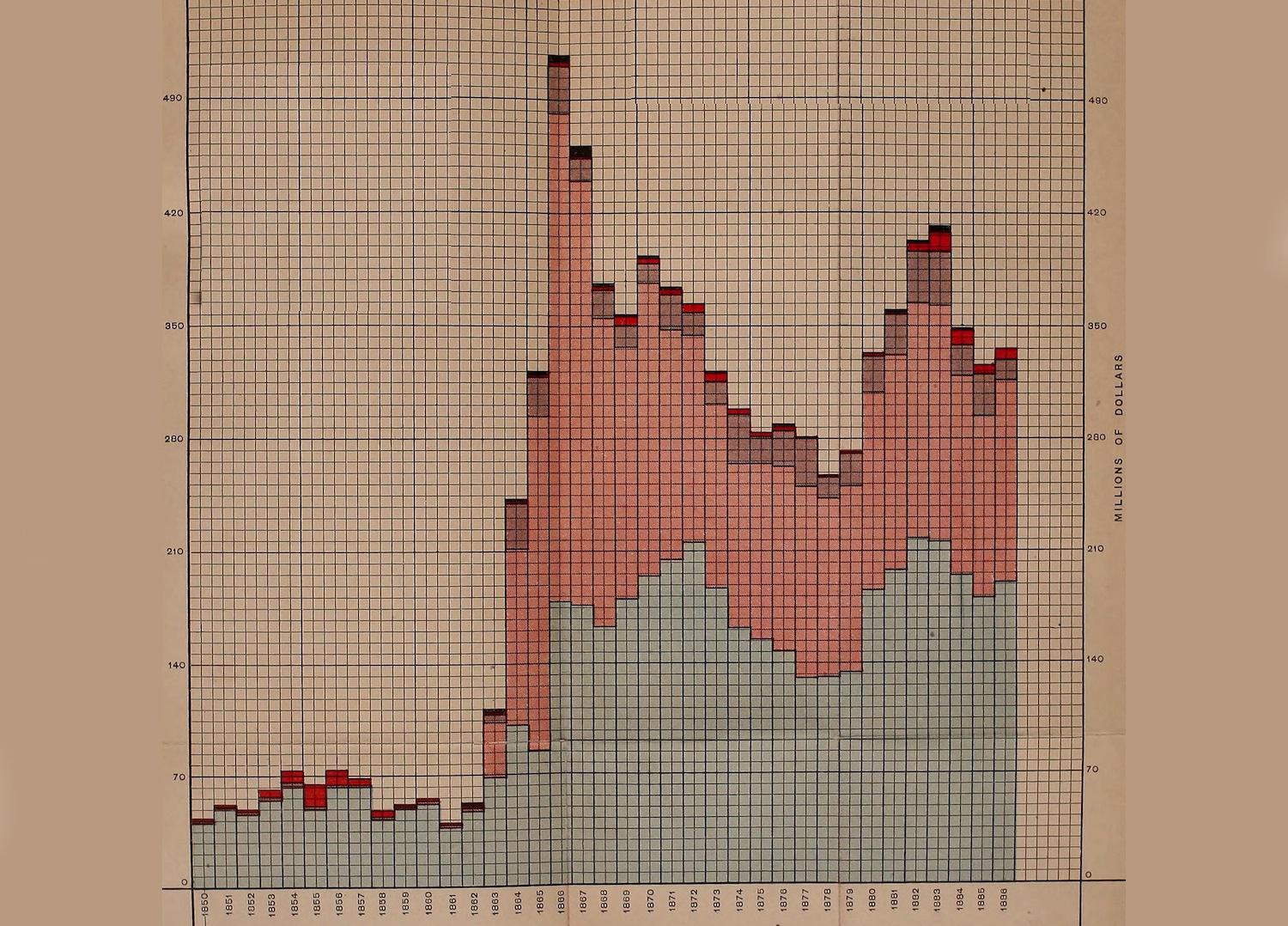Los periodistas somos gente rara (por muchas cosas). Una de nuestras rarezas es el concepto de “compañero”, que suele ser más amplio del habitual y que incluye a los compañeros de redacción, pero también a aquellos con los que compartimos presentaciones y horas de espera porque llevan los mismos temas. También a aquellos con los que tenemos relación constante para solicitar datos, aclarar información o gestionar entrevistas. Sí, las famosas fuentes de las que hablan las películas son también compañeros y, muchas veces, amigos.
Cuando nos conocimos, Ana Izquierdo pertenecía al departamento de Comunicación de Banc Sabadell y yo era redactora de Invertia, una web de economía y mercados. Me invitaba a sus ruedas de prensa y me enviaba comunicados y yo le pedía entrevistas con sus expertos, ayuda para entender los datos que publicaba su banco y análisis adicionales de lo que ocurría en la Bolsa. Nuestra relación no tenía por qué haber pasado de lo profesional, pero como tantas veces me ha ocurrido (como con Jaume, Donald, Belén, Rosa, María, Nico y tantos otros) lo profesional empezó a convertirse en personal y nuestros primeros whatsapp, serios y formales, dieron paso a cientos de mensajes que tenían poco o nada que ver con nuestro trabajo.
Ana murió un domingo. Me lo dijo una amiga, por WhatsApp. Me quedé hipnotizada mirando la pantalla, mientras sentía un escalofrío. A mi teléfono no podía decirle lo mucho que me dolía y ni siquiera me iba a escuchar cuando me lamentase de lo jodida que es la vida a veces, así que seguí leyendo una y otra vez la misma frase: “ha fallecido Ana”. Tuve que pasar la vista al menos una decena de veces para darme cuenta de lo que significaba, que no había vuelta atrás. Con 45 años, Ana había fallecido, la pantalla de mi teléfono no podía ser más clara.
Una vez recuperada del shock inicial, y pasada la jornada laboral del domingo, el lunes madrugué para ir al tanatorio, ese lugar en el que todos intentamos aliviar a los allegados un dolor que es en sí mismo insoportable. Allí di el pésame a la familia y me abracé a María, a Ana, a Eva, a Pilar, a Amparo, a la otra María. Seguramente también es sororidad: varias mujeres que se abrazan mientras piensan que el cáncer de mama se las podía haber llevado también a ellas.
Pero lo peor vino después. Llegué a casa y me senté en el sofá. En ese momento, no sé por qué, tuve la terrible idea de borrar el contacto de Ana de la memoria de mi teléfono. Total, no lo iba a necesitar nunca más. El dispositivo, burlón, me preguntó ¿está usted seguro de que desea borrar ese contacto? Pues claro que no quiero borrarlo –pensé- claro que prefiero no hacerlo. Y me fallaron las fuerzas por primera vez.
Mientras mi teléfono me preguntaba, me mostraba la foto del perfil de WhatsApp de Ana. Allí estaba ella, antes de que la enfermedad le robara media vida. Aún me sonreía pizpireta en su foto junto a un gran deportista. Ahí se me escapó la primera lágrima mientras recordaba que ni en los peores momentos había dejado de sonreír.
No sé si fue la foto, las lágrimas o acabar de despedir a alguien de mi generación, pero algo me llevó a cometer el segundo error: entrar en su perfil. Y ahí aparecieron nuestras conversaciones, todo lo que nos habíamos contado por WhatsApp en estos años.
Sentí un pinchazo (a estas alturas ya no podía parar de llorar) al ver la última de ellas, de hace unos meses. Preguntaba a Ana cómo estaba y ella me respondía que “tirando”. No me hizo falta ni un segundo para darme cuenta de que me había mentido, de que Ana ya sabía que su enfermedad no tenía solución. Deslicé el dedo índice hacia arriba y aparecieron mil conversaciones más, muchas durante la enfermedad. Emoticonos de corazones, sonrisas y bíceps de forzudos adornaban casi todas las frases. Supongo que ya entonces le faltaban las fuerzas para explicar que sabía que no saldría de esta.
Cuando mis lágrimas ya empezaban a formar un torrente, seguí subiendo por la pantalla (asco de tecnología que hace tan fácil recordar lo que no quieres recordar). Más conversaciones, estas de antes de la enfermedad, cuando yo era una periodista y Ana una de mis fuentes. “No te olvides de la rueda de prensa”, “te mando a fulanito a la Bolsa”, “cuenta con ello, no te preocupes”. Ana, tan trabajadora y predispuesta siempre. Incluso encontré nuestros mensajes más personales y divertidos, como cuando me decía “a ver si te echas un novio y dejas de pedirme cosas a las ocho de la tarde” o “dile a tu jefe que vaya ocurrencia”.
Leí y leí mientras lloraba, a ratos la risa y las lágrimas se mezclaban. A pesar de conocernos por trabajo, lo pasábamos bien. Pero, por culpa de esas conversaciones grabadas, recordé también los días que Ana salió tarde de trabajar por mi culpa (o la de mi jefe) “esto me va a llevar toda la tarde”, me decía, “un día voy a llegar a casa y mi marido va a haber hecho las maletas”, me comentaba en una frase llena de caritas amarillas riendo a carcajadas. Mi pantalla lo decía y yo sabía que eso había ocurrido. Cerré los ojos y recordé nítidamente cuándo se habían producido esas conversaciones. Momentos que había borrado de mi memoria y que ahora mi teléfono me obligaba a recuperar cuando apenas hacía unos minutos que había estrechado la mano de ese marido, ahora desconsolado, al que había robado unas horas que le correspondían.
Más arriba, otro mensaje, del día en que no pudo llevar a las niñas al colegio porque una rueda de prensa le obligaba a salir disparada. “Cada día ponen las convocatorias más pronto”(…) “un día me quitan la custodia”, y más caritas amarillas con lágrimas de la risa. Y yo recordaba perfectamente qué día había ocurrido eso, qué día esas niñas a las que acaba de ver desorientadas, sin entender qué había pasado, habían tenido que ir al colegio sin su madre.
Lo malo de WhatsApp es que todo queda escrito y, al menos a mí, leer me despierta la memoria. Admito que, aunque también las hubo, y muchas, no recuerdo ni una sola conversación de las que tuve con Ana por teléfono. Y, sin embargo, con una simple ojeada a la pantalla del teléfono, puedo reconstruir todo lo que había alrededor de nuestros mensajes.
Eso es lo malo, lo peor de WhatsApp es lo culpable que te sientes después. Ojalá pudiera dar marcha atrás en el tiempo para decir a Ana “no hace falta que lo hagas, vete a casa y mañana será otro día”, hoy aprovecha para pasar la tarde con tu marido antes de que se vuelva un viudo melancólico. Ojalá no hubiera mandado ese mensaje pidiendo una entrevista a primera hora de la mañana para que Ana pudiera haber llevado un día más al colegio a esas hijas que ahora lloran con la cabeza gacha, seguramente sin comprender que no volverán nunca más a ver a su madre.
Así que allí seguí, mirando la pantalla del teléfono, y maldiciendo lo difícil que era olvidar en tiempos de WhatsApp. Confieso que volví a intentar borrar el contacto una segunda vez y esta vez ni siquiera llegué a la preguntita burlona. Hace casi dos meses de aquel domingo en el que la pantalla de mi móvil me dio la noticia y todavía hoy me inquieto cuando busco algún nombre en la agenda porque sé que allí sigue Ana, su contacto, su foto y todas nuestras conversaciones.
No sé por qué dicen que los teléfonos son inteligentes. Si el mío lo fuera, lo habría borrado todo. Si mi teléfono fuera de verdad inteligente, eliminaría WhatsApp y me ayudaría a olvidar.
Ana Izquierdo falleció en Madrid el 9 de septiembre de 2018.
In memoriam.
Inés Calderon es periodista en La Sexta y El Economista.