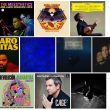Ser trending topic cumplidos los ochenta no suele ser una buena señal. Pero no era la salud, afortunadamente, lo que motivó que el nombre de José Sacristán acaparara miles de tweets. El veterano actor había concitado el rechazo de cierta izquierda por afirmar que la monarquía no está en cuestión en España y por mostrarse crítico con el papel de Podemos y su líder, el vicepresidente Pablo Iglesias.
Sacristán creció en una habitación con derecho a cocina en la que vivía toda su familia. Su padre, Venancio, que había estado en la cárcel por rojo, intentó disuadirlo por todos los medios de ser artista: él quería que cultivara ajos. Pero esa breva no cayó. Era ya muy mayor el hombre cuando asistió en El Pardo a la ceremonia en la que a su hijo le concedieron la medalla al mérito de las Bellas Artes. José Sacristán comentó entonces con el rey Juan Carlos que ese día, precisamente, se cumplían no sé cuántos años del encarcelamiento de su padre por el anterior inquilino de aquel palacio. Al saberlo, el rey se acercó hasta donde estaba sentado Venancio y, reclinándose ante él, le dio un abrazo. El viejo cumunista flipó, claro.
Lo contó el propio Sacristán hace unos años, en una estupenda entrevista con Manuel Jabois que consigue capturar en un puñado de respuestas la complejidad de una biografía y las vicisitudes de un país que es el nuestro. Cuando habla José Sacristán lo hace aquel muchacho cuya familia había sido desterrada de Chinchón y compartía un pisito en Madrid con otras dos. Habla el hombre que completó la mutación que tanto tiempo anhelamos para España: el tránsito, sin solución de continuidad, del patio de recreo de la cárcel al patio de butacas del teatro. El éxito de este país es, al cabo, el de un militante del antifranquismo cuyo hijo quiso ser John Wayne, y que vio inclinarse a un rey ante él.
Sacristán conquistó para España la frivolidad que disfrutaban los países en los que nos mirábamos y que su padre, marcado por la guerra, no era capaz de entender. Hoy, la frivolidad ha dejado de ser una conquista que permite poner en suspenso, por un rato, la seriedad de los días para convertirse en el estado natural de las cosas. Solo así se entienden las críticas de cierta izquierda, nutrida a menudo de individuos cuya trayectoria solo es comparable, en madurez o sofisticación, a la de un platelminto. Ninguna experiencia de fuste los ha habilitado para aprehender el matiz, que es la vida, y se manejan por el mundo con un manualito de sectarismo bajo el sobaco.
“Cierta izquierda”. Es la tercera vez que empleo el sintagma en este texto y son muchas más las que lo he escrito en la última década, con obstinación y ya con cierta fatiga. Y no me resigno a dejar de hacerlo, porque renunciar a ese adjetivo indeterminado, “cierta”, supondría una derrota personal imposible de asumir. “Cierta” es la tabla de salvación que nos ha permitido a algunos continuar reivindicando una izquierda, otra izquierda, cuya misma existencia está hoy en duda.
¿Qué papel puede jugar hoy una izquierda que se proclame a un tiempo liberal (y no populista), progresista (y no performativa) y materialista (y no identitaria)? Por supuesto, siempre contará con entusiastas defensores, pero eso no impide que haya dejado de ser el paradigma de su especie, del mismo modo que el rock and roll ha sido destronado de la música, por mucho que Sticky Fingers siga siendo el rey de nuestro Spotify. Estos dilemas me provocan algúndesasosiego y una cierta sensación de anomia. ¿En qué nos convertimos cuando todo en lo que creemos parece venirse abajo? ¿Se puede continuar siendo de izquierdas cuando no encontramos partidos de izquierdas que nos representen? ¿Y cuando la izquierda hegemónica ya no nos reconoce?
Recuerdo que hace unos años David Jiménez Torres me preguntó si pensaba que los debates sobre género y sexualidad que protagonizaban el momento universitario en Estados Unidos se reproducirían también en España. Con confianza marxiana le dije que sí, que probablemente esas expresiones culturales eran consecuencia de las relaciones económicas que dan forma a la estructura social y que, por ende, aquellas discusiones se replicarían en todo Occidente, también en España. Pero Marx ha desaparecido de las mesillas de noche de la nueva izquierda, y probablemente eso también tenga una explicación marxiana. El otro día abrí Twitter después de bastante tiempo, leí la expresión “generismo queer” y me sentí la millennial más vieja del mundo.
Otro marxiano contumaz, Félix Ovejero, publicó hace algún tiempo un libro escrito contra la izquierda desde la izquierda (La deriva reaccionaria de la izquierda, editado por Página Indómita). Entonces tuve ocasión de exponerle a Félix mi temor de que la crítica quizá no pudiera hacer nada para revertir la forma que había tomado la política en los últimos años y que la izquierda había abrazado con apasionamiento. Por supuesto, estas mismas observaciones pueden plantearse a la derecha ideológica, y si no me ocupo de ello es simplemente porque una tiende a emplearse en las cuestiones que siente cercanas. En todo caso, sugería que tal vez las políticas de la identidad no fueran solo una moda desviada que mereciera una reprimenda, un alejamiento circunstancial respecto del discurso materialista que en la izquierda debe ser esencia.
Tendemos a pensar que los valores y los debates que ellos originan son inmutables, en lugar de la expresión de la estructura social y las relaciones económicas de cada tiempo. Los valores y los debates de la izquierda actual no pueden ser los mismos que los de la Europa de la industrialización. Cuando asistimos hoy a debates identitarios que se replican a lo largo y ancho de los países occidentales cabe pensar que estamos ante algo distinto de un error histórico cometido por un partido determinado en un lugar concreto y susceptible de enmendarse. Tal vez tengamos que reconocer que estos debates y estos valores son “necesarios”, por decirlo otra vez con Marx, es decir, la simple expresión de la posmodernidad, de un mundo que ya no es industrial y en el que la aceleración del cambio tecnológico lo es también de la división del trabajo y de las identidades que proveen las formas en que vivimos y nos ocupamos.
La conclusión de este razonamiento solo puede ser fatalista: “Las cosas son así porque no pueden ser de otra manera”. Sin embargo, el alma liberal todavía se revuelve contra el determinismo. Al fin y al cabo, si de verdad creyéramos que no cabe acción individual capaz de influir en la historia, renunciaríamos por completo a la participación pública: no escribiríamos ni tomaríamos partido político ni apoyaríamos unas candidaturas en lugar de otras. No, nos negamos a aceptar que las cosas no puedan ser de otra manera, y eso es tanto como afirmar la propia libertad.
Así que las preguntas siguen siendo pertinentes: ¿Cabe otra izquierda? ¿Y cabemos nosotros en ella? Mientras tecleo esta lamentación engolada, narcisista y burguesa, a mi lado, mi suegra plancha. Hace 20 años que no vota a la izquierda.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.