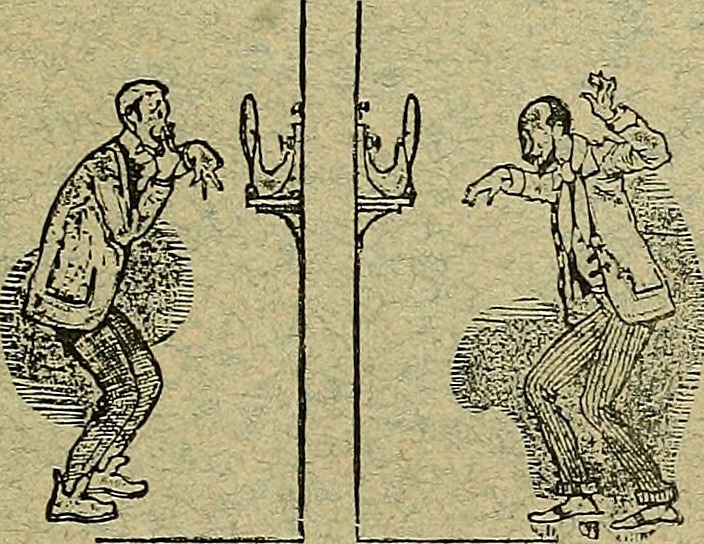Felizmente reeditados en un solo volumen, los diálogos radiofónicos que el escritor Osvaldo Ferrari mantuvo con un Jorge Luis Borges ya octogenario a mitad de los años 80 son una fiesta para el lector que tenga a bien acercarse a ellos. Y es que se diría que Borges no muere nunca, aunque yo prefiero esperar a que pasen un par de generaciones antes de estar seguro; muchos de los que seguimos leyéndolo llegamos a coincidir con él en este mundo y fuimos informados por los suplementos culturales acerca de su grandeza. Ya veremos; o lo verán otros.
En cualquier caso, el poeta argentino relata aquí –lo hace más de una vez– una anécdota impagable, relacionada con uno de sus más memorables cuentos: El Aleph. Recordemos que su narrador empieza por evocar la “candente mañana de febrero” en la que murió Beatriz Viterbo, mujer amada con la que nunca tuvo amores, antes de explicar el fenómeno extraordinario con el que se topó en un sótano de la calle Garay de Buenos Aires. ¡El Aleph! Fuente secreta de inspiración de Carlos Argentino Daneri, primo hermano de la fallecida y poeta aficionado, el Aleph se esconde en el sótano de la casa familiar, a punto ya de ser demolida. Daneri lo describe como “uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos”; también como “el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos”. Cuando el narrador baja a verlo, se dice incapaz de explicarlo. Pero no es verdad, ya que logra hablar de él con un lirismo elocuente; invito al lector a repasar esos párrafos en el texto original.
Pues bien, Borges señala a Ferrari que la construcción del relato exigía que el narrador fuese alguien conmovido, emocionado, para que así su visión del Aleph resultase creíble y cupiera incluso la posibilidad de la alucinación; el punto de vista del hombre emotivo es, dicho sea de paso, el mismo que Hitchcock adopta de manera explícita, conforme a un razonamiento parecido, en Vertigo. Subraya también Borges que siguió el consejo de H. G. Wells, quien explicaba que si un relato contiene un hecho fantástico no hay sitio ya en él para ningún otro; de ahí que las circunstancias que rodean la peripecia del narrador de este cuento –que resulta llamarse Borges, aunque tardemos en saberlo– sean “baladíes y triviales”. El Aleph resulta creíble porque aparece rodeado de “cosas posibles”, y la prueba de ello, dice Borges, es que “cuando yo estuve en Madrid, alguien me preguntó si yo había visto el Aleph. En ese momento yo me quedé atónito; mi interlocutor –que no sería una persona muy sutil– me dijo: pero cómo, si usted nos da la calle y el número. Bueno, dije yo, ¿qué cosa más fácil que nombrar una calle e indicar un número? Entonces me miró, y me dijo: ‘Ah, de modo que usted no lo ha visto’”.
Señala el escritor argentino que aquel hombre lo tomaba por un embustero; alguien a quien no se debía tener en cuenta. Y aunque añade que él prefiere una palabra más cortés, como “ficción”, no está de más señalar que el tiempo y la tecnología permitirían hoy dar a ese lector desavisado una mejor respuesta: el Aleph ya no está en la remota calle Garay, sino al alcance de cualquier persona que sepa conectarse a internet. O, mejor dicho, internet es el Aleph; o un posible Aleph. ¡Todos somos Borges en la calle Garay!
Por supuesto, el símil –los más atrevidos pueden llegar a la metáfora– no es demasiado original; una búsqueda en Google revela que ha sido explotado hasta la saciedad: no solo internet es el Aleph, sino que el Aleph es internet. Bien. Pero en estos tiempos de pesimismo digital, en los que tantos creen que el sueño de la hiperconectividad se ha convertido en pesadilla, conviene recuperar esa imagen jubilosa de la red como lugar insólito donde es posible conocer la infinita diversidad del mundo y trabar relación con sujetos distantes que resultan tener pasiones como las nuestras. Y la ventaja es que, a diferencia del Aleph de Borges, este no tiene nada de fantasioso.
Los infinitos apetitos humanos
Esta potencialidad de internet me interesa, especialmente, como prueba de la diversidad de las sociedades liberales: quien dedique tiempo a explorar la red comprobará que son infinitos los apetitos humanos; unos apetitos que encuentran en ella terreno propicio para su cultivo y expresión. Pero también para la asociación de quienes comparten, en cualquier lugar del mundo, una querencia más o menos solitaria. Rige, claro, la barrera del idioma; quienes sepan inglés o español, de cualquier modo, tendrán pocos problemas para encontrar comunidades dedicadas al disfrute colectivo de algún hobby o la realización concertada de un interés conjunto. Son cosas distintas, ciertamente: de un lado, la participación activa –aunque sea como mero observador que toma notas– en algún canal temático; de otro, la simple contemplación de las rarezas humanas.
Pienso, por ejemplo, en el brillante trabajo de análisis que hace Alberto Olmos en Tía buena –su ensayo reciente sobre la figura del título– cuando se dedica a estudiar el mundo de las mujeres que exhiben su cuerpo en Instagram; lo que incluye a las modelos que hacen de ello su negocio y a las que simplemente quieren expresarse en las redes posando, cambiándose de ropa o cantando a Bad Bunny. Pero cualquiera puede hacer lo propio, tanto en redes como en webs, en relación con muchas otras prácticas sociales. ¡Panóptico lúdico! Algunas son mainstream: el cuidado de los animales, incluyendo especies y razas concretas; el viaje de placer o de aventura; la práctica del deporte excéntrico o de riesgo; la visita museística o el comentario de obras de arte; el cultivo de los placeres gastronómicos, que admite toda clase de subdivisiones nacionales y aun regionales; la participación en clubes de lectura o talleres de escritura; el rememoramiento nostálgico del cine hollywoodense de la edad de oro o la búsqueda de las localizaciones donde se rodaron escenas de películas conocidas o desconocidas; el ejercicio de la pesca submarina y de la valiente apnea; el excursionismo recreativo y las carreras extremas que se extienden por el desierto durante cientos de kilómetros. Asomándose a internet, uno descubre que hay quien se hace selfies en Auschwitz y que abundan los adultos que visitan parques temáticos de Disney; otros representan dramas teatrales, tocan en cuartetos de cuerda u organizan catas de vino del país.
En ámbitos más especializados, uno se encuentra con una web dedicada a analizar cada palabra de la Ada o el ardor de Vladimir Nabokov y con ciudadanos que colaboran con agencias científicas nacionales en la cosecha de observaciones celestes; además de especialistas en la pesca con mosca, fanáticos de Bob Dylan y coleccionistas de gafas de sol. Todo se compra y vende: óleos realistas del primer tercio de siglo español, monedas acuñadas por olvidados emperadores romanos, los libros del padre muerto y la freidora de aire que nunca llegó a usarse lo bastante. Hay quien queda para ir al cine, quien solo quiere sexo y quien practica idiomas con un nativo sin necesidad de salir de casa. Existen foros de gran dimensión donde se desarrolla una conversación incesante sobre el último peinado de Isabel Díaz Ayuso o los méritos artísticos de Taylor Swift; mientras los filólogos latinos discuten una etimología, los climatólogos especulan sobre el futuro de las corrientes oceánicas. Y no faltan editores para la Wikipedia ni arqueólogos del baloncesto de los años 80; enciclopedias de filosofía y libros de recetas se nos ofrecen gratuitamente, al tiempo que YouTube permite rescatar viejos conciertos o escuchar a influencers y telepredicadores del mundo entero.
El aburrimiento es imposible
En esta ventana abierta al mundo queda claro que cada cual tiene su mundo; el aburrimiento ya no es posible y el cultivo solitario de las aficiones ha dejado de ser un castigo para provincianos. Siempre habrá quien tenga ganas de discutir sobre la bossanova, la trayectoria de Napoleón o las iglesias románicas de la península ibérica; por no hablar de temas más prosaicos como los tipos de placas solares o el mejor analgésico para combatir la resaca. ¿En cuántos domicilios no habrá un rincón iluminado por la luz de la pantalla donde algún miembro de la familia, o el único habitante de la casa, se refugia con su entusiasmo en las horas libres? Para el tímido, el asociacionismo digital es una solución; para el distante, su única forma de redimirse. Y no cabe duda de que para el exhibicionista –o el estafador– es un regalo. Pero nada de eso lo ha inventado internet: aunque tal vez lo potencie, es seguro que lo expone.
¿Y qué se deduce de todo esto? Aunque haya comentaristas empeñados en lamentar los efectos negativos de la digitalización, que no solo estaría corrompiendo a la juventud sino destruyendo la democracia, hay otras conclusiones posibles; todas ellas refuerzan los principios elementales del liberalismo político. Al menos, siempre que a este último se lo entienda rectamente como la mejor filosofía para la organización de las sociedades libres: aquellas donde el ejercicio de la autonomía individual constituye el ideal normativo preponderante y los demás fines políticos –incluida la búsqueda de la justicia mediante la redistribución estatal o la prestación de servicios públicos eficaces– son a su vez medios; porque solo en condiciones de razonable igualdad de oportunidades y confort material pueden los individuos decidir cómo quieren vivir su vida. Nuestra Constitución lo dice de manera más alambicada, afirmando el derecho “al libre desarrollo de la personalidad”.
Pues bien, el contacto con la infinita singularidad humana –tal como se nos revela en el Aleph digital– demuestra la necesidad de que abracemos la tolerancia: el mundo está lleno de gente cuyas pasiones difieren escandalosamente de las nuestras y no tienen menos derecho que nosotros a realizarlas. Nótese que se habla de tolerancia en sentido lato; no es que podamos elegir si los toleramos. Lo que sí podemos elegir es qué postura moral adoptar ante esa diversidad; ante ese “otro” que se parece poco al que sale en los libros de Emmanuel Lévinas y al que encontramos en la pantalla del teléfono. Eso no quiere decir que todo esté permitido; de ahí, por ejemplo, el debate sobre la permisibilidad de la tauromaquia. Pero desde luego quiere decir que vivimos junto a personas que nada tienen que ver con nosotros en aspectos fundamentales, pese a que en otros puedan parecérsenos más de lo que nos gustaría. Y si observar a los demás a través de la red puede generar una sensación de extrañamiento, análoga quizá por momentos a la que experimentaba aquel Wakefield de Hawthorne que se mudó a la casa de enfrente para observar a su mujer durante años, también produce familiaridad: hipócrita internauta, prójimo y hermano.
De otra parte, la abundancia de comunidades digitales parecería dar la razón al teórico político Chandras Kukathas cuando sostiene que el asociacionismo civil –entendido como generación espontánea de grupos formados por individuos afines que persiguen fines comunes– constituye la esencia de la sociedad liberal. Su tesis es más compleja que esto, claro, porque Kukathas extrae de ahí conclusiones sobre la naturaleza misma de la sociedad política. Pero si nos limitamos a su afirmación de que “el principio fundamental que describe una sociedad libre es el principio de la libertad de asociación”, bien podemos ver en la interconectividad digital y sus manifestaciones la demostración palpable de que los seres humanos tienden a la asociación cuando disfrutan de libertad; un asociacionismo facilitado hoy por una tecnología que reduce significativamente los costes de transacción: estamos a un click de distancia de integrarnos en cualquier grupo del que queramos formar parte. Muchos de ellos tendrán luego vida analógica, porque la gente se reúne para patinar o limpiar playas; otros no la tendrán, pero no serán menos asociativos por esa razón. Y si bien cabe albergar dudas sobre la calidad de algunas de esas comunidades desde un punto de vista ilustrado, ante eso solo puede alegarse que las sociedades democráticas son así: todo cabe en ellas y la búsqueda de la felicidad no viene con una hoja de ruta certificada por expertos independientes.
El liberalismo como forma de vida
Por último, habría que preguntarse si esta proliferación de asociaciones y el vasto número de individuos que sin asociarse con nadie dedica su tiempo a temas u ocupaciones de lo más variado no dará la razón al filósofo político Alexander Lefebvre cuando sostiene –en un libro recién publicado– que el liberalismo es ya la “forma de vida” mayoritaria de los habitantes de las sociedades liberales. Por liberalismo entiende el conjunto de valores que permiten la convivencia pacífica de los diferentes en una sociedad abierta. Y lo que dice Lefebvre es que la distinción que plantea John Rawls entre doctrinas metafísicas privadas y la adhesión a las reglas públicas elementales que nos permiten vivir juntos es cosa del pasado; que nuestras sociedades han cambiado de tal manera que todos o casi todos somos ya liberales en los dos sentidos que daba Rawls al término: somos demócratas liberales y abrazamos valores liberales. O sea: somos tolerantes, renegamos de la crueldad, apoyamos la protección de las minorías, y así sucesivamente. Si es el caso o no, habrá que discutirlo; cosa que haremos con más calma en la próxima entrega de este blog. Pero no deja de ser cierto que un paseo por la red sugiere que algo de eso hay: que no son pocos los que practican el liberalismo político sin molestar a nadie e incluso defendiendo los derechos de otros. También eso, en fin, nos lo enseña este particular Aleph.
Así que aunque podríamos seguir hablando ad nauseam de la claustrofobia generada por las redes sociales y de la conducta incívica de quienes se desenvuelven en ellas, bien podemos asimismo ver la digitalización de una manera más edificante o prometedora: Internet sería entonces un punto del espacio que contiene todos los puntos y, acaso de manera imprevista, nos educa en la autonomía y la tolerancia, al tiempo que refuerza la idea de que la sociedad liberal se basa en la libre asociación de sus miembros, nos guste o no aquello para lo que se asocian y siempre que los asociados respeten las normas comunes y los derechos del resto. Si un desconocido nos pregunta si de verdad hemos visto el Aleph, en fin, ya sabemos lo que contestarle.