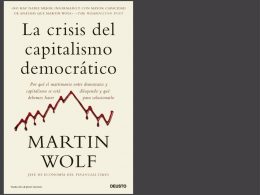Si a través de la biotecnología pudiéramos mejorarnos drásticamente, de modo que nuestra capacidad de absorber y manipular información fuera ilimitada, que jamás experimentáramos ninguna inquietud y que no envejeciéramos, ¿lo haríamos? ¿Deberíamos? Para los defensores del mejoramiento tecnológico radical, o “transhumanismo”, la respuesta obvia es “sí”. Por ello, presionan para que se desarrollen tecnologías que, mediante la manipulación de los genes y el cerebro, crearían seres fundamentalmente superiores a nosotros.
El transhumanismo está lejos de ser un término de uso común, pero, digan o no la palabra en público, sus adeptos ocupan lugares de poder, especialmente en Silicon Valley. Elon Musk, la persona más rica del mundo, se dedica a impulsar la “cognición”, y cofundó la empresa Neuralink con ese fin. En enero de 2021, tras recaudar más de 200 millones de dólares en financiamiento, Neuralink anunció que estaba preparada para iniciar ensayos para implantar chips informáticos en cerebros humanos con fines terapéuticos, para ayudar a que quienes tienen lesiones en la médula espinal puedan volver a caminar. Pero el objetivo final de Musk al explorar las conexiones cerebro-computadora es la cognición “sobrehumana” o “radicalmente mejorada”, una de las principales prioridades transhumanistas. Las personas con una capacidad cognitiva “radicalmente mejorada” serían tan avanzadas que ya no serían realmente humanas, sino “posthumanas”.
En la fantasía transhumanista, los posthumanos podrían, según asegura el filósofo Nick Bostrom, “leer, memorizar y comprender a la perfección todos los libros de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos”. Del mismo modo, según el futurista y transhumanista Ray Kurzweil –que trabaja en Google desde 2012– absorberían rápidamente todo el contenido de la red mundial. El placer sería omnipresente e ilimitado: los posthumanos “lo podrían encontrar hasta en el té“. Por otro lado, el sufrimiento no existiría, ya que los posthumanos tendrían un control “divino” de sus estados de ánimo y emociones. Por supuesto, la felicidad posthumana no sería suprema sin la inmortalidad. Esta última faceta, la búsqueda de la conquista del envejecimiento, ya cuenta con un importante respaldo de Silicon Valley. En 2013, Larry Page, cofundador de Google –y CEO de su empresa madre, Alphabet, hasta diciembre de 2019– anunció el lanzamiento de Calico Labs, cuya misión es entender el envejecimiento y subvertirlo. A la fórmula se ha sumado una lista creciente de startups e inversionistas dedicados a la “reprogramación” de la biología humana con miras a vencer el envejecimiento. Esta lista ya incluye al fundador de Amazon, Jeff Bezos, que en enero contribuyó a reunir los 3 mil millones de dólares con que se lanzó Altos Labs.
El reconocimiento de la palabra transhumanismo se ha extendido más allá de Silicon Valley y del mundo académico. En 2019, un artículo de opinión en el Washington Post afirmaba que “el movimiento transhumanista está progresando”. Y un ensayo de 2020 en el Wall Street Journal sugirió que, al hacer “nuestra fragilidad biológica más evidente que nunca”, la covid-19 puede ser “justo el tipo de crisis que se necesita para turbocargar esfuerzos” y lograr el objetivo de inmortalidad de los transhumanistas.
Tal vez el lector ya esté familiarizado con ciertas mejoras, como el uso de esteroides por parte de los atletas para obtener una ventaja competitiva o el uso de fármacos para el trastorno de déficit de atención en busca de estimulación cognitiva. No obstante, un abismo separa a estas mejoras del transhumanismo, cuyos devotos quieren que diseñemos mejoras a nivel especie camino a la posthumanidad. La clave de todos los avances planeados por el transhumanismo, tanto mentales como físicos, es una comprensión específica de la “información” y su dominio causal en relación con las características que sus defensores valoran. Este enfoque en la información es, al mismo tiempo, el defecto fatal del transhumanismo.
Podría decirse que el antecedente más cercano del transhumanismo es la eugenesia angloamericana, iniciada por Francis Galton, que acuñó el propio término eugenesia en 1883. Entre los muchos paralelismos entre el transhumanismo y la eugenesia angloamericana se encuentra la insistencia en que la ciencia establezca las aspiraciones de la humanidad, y que la inteligencia humana y las actitudes morales (como el altruismo y el autocontrol) requieren de una mejora biológica importante. El término transhumanismo fue utilizado por primera vez por un eugenista británico, Julian Huxley (hermano de Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz). Sin embargo, el transhumanismo tal y como lo conocemos es una especie de matrimonio entre los compromisos fundamentales que comparte con la eugenesia en Estados Unidos y la noción, derivada de los desarrollos de informática y la teoría de la información durante y después de la Segunda Guerra Mundial, de que los seres vivos y las máquinas son básicamente iguales.
Aquí, la idea clave es que las entidades animadas y las máquinas son, en esencia, información y, por lo tanto, sus acciones son fundamentalmente las mismas. Desde esta perspectiva, los cerebros son dispositivos computacionales, la causalidad genética funciona a través de “programas” y los patrones informativos que nos constituyen son, en principio, trasladables al ámbito digital. Esta perspectiva informativa es el punto crucial del transhumanismo: sus convicciones científicas y su confianza en las perspectivas de autotrascendencia tecnológica de la humanidad hacia la posthumanidad.
A diferencia de los rasgos físicos claros, como el color de los ojos, la relación de la “información” genética con características como la inteligencia y la amabilidad es una cuestión matizada e indirecta.
Algunas de las grandes promesas del transhumanismo se basan en el supuesto de que los genes, como un tipo de información, dirigen y dominan el lugar de las personas con respecto a rasgos fenotípicos complejos, como la inteligencia, el autocontrol, la bondad y la empatía: en otras palabras, que “codifican” estos rasgos. Los transhumanistas nos aseguran que estos rasgos, así entendidos, son manipulables. Las raíces de estas ideas se remontan a más de 50 años atrás. Por ejemplo, en La lógica de lo viviente (1970), François Jacob anunció que, “con la acumulación de conocimientos, el hombre se ha convertido en el primer producto de la evolución capaz de controlar la evolución”. La expectativa de Jacob de aumentar las características mentales más complejas una vez que hayamos identificado “los factores genéticos implicados” –o en otras palabras, cuando alcancemos el debido conocimiento de los “mecanismos” informativos que son clave en su causalidad– es palpable en el transhumanismo. Sin embargo, hoy en día, la perspectiva representada por Jacob es cada vez más rechazada por científicos, filósofos de la ciencia e historiadores.
Que los genes influyen en los rasgos humanos no es algo que se cuestione. Donde los transhumanistas se equivocan es en el papel desproporcionado que asignan a los genes en la creación de sus rasgos preferidos. A diferencia de los rasgos físicos claros, como el color de los ojos, la relación de la “información” genética con características como la inteligencia y la amabilidad es una cuestión matizada e indirecta. Hoy en día, la teoría de los sistemas de desarrollo sustituye a la causalidad dominante y unidireccional que antes se atribuía a los genes. Desde este punto de vista, el desarrollo abarca una serie de niveles y una gran cantidad de factores biológicos y no biológicos que interactúan de forma compleja. Tal como observa la filósofa de la ciencia Susan Oyama, ninguno de estos factores (incluidos los genes), “se privilegia a priori como portador de la forma fundamental o como origen del control causal último”; más bien, “todo lo que el organismo hace y es, surge de esta interacción compleja, incluso cuando se afecta a ese mismo complejo”.
El entendimiento del cerebro por parte de los transhumanistas es igualmente erróneo. Su presunción de que determinadas capacidades mentales están ligadas a áreas específicas del cerebro –y que, por tanto, pueden ser objeto de manipulación– es cada vez más obsoleta. De hecho, se está produciendo un cambio monumental en el enfoque de la investigación neurocientífica, pasando de áreas con funciones específicas a redes funcionales complejas. Como ya está bien documentado, tareas mentales como la atención, la memoria y la creatividad implican el uso de numerosas áreas del cerebro; las regiones individuales son pluripotentes, lo que significa que tienen múltiples funciones, y varias áreas funcionan como “centros”. Por poner un ejemplo, como observa el neurocientífico Luiz Pessoa, la amígdala, considerada durante mucho tiempo un área estrictamente emocional, particularmente vinculada al procesamiento de la información relacionada con el miedo, “cada vez se reconoce más que desempeña un papel importante en los procesos cognitivos, emocionales y sociales”.
Esta anticuada conceptualización del cerebro por parte de los transhumanistas también impulsa su afirmación de que elevar las cantidades de hormonas y neurotransmisores individuales nos hace mejores pensadores y con mayor moral. Aunque para ellos es algo trivial, los transhumanistas consideran que el uso de psicoestimulantes por aquellos que buscan un impulso cognitivo, es una prueba de concepto práctica de la mejora cognitiva más drástica. Sin embargo, investigaciones sustanciales sobre el desempeño de tareas cuando los sujetos reciben psicoestimulantes revelan compensaciones (trade-offs) entre la memoria y la atención, y la atención y la flexibilidad. Estas investigaciones también documentan lo que se denomina “efectos dependientes del punto de referencia” en tareas como la memoria y la creatividad: mientras que se ha demostrado mejoras en el rendimiento de los sujetos con puntos de referencia más bajos, el de los sujetos con puntos de referencia más altos se deteriora.
Para los transhumanistas, dedicados a la maximización de las capacidades, este hallazgo en las personas con líneas base más altas debería ser preocupante. Para ellos, la explicación más probable de este deterioro es una característica del cerebro: el funcionamiento de una “curva en forma de U“, en la cual, al elevarse las cantidades de dopamina, como hacen los psicoestimulantes, se sobrecargan los sistemas de los sujetos, empeorando su rendimiento. Esta curva funciona también para la oxitocina y la serotonina, que los transhumanistas venden como “potenciadores de la moral”. Por ejemplo, los científicos consideran cada vez más que la oxitocina no fomenta el comportamiento prosocial en sí mismo, sino que “aumenta la importancia de las señales sociales“, tanto las prosociales como las antisociales.
Los fracasos científicos del transhumanismo con relación a los genes y el cerebro son sorprendentes y están interconectados. Esto se debe a que sus pruebas de concepto fallidas en los dos ámbitos tienen una única fuente: su convicción de que en todos los casos, ya sea el dominio de investigación de la computación, los genes o el cerebro, las unidades de “información” abarcan lo que es real. Así, cuando los transhumanistas hablan de “mejora cognitiva”, definen la “cognición” en términos de la facilidad de absorber y usar la información, cuya capacidad se supone que funciona y, por ende, es mejorable de forma autónoma o “modular”. Es esta misma noción la que desmienten los hallazgos anteriores sobre los psicoestimulantes. Del mismo modo, la convicción de los transhumanistas en cuanto a la dominación y la manipulabilidad de los genes en relación con la inteligencia, la bondad y otros rasgos similares, se deriva de su posición de que los genes transmiten la información fragmentada que es la causa de estos rasgos.
Lejos de mostrar una verdad atemporal, la visión de que las computadoras y los seres vivos son fundamentalmente similares, al ser ambos, en esencia, entidades que transmiten y procesan información, es un producto histórico y cultural de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. La visión supuestamente vanguardista de los transhumanistas sobre los genes es un reflejo de los inicios de la biología molecular, que rápidamente se apropió y aplicó a los seres vivos conceptos derivados de la informática, la teoría de la información, la criptología y la cibernética. La biología fue coronada como una ciencia de la información, y el que se le designara así estimuló la convicción de que, a través de la manipulación de la información, la biología humana podría mejorarse. La adopción de los biólogos moleculares de la imagen informacional como la realmente correcta, fue fomentada por su uso de metáforas como “programa”, “cinta magnética”, “código” y “descifrado”, cuya naturaleza metafórica fue despojada. Los transhumanistas tratan este punto de vista, cada vez más anticuado, como algo claramente correcto. Lo mismo se aplica a su idea de que la “información” será totalmente traducible, para sus fines, entre lo vivo y lo no vivo, que históricamente se remonta a una opinión expresada por Norbert Wiener, fundador de la cibernética, en 1950: “El hecho de que no podamos telegrafiar el patrón de un hombre de un lugar a otro representa un reto “técnico”, no “una imposibilidad de la idea”. Canalizando esta perspectiva, los transhumanistas abrazan proyectos como la “emulación entera del cerebro“, que, como describen Peter Eckersley y Anders Sandberg, implicaría “tomar el cerebro de un individuo humano, escanear toda su estructura neuronal… en una computadora y ejecutar un algoritmo para emular el comportamiento de ese cerebro”.
Para quienes están comprometidos con el florecimiento humano, asimilar que el transhumanismo es una salida en falso sería de gran ayuda. Sin embargo, el enfoque singular en la información no se limita a este ámbito. Cada vez se impregna más en nuestras existencias cotidianas, en la manera en que procedemos en nuestra vida profesional y social, así como cuando otros deciden lo que realmente cuenta de nosotros (o incluso lo que “somos”), a menudo sin que seamos conscientes de ello. Las perspectivas de mejora social dependen, en parte, de que seamos más conscientes de este marco informativo, especialmente cuando no coincide con la naturaleza no lineal y ricamente contextual de lo que más nos importa como seres humanos.