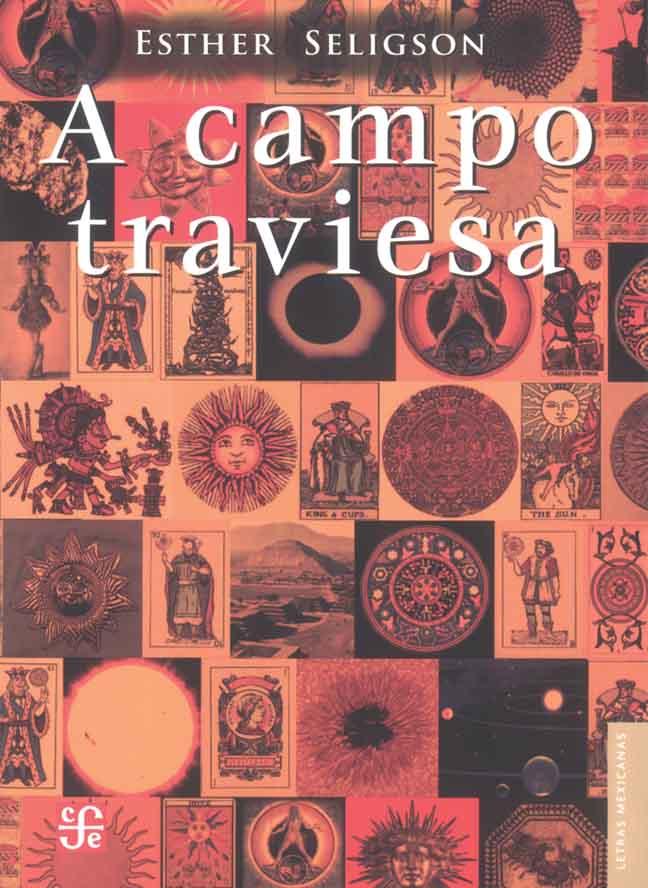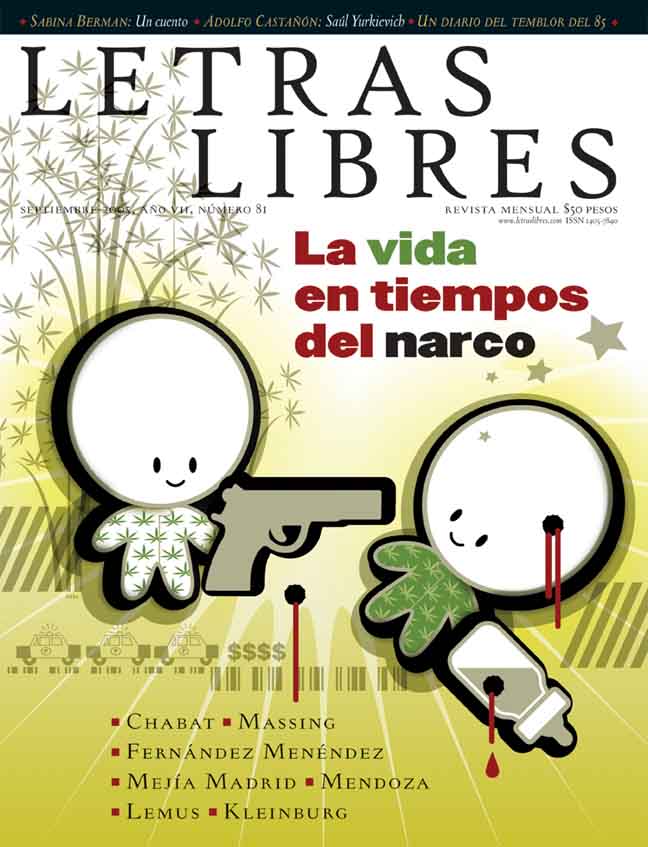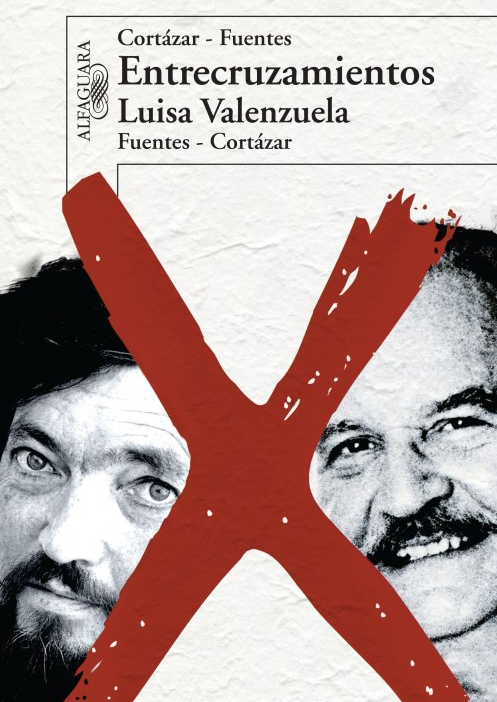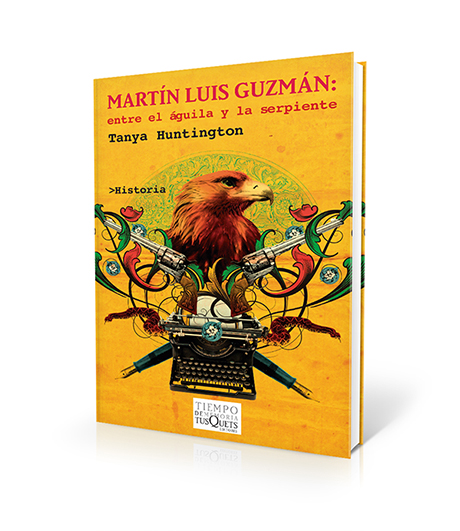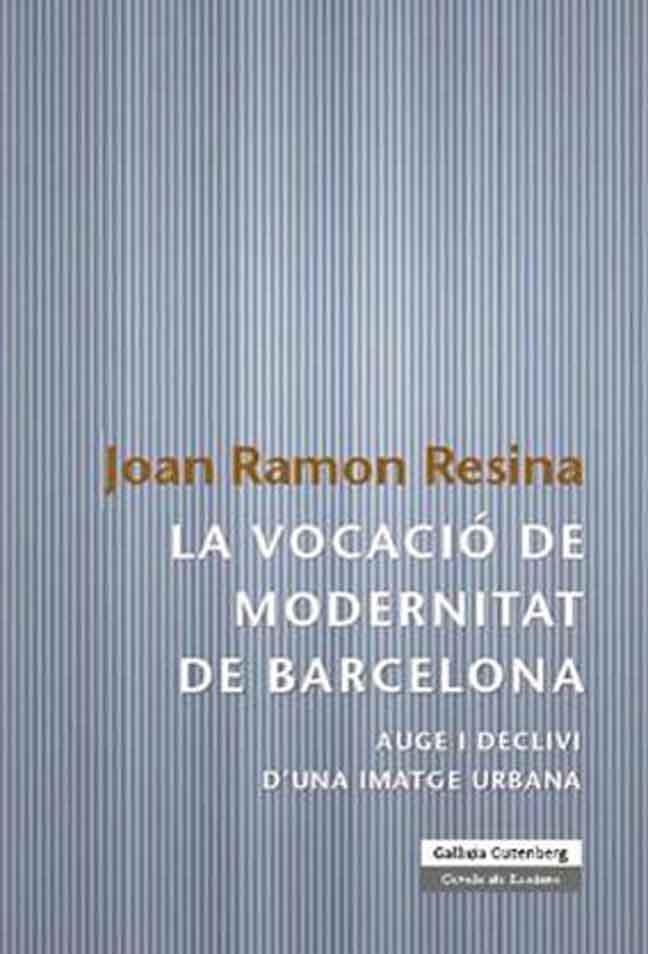Sin estridencias, sin reflectores, sin el protagonismo fatuo que suele dar más brillo y más chisme a la persona que a su obra, Esther Seligson se ha bienpasado la vida pensando y escribiendo; escribiendo para pensar, tal vez, o escribiendo porque no puede menos que pensar, porque su emoción por la vida no se cumple sin traducirla en palabras y comunicarla en signos poéticos o en discursos gravados por la emoción de las preguntas. Ha escrito libros desde fines de los años setenta (prosas, relatos, novelas, poesía) y toneladas de artículos y ensayos donde su voz, de acentos personalísimos, carece de parentescos inmediatos.
No hace ruido Esther Seligson. No cascabelea sus títulos a pesar de los premios que le llegan o de las buenas ediciones que la amparan. Estudia, lee (lee muchísimo, creo), es maestra y consejera, intensamente religiosa como preocupación vital de ella misma en función de los otros, y por momentos —según lo filtra en sus textos— arrebatada por un misticismo que encubre cuando ríe o cuando sabe enojarse (o llorar, supongo) porque la realidad la impugna como nos impugna a cada quien.
Se agradecen sus libros, siempre; distintos a los usos de la literatura mexicana común; sorpresivos porque calan en la conciencia del lector sin prejuicios o porque tejen historias de otro modo, o caminan por márgenes muy poco transitadas, o porque a Esther interesan asuntos y problemas del alma —si es que así se les puede llamar— que no suele compartir el diálogo de la gente reunida para hablar en doméstico.
Esther habla en sus libros; en sus clases, desde luego; en sus textos-ensayos; en sus viajes entendidos como búsquedas, o en los exilios que ella acaso se impone para encontrar aquí o allá el hogar de sí misma.
Esther Seligson no hace ruido pero su literatura está aquí, en presente, al margen de las modas. No necesita flamear en el candelero —aunque sus libros exigen, sí, urgentes reediciones— porque a pesar de estar fechados en tiempos precisos y elocuentes mantienen vivo, inflexible, su testimonio poético, literario, filosófico.
De filosofía habla Esther cuando analiza, glosa o conversa con el pesimista Cioran. Es su autor, se diría que exclusivo porque nadie como ella tiene en México una visión tan clara de “la coherencia de sus contradicciones” —las llama la interlocutora. Lo empezó a leer en 1965, dice, y en 1985 lo entrevistó para la revista Vuelta, en lo que dio origen a un texto perturbador.
De literatura habla cuando repasa con rigor y devoción admirable a Virginia Woolf, a Katherine Mansfield, a Marguerite Yourcenar, a Clarice Lispector… Se diría que ellas han moldeado a la propia Esther, sobre todo por lo que hace al rigor de la prosa. No basta pensar y sentir bien —parecería que le inculcaron: hay que escribir bien, hay que redactar bien, hay que valorar el peso de las palabras, el sonido de nuestra lengua, el ritmo y el colorido de las frases, el sentido común de la sintaxis. Es cada rato perfecta la prosa de Esther Seligson, y eso otorga a su discurso una brillantez de pensamiento que hace corresponder materia y modo, profundidad y estilo. En esta búsqueda de “lo bien” se contagia además —en el apartado Escrituras— con la sinaloense Inés Arredondo, quien comparte con ella la inquietud por el acto supremo de nombrar: “Si no conocemos el valor de las palabras de los hombres, no los conocemos a ellos.” Releído hoy, a casi treinta años de escrito, su texto sobre los cuentos de Inés Arredondo redimensiona la obra de su colega amiga y la hace caminar a su lado por ese río subterráneo de los autores redivivos. Algo semejante ocurre con lo que se antoja —apreciado hoy en A campo traviesa— el redescubrimiento de José Trigo, esa enorme primera novela de Fernando del Paso que nadie o casi nadie —a excepción de Esther Seligson— supo leer en su momento y terminó como aplastada por los bellos tabicones de Palinuro y Noticias del Imperio. Ese lejano texto de Esther, fechado en 1976, nos regresa a los sacudimientos del lenguaje y a la vorágine de los tiempos cronológicos que hacen de José Trigo el nuevo Pedro Páramo de nuestra gran herencia narrativa.
De religión habla Esther —en el apartado Dislocaciones— cuando discurre sobre judaísmo, cuando desentraña misterios de los pasajes bíblicos, cuando nos conduce como guía de turistas iniciáticos por los temblores, los arrebatos, las dudas o los desbarrancamientos de la fe. Sus escritos en torno a religión o religiones contagian el ánimo impulsor de la aventura del hombre orientada ya a la búsqueda o al encuentro, ya al tentaleo o a la nostalgia de Dios. Ese Dios al que el hombre ha respondido —¿siempre?, se interroga Esther— a través de la palabra.
Se agradece, pues, viajar con la Seligson —envuelta en la túnica de Virgilio o en el manto de Beatriz— por los círculos celestiales y los círculos infernales cuya topografía, escabrosa por momentos, por momentos agria y luego llana y luego suave como una planicie invadida de luz, nos facilita apreciar el conocimiento, compartir las ideas, aprender un poco más, siempre un poco más, sobre misterios y verdades de nuestra asignatura humana.
Se agradece este libro —que no en balde se llama A campo traviesa— propuesto como una antología de trabajos pensados por Esther desde las postrimerías de los años sesenta. A mí, por lo menos, me ha obligado —como tarea impuesta para este acto de celebración y que he tratado de cumplir como estudiante aplicado— a releer de lo que ya había ido siguiendo durante más de treinta años, mucho de lo que desconocía o no valoré a su tiempo, y sobre el pensamiento en su conjunto de una autora dedicada a pensarse de cara a lo que somos y quisiéramos ser.
El libro importa —es importante, pienso— porque no ha sido conformado como un simple paquete de textos repartidos en revistas y suplementos culturales. No se limitó Esther a sacar de un cajón o de una colección de páginas fotocopiadas sus viejos escritos, sus trabajos más apreciados; reunió unas seis docenas de faena intelectual —con autocrítica, con devoción, con cariño— y los ordenó en sectores temáticos para integrar, a manera de pequeños volúmenes, la suma de los asuntos de su interés. La coherencia con que se agrupan las partes de cada sector, la progresión de pensamiento que avanza de artículo a artículo, da ocasión a atrapar de golpe cada idea protagónica: como si los textos hubieran sido escritos uno tras otro y no mediaran entre ellos —como así ocurre— lapsos de escritura, a veces de años, con que se trabajaron en la realidad. Y es que la mente del escritor no trabaja necesariamente “en continuo” para despachar o resolver una cuestión. Quizá lo haga en la narrativa, pero no en el fenómeno de la reflexión. La reflexión evoluciona en lapsos distintos y en ocasiones se dilata años —porque el tema se borra, porque el interés se distrae o se aletarga— para dar el siguiente paso de lo que vendrá a ser el siguiente capítulo.
Así ocurre en A campo traviesa; en la figura enigmática y desplegable de Cioran, por ejemplo, o en la temática teatral donde mejor se identifican mis observaciones personales con esta veta de inquietudes de Esther Seligson.
Maestra en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, alguna vez asesora del consejo consultativo de Teatro del INBA y coordinadora del taller de Arte Escénico Popular de la sep, Esther ha sido figura importante, imprescindible, en la tarea reflexiva del teatro mexicano de nuestro tiempo. Mucho se extraña su ausencia, porque sus conocimientos, su rigurosa mirada a los quehaceres escénicos, hizo a los teatreros de pasadas generaciones preguntarse y repreguntarse sobre ese fenómeno efímero que es la puesta en escena, y sobre esa corriente en desarrollo que es la tarea teatral. Lo han olvidado las políticas culturales del momento y ya no está en activo una voz crítica y autorizada para recordarlo: montar obras no significa necesariamente hacer teatro.
En A campo traviesa, en el sector Travesías dedicado al teatro —el más copioso de todos—, se pone de manifiesto lo que fue la mirada profunda de Esther sobre la actividad teatral de los años setenta, ochenta, noventa. Del conglomerado de directores, grupos, actores, dramaturgos que se disputaban entonces espacios y público, del complejo universo de corrientes y posturas, del quejoso criterio unánime de que el teatro siempre está en crisis, los testimonios de Esther Seligson extrajeron lo significativo y apelaron a pautas de severidad. Ella no escribía sobre teatro con la frecuencia deseable, pero cuando lo hacía, sus reflexiones, sus comentarios, sus entrevistas, dejaban de lado el chisme coyuntural para calar en las proposiciones que subyacían en un montaje, en la trayectoria de un creador, en el contenido de una política cultural. No repartía democráticamente su interés en todo lo que se maquinaba en los foros mexicanos. Se centraba en sus gustos personales —no siempre compartidos—, en los creadores que ella consideraba importantes sin detenerse a explicar por qué otros no. Iba a lo suyo, y sus criterios tan subjetivos como exigentes, observados hoy a la distancia gracias a este libro, parecen verdades inobjetables. Hoy sentimos que el trigo que ella separó de la cizaña es el genuino trigo teatral: expresión acabada de los grandes momentos vividos por nuestro teatro. Pocos intelectuales de la talla de Esther supieron apreciarlo en su momento. Para los hombres y mujeres de la alta cultura —el término es chocante pero da bien la idea— el teatro mexicano no existía en ese entonces como no existe ahora. No es digno al menos de ser tomado en cuenta, y lo borraron del mapa con pedantería asombrosa. Esther, en solitario, supo discrepar de esa postura. Además de aludir a lo innombrable de Samuel Beckett, más allá de Esperando a Godot; además de hacer un perfil a tinta china de Ionesco —”el teatro sólo puede ser teatro”; además de entrevistar a Grotowski que le responde “el arte empieza ahí donde puede uno revelarse a sí mismo”; además de ese contacto con lo teatral indiscutible, ella descendió a nuestra aldea provinciana y valoró a un puñado de creadores de teatro para demostrar no sólo su vigencia individual —que los ponía al nivel de cualquier gran novelista, de cualquier gran poeta, de cualquier gran pintor, de cualquier gran músico— sino la vigencia de una expresión artística sólidamente asentada en nuestra identidad cultural. Cuando aún no lo eran del todo, ella eligió a un puñado de incuestionables que el tiempo ha validado: Julio Castillo, Héctor Mendoza, Luis de Tavira, Ludwik Margules, Óscar Liera. Sobre ellos enfocó su atención mediante entrevistas —en realidad charlas de tú a tú—, mediante la valoración de sus montajes o el análisis de sus respectivas trayectorias, hasta las cartas personales como las que envió a Julio Castillo para comentarle su puesta en escena de En los bajos fondos, de Gorki, o a Luis de Tavira para compartirle sus reflexiones en torno a La séptima morada, sin duda la obra más personal, más ambiciosa y mejor lograda de todas las que ha montado Tavira hasta el presente.
Hoy, a la distancia, el teatro mexicano está en deuda con Esther Seligson. Seguramente por la calidad de sus enseñanzas —de eso pueden hablar los exalumnos—, pero sobre todo por la incisiva puntería con la que enfocó las realidades de nuestro teatro. Su aportación no se mide en número de artículos ni en cantidad de páginas, sino en la inteligencia, el sentido común y la justeza de sus criterios.
En esa carta a Julio Castillo a la que hago referencia, Esther escribe, en 1979:
Lo único de lamentar es que el trabajo de los integrantes de esta Compañía de Teatro de la Universidad Veracruzana venga a reducirse a sólo dos semanas de representaciones aquí en el D.F., y que la obra no se promueva más ampliamente para que llegue a un público mayor, menos restringido al mero ámbito universitario. Si la difusión del buen teatro —o por lo menos de un teatro diferente al comercial— no se lleva a cabo concienzudamente, ¿cómo “educar” al espectador, cómo sensibilizarlo hacia otras formas de expresión artística? Es ese elitismo el que mata la posibilidad de un teatro popular, ¿no te parece?
En el Libro de Esther, aquel cuento hebreo incluido en lo que llamamos los cristianos Antiguo Testamento, la heroína de ese nombre aprovecha su proximidad y su influencia con el rey Jerjes para hacer fracasar un plan asesino maquinado por Amán contra los judíos. Utilizando y violentando la metáfora —perdón por el exceso—, podría decirse que nuestra Esther mexicana y judía aprovecha la influencia de su escritura para impugnar el desdén de nuestros gobiernos y de nuestros políticos hacia la cultura. Como la Esther del Libro de Esther, la Esther Seligson de A campo traviesa confía sin decirlo —por el solo hecho de escribir— en que la palabra, la palabra pronunciada, la palabra escrita, el libro, llegue a ser la más encendida respuesta al criminal proyecto de la incultura. –