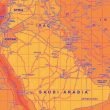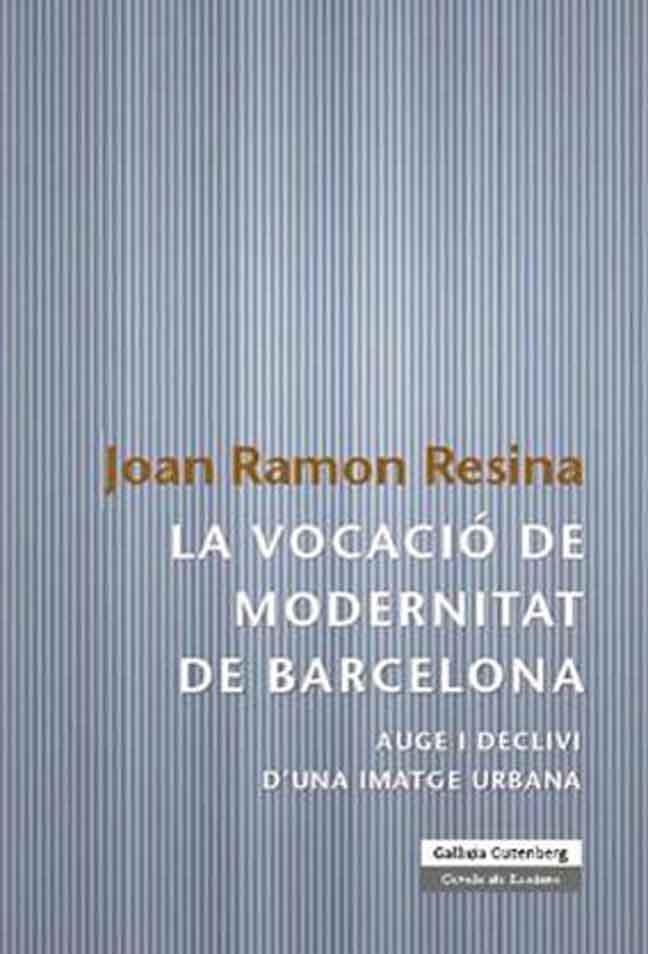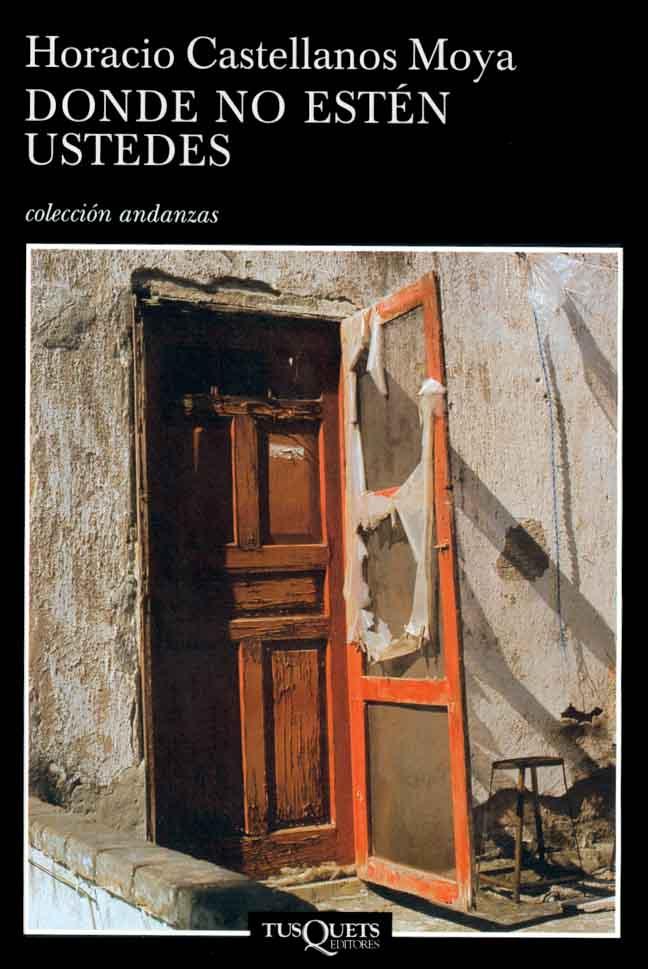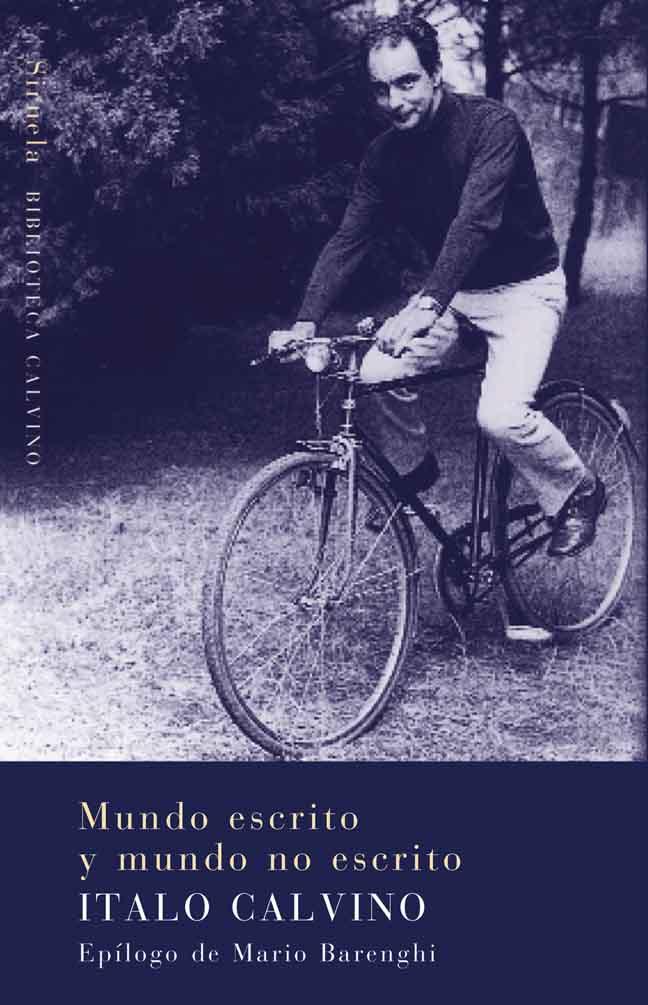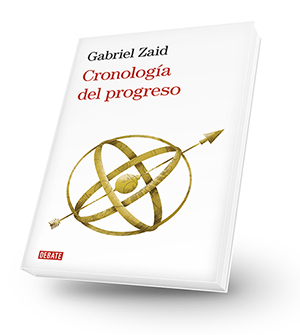Cuando el 7 de noviembre de 1893, la noche de apertura de la temporada operística en Barcelona, el anarquista Santiago Salvador Franch lanzó dos bombas por encima de una barandilla del Liceo, no sólo mató a veinte personas que seguían el inicio del segundo acto de Guglielmo Tell, de Rossini, sino que hizo cristalizar, como cuenta Joan Ramon Resina, “una nueva percepción del teatro de la ópera como baluarte de los valores de la elite en una sociedad polarizada”. Y es que el Liceo era entonces más que un simple teatro: era el emblema de las clases altas de una ciudad que “tras perder la capital política en el siglo XV […] no tenía corte ni unos poderes fácticos de alto nivel que reforzasen su importancia económica. En ausencia de fuentes oficiales de prestigio, la burguesía creó una institución civil para hacer gala de su relativo esplendor”. Según Gary McDonough, citado por Resina, el Liceo “no representaba una jerarquía del Estado sino la reivindicación de una elite nacionalista que carecía de autonomía política”.
La historia que cuenta La vocació de modernitat de Barcelona tiene en este atentado uno de sus episodios clave, como lo serán las Exposiciones Universales, la victoria de Franco, la Transición, los Juegos Olímpicos o el Fórum. Pero el origen de la historia –la de cómo las clases dirigentes de Barcelona han tratado de darle a lo largo de siglo y medio una nítida imagen de modernidad– se remonta a 1848 con la inauguración de la primera línea ferroviaria de España y a 1854, cuando se derruyeron las viejas murallas de la ciudad y se inició la reforma urbanística que daría pie al Eixample de Cerdà: “Al poner en marcha la ciudad sin límites, el tren se había convertido en el aliado de una burguesía que reclamaba espacio y visibilidad”. Esa burguesía, asfixiada políticamente pero pujante en lo económico, trataría de conseguir por sus propios medios una alternativa al Madrid inepto y centralista del caótico siglo XIX. Y con ello fundó el catalanismo, la doctrina política que propició la imagen de modernidad de la ciudad hasta que la llegada de las dictaduras de Primo de Rivera y Franco acabó con todas sus posibilidades de liderazgo y obligó a toda su elite a acomodarse al régimen o bien exiliarse. La mayoría se acomodó.
Lo más interesante de La vocació de modernitat de Barcelona, sin embargo, no es su interpretación de este amplio período de la historia barcelonesa, sino su examen de la Transición y los treinta años posteriores de democracia, que Resina considera en cierto modo más nocivos que el franquismo para el “sueño original”, que para él es no sólo una Barcelona moderna, sino una Barcelona nacionalista, puesto que considera indispensable lo segundo para lo primero. Así, para Resina, el de los sesenta y setenta fue un “socialismo banal en el que los jóvenes de clase alta de Barcelona, la llamada gauche divine, tomó parte mientras esperaba heredar las posiciones de liderazgo de sus padres”; la expresión, en los ochenta y noventa, de un “barcelonismo que sustituía la identidad nacional” era en parte fruto de la “vergüenza de colonizados”; el fin del alcalde Maragall con proyectos como los Juegos Olímpicos era coordinar desde Barcelona “la desnacionalización del territorio catalán”. Todo un complot, ciertamente, aunque sorprende que no se revise aquí la influencia de los ocho años del pp en el Gobierno ni los veintitrés de CIU en la Generalitat en la configuración de la imagen de Barcelona, ni se den pistas de por qué el partido de Pujol nunca ha logrado ganar las elecciones municipales.
Resina, pues, se detiene en algunos momentos de la imagen cultural, económica y política de Barcelona, pero considera que el fundacional fue no sólo el mejor, sino también el legítimo, aquel que debería recuperarse porque carecía de las distorsiones históricas que la ciudad sufriría en el futuro: “Fue en las últimas décadas del siglo diecinueve cuando se hicieron evidentes todos los elementos que debían dotar a Barcelona de una personalidad moderna: la pujanza industrial, el nacimiento organizado de la clase obrera, el arte y la arquitectura de fin de siglo aquí conocidas como Modernismo, la estandarización de la lengua catalana (piedra angular del renacimiento literario), el surgimiento de un nacionalismo catalán teóricamente maduro.” Desde entonces, sostiene Resina como si todo esto volviera a ser posible, cualquier proyecto alternativo al nacionalismo –no ya el franquista, por supuesto, sino también el democrático– es una especie de traición al proyecto primigenio de la ciudad, que debe colocarse en un lugar por encima de la historia y de los cambios sociales ideológicos que ha experimentado Barcelona en el siglo XX. Sin duda el talante democrático del izquierdismo durante la dictadura, la planificación urbana de Bohigas para los Juegos Olímpicos de Maragall o el Fórum de las Culturas de Joan Clos tienen sus zonas oscuras –y en algún caso son pura oscuridad, cabe reconocerlo–, pero considerar que la gestión de lo público en Barcelona desde los ochenta es la de una “nueva elite de funcionarios castellanoparlantes [que] emprendió la tarea de atacar la cultura catalana” sólo puede proceder de una consideración insólitamente restrictiva y puritana de lo que es la modernidad.
El catalanismo siempre se ha visto como el único motor posible para la modernización de Barcelona, Cataluña y en cierta medida España, y sin lugar a dudas lo fue durante mucho tiempo. Pero ahora debe hacer frente a una paradoja para la que no estaba preparado y que Resina no examina: son precisamente los rasgos de nuestra modernidad –la inmigración, la feliz y definitiva instalación de la cultura y la lengua en el mercado, el desprestigio de la homogeneidad– los que lo hacen inviable. Hasta que las elites barcelonesas no hallen un discurso sólido que sustituya el catalanismo como fuente de modernidad –por el momento no lo ha logrado nadie– no será posible que Barcelona recupere la imagen de metrópolis puntera que tenía de sí misma hace cuatro días. Al principio de La vocació de modernitat de Barcelona, Resina señala que en la Transición, para devolver a la ciudad al lugar que le correspondía, algunos creyeron que “Barcelona debía volver a conectar con el pasado, pero no por nostalgia, sino para volver a ser relevante en el presente”. Tengo para mí que es el camino más largo a ninguna parte. Pero ahí estamos. ~
(Barcelona, 1977) es ensayista y columnista en El Confidencial. En 2018 publicó 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (Debate).