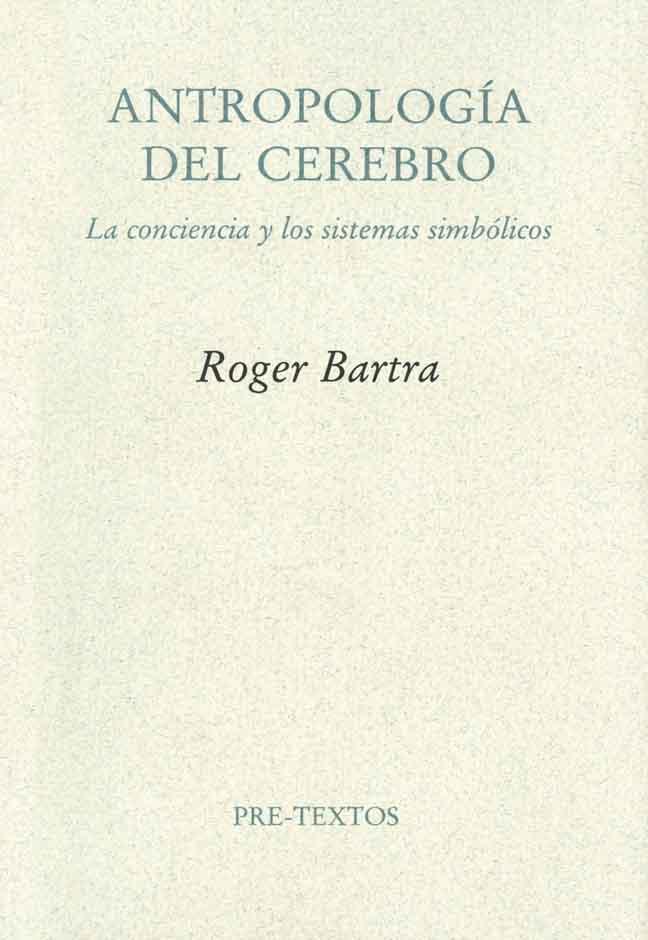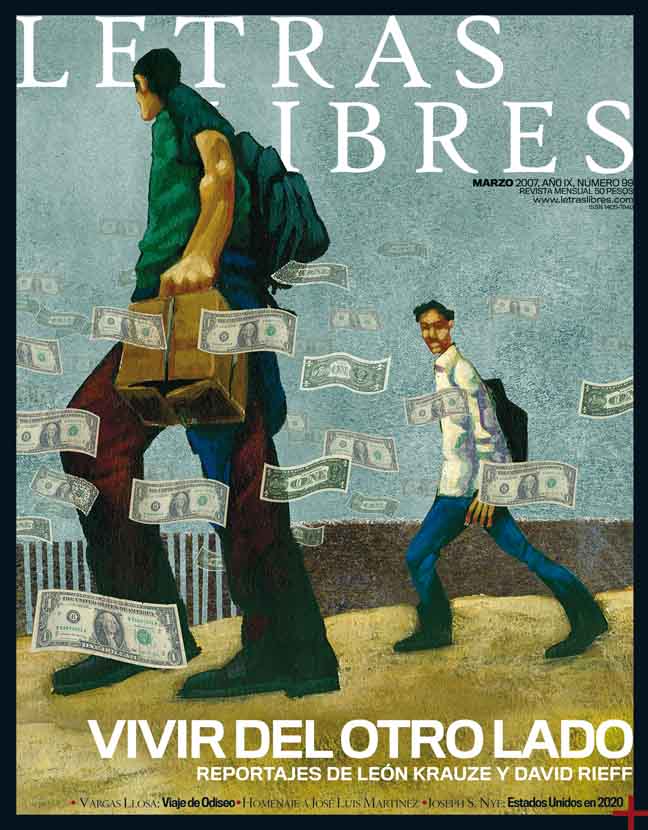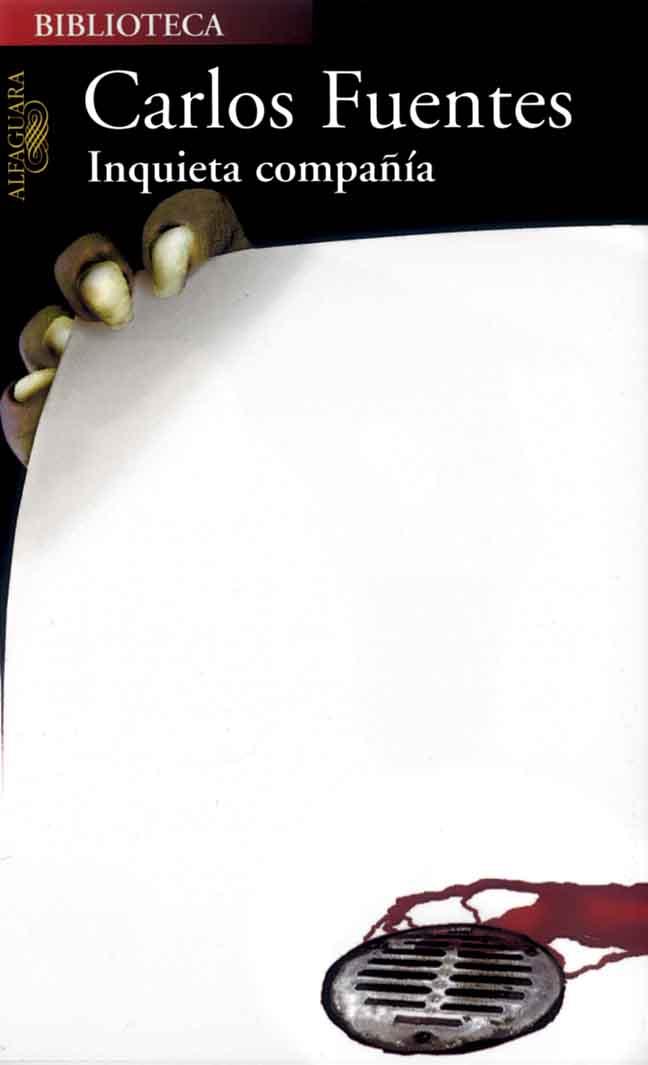La audaz propuesta de Roger Bartra, en el sentido de que la autoconciencia no es una función restringida al cerebro, sino extendida o codificada en una amplia red simbólica de naturaleza cultural, se robustece a lo largo de este volumen mediante la revisión de datos empíricos, de teorías provenientes de las neurociencias, de las ciencias de la conducta, de la lingüística y de los debates recientes en la filosofía de la mente y de la ciencia en general. El panorama es tan abundante como insólito.
Hagamos una recapitulación de la hipótesis. En la evolución de los homínidos sería necesario, para la adaptación y la supervivencia, que se estableciera una prótesis externa de la conciencia. Ésta se desarrollaría conjuntamente con la prótesis tecnológica, es decir con el uso de herramientas, y constituiría también una sustitución, aunque de orden simbólico. Tal prótesis cultural no funcionaría sólo como el apéndice inerte de una conciencia confinada al cráneo, sino que vendría a constituir parte de la conciencia como si fuera un circuito neuronal externo al sujeto: un exocerebro. Para fundamentar esta noción Bartra echa mano no sólo de una especulación elegante y subversiva, sino de argumentos empíricos enfilados a convencer a los neurocientíficos usando sus propias evidencias de una hipótesis que les suena extravagante: la conciencia como una función en parte externa al cerebro y el derrumbe de una dualidad interior-exterior para explicarla.
El primero de los argumentos empíricos tiene que ver con la evolución cerebral y echa mano del conocido paleontólogo Stephen Jay Gould, quien explica la insólita velocidad de la evolución cerebral y de las capacidades cognitivas por la intervención creciente de las creaciones humanas. Así, el humano primitivo ya no podría depender de su sistema de memoria y tendría que poner señales en su hábitat para orientarse en él y re-conocerlo. Las marcas primigenias se deberían realizar con herramientas y se respaldarían con vocalizaciones, de manera tal que el lenguaje y la técnica se vincularían con la plasticidad cerebral de forma que la base cultural se expandiría aceleradamente hasta llegar a los medios de expresión y manipulación asociados a la civilización. De esta forma, la plasticidad cerebral, que es base de la memoria y se modifica incluso en referencia a la conducta social en primates y otros animales, asentaría el asa que enlaza el mundo social con el sistema nervioso central.
La siguiente evidencia tiene que ver con la naturaleza del lenguaje, en el sentido de que no sólo se constituye mediante un mecanismo neurológico y un sistema de signos sociales, sino por tender un puente de doble vía entre ambos sistemas. Más que explicarse como un sistema gramatical innato alambrado en el cerebro, sobre el que se inscribe el sistema del léxico semántico adquirido culturalmente, el lenguaje tendría componentes cerebrales y sociales intrínsecos de carácter bidireccional. En este punto Bartra se enfrenta al reto de explicar cómo los circuitos neuronales, según él carentes de representaciones, puedan conectarse con los sistemas altamente codificados del lenguaje. La relación que concibe entre el cerebro y el entorno social simbólico sería similar al que opera entre el cerebro y el resto del cuerpo. El cerebro no necesita generar una representación del propio cuerpo cuando ya tiene al cuerpo como fuente directa de información. Aquí se acerca a los teóricos cognitivos que niegan la existencia de representaciones mentales y favorecen que la acción constituye la forma en la que la información es codificada, idea central de la llamada escuela chilena de epistemología expuesta por Humberto Maturana y luego extendida por Francisco Varela, quienes prefieren el concepto de enacción al de representación.
Bartra se topa también con lo que muchos consideramos una dificultad central para entender científicamente la conciencia, el hecho de que existen cualidades (qualia) particulares y subjetivas de la experiencia. Bartra mantiene que una persona puede explicar la experiencia de ver el color rojo sólo mediante el habla, pero en este punto difiere de la mayoría de los analistas que consideran que no es necesario poseer la etiqueta o el concepto de “rojo” para ver el color. Así, aunque el autor logra convencer de la importancia de la cultura simbólica para la autoconciencia, no explica ese factor más subjetivo e íntimo de las cualidades mentales propias de las sensaciones, las emociones o las percepciones.
Enfrentado con decisión crítica a su propia argumentación, Bartra se ve orillado a admitir que las extensas estructuras sociales y culturales no constituyen en un sentido estricto un exocerebro. Se trata de una metáfora quizás, en el sentido de que esas estructuras constituyen una prótesis funcional, como el bastón constituye una extensión del brazo y una sustitución del ojo para el ciego. Pero atención: el bastón en uso ya no es una herramienta inerte, sino que cumple una tarea vital, una función de la conciencia. También concede que hay enormes dificultades para establecer una unificación de los sistemas biológicos y sociales en una teoría integral. El reto de la hipótesis consiste en identificar los canales que unen el cerebro biológico con el ámbito cultural. Por ejemplo: en el cerebro biológico sería necesario postular redes neuronales que codifican el universo cultural, mientras que en el caso de la red simbólica propia de la cultura habría que identificar los elementos que sostienen la autoconciencia. Bartra supone que existen “plantillas cognitivas” no sólo en los circuitos neuronales o en las redes simbólicas del mundo cultural, sino que se trata de las mismas plantillas con un asa externa y una interna al sujeto. Desde luego que las plantillas externas en las que se codifica la conciencia proveen de información trascendental que sobrevive a los sujetos y puede desplazarse en tiempo y espacio.
Bartra descalifica la idea de Richard Dawkins en el sentido de que existen dos tipos de instrucciones, los genes y los memes –los primeros internos, que especifican formas y funciones biológicas, y los segundos unidades de información cultural, que se propagan de la misma manera que los genes pero en el medio social, pues la noción de memes no tiene solidez ni trascendencia para la antropología. Lo que interesa es establecer los flujos y los códigos que unifican la información cerebral con la cultural, y en esta tarea Bartra recorre buena parte si no es que la totalidad de las teorías científicas que pudieran arrojar luz en el asunto. Una de las evidencias más relevantes son las neuronas espejo, las cuales se activan no sólo cuando un primate realiza un movimiento, sino cuando observa a otra criatura realizarlo. Estas neuronas están en la zona que en los humanos corresponde al lenguaje articulado: el área de Broca.
Finalmente Bartra se adentra en la elucidación del sistema de señalización que de manera bidireccional conectaría o unificaría a los circuitos neuronales, en particular la corteza cerebral frontal, con las redes codificadas de información cultural. Para ello recurre a un clásico relativamente olvidado: el libro Philosophy in a New Key de Susanne Langer publicado hacia 1942. Langer plantea una teoría del simbolismo según la cual el lenguaje surgió de manifestaciones preverbales como el rito, la música y la danza. El filósofo hispanomexicano Eduardo Nicol distinguía también ese sustrato físico y biológico necesario para que se diera el logos de la expresión humana, se azoraba ante la aparente dualidad entre ambos y recordaba que la expresión simbólica no se restringe al habla, sino que abarca las artes como expresiones de estados psicológicos. El logos o la conciencia no son funciones privadas y herméticas, sino, al contrario, están a la vista en el mundo simbólico de la cultura. Es así que para Bartra, como antes para Langer, la música no sería precisamente una expresión, sino una formación externa complementaria de una emoción interna, la cual adquiere literalmente una forma musical que al interpretarse se esparce en la red social del exocerebro. La música sería una prolongación externa (¿isomórfica acaso?) de ciertos circuitos cerebrales. En este ámbito Bartra nos enfrenta nada menos que al origen mismo de la expresión simbólica.
Para sustanciar su idea Bartra necesita convencer a los neurocientíficos, y me incluyo entre ellos, de que el cerebro no genera representaciones semánticas. La neurociencia cognitiva supone que sí lo hace, pues las señales electroquímicas de las neuronas son sólo la base de una pirámide neurocognitiva que incluye varios estadios crecientes de organización. En ese escalafón, es verosímil suponer la emergencia de representaciones simbólicas a partir de las representaciones neurofisológicas. De hecho, esta idea no contradice la hipótesis de Bartra, sino que en todo caso la hace más creíble, pues se trataría de dos sistemas simbólicos, uno intracraneal de naturaleza neurológica y otro extracorporal de naturaleza cultural y social en equitativa correspondencia. No hay dificultad en afirmar, como lo hago en un libro venidero, que la conciencia se genera por dos instrucciones, una que emerge de la pirámide neurocognitiva en su estrato más elevado y otra que proviene del medio sociocultural que la determina. La conciencia surge del traslape e interacción entre estas dos esferas. Tanto la idea de Bartra como la mía tienen en común el intentar compaginar las dos tesis tradicionalmente antagónicas de la conciencia, la primera como función neurobiológica y la segunda como función social.
La Antropología del cerebro tiene el mérito enorme de presentar una teoría híbrida que efectivamente se adentra desde la antropología a la neurociencia y exhibe una información en las ciencias del cerebro que pocos neurocientíficos abarcan. Eso sin contar que Bartra despliega su usual erudición al incluir ideas de poetas como Darío y Rimbaud, de filósofos como Witgenstein, Ricoeur y Popper, de pensadores clásicos como Giordano Bruno, todo lo cual es un deleite. Ha llegado el momento de pasar del diálogo entre las ciencias biológicas y sociales a la interacción y a la generación de hipótesis híbridas, como híbrida sería esa conciencia que plantea Bartra situada difusamente en el intercambio entre el mundo intracraneal del cerebro y el extrasomático de la cultura. El libro es un excelente ejemplo de la fertilidad de ese mestizaje. ~