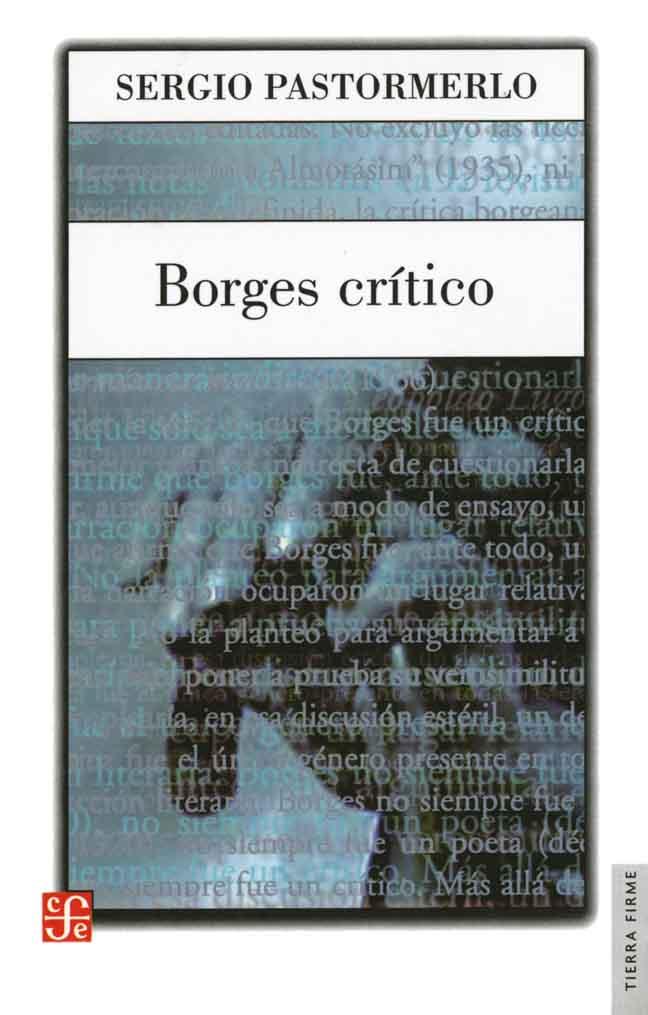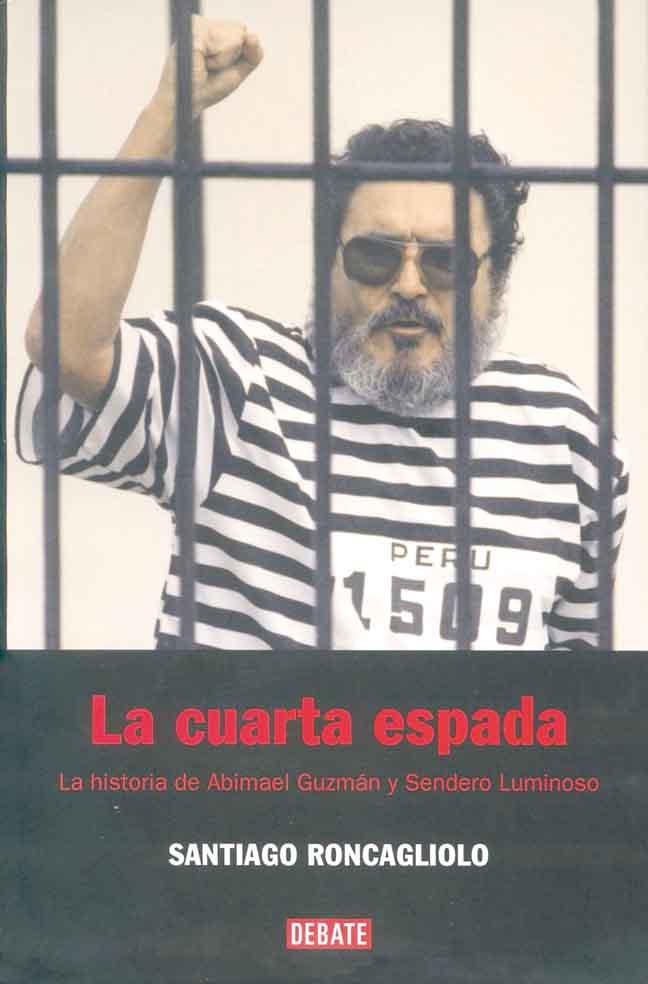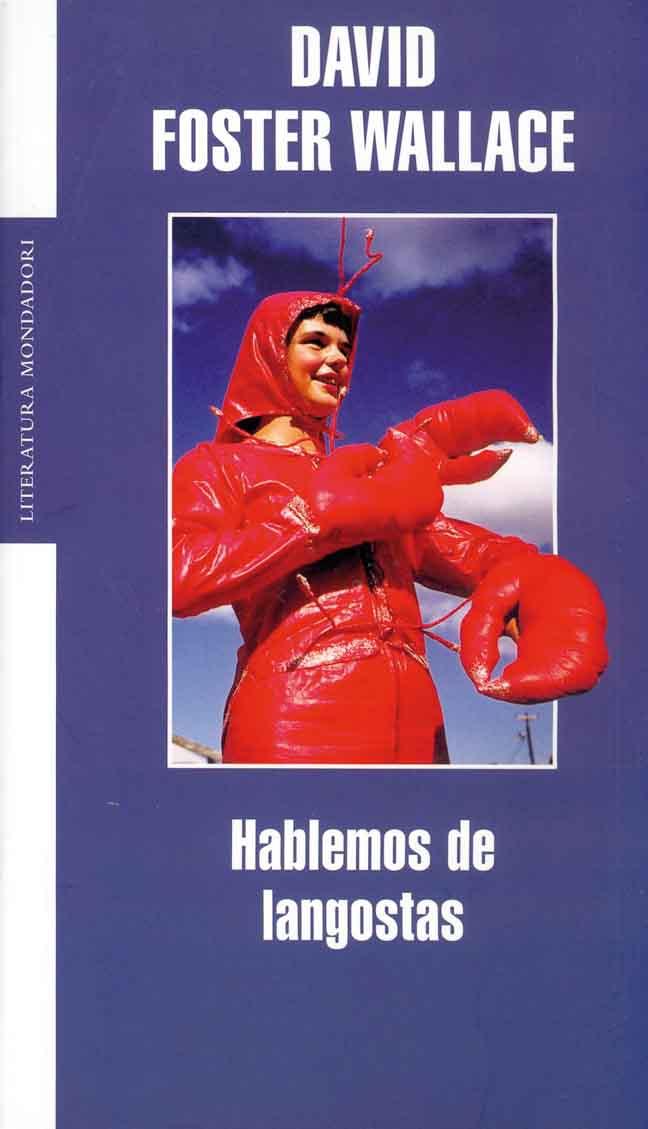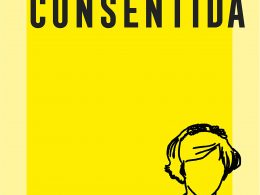Mírese, con turbación, el caso de Octavio Paz. No han pasado diez años de su muerte y algo –una figura, un estereotipo– ya empieza a fijarse. No una imagen amplia y lúcida, capaz de comprender todas las versiones del autor, sino una estampa chata y acotada, confinada a un solo Paz. ¿Qué Paz? El último, desde luego, como si la vejez superara naturalmente los demás ciclos. No el poeta móvil de los Discos visuales sino el bardo nostálgico de Pasado en claro. No el romántico feroz de principios de los sesenta sino el liberal posterior a 1968. No el animoso promotor de ciertas vanguardias sino el anciano ya clasicista. Mírese ahora, con menos ofuscación, el caso de Jorge Luis Borges. Todos queremos a Borges y, sin embargo, también se le restringe. Entre los menos sagaces se escucha: más que ideas, tenía ocurrencias. Otros, más generosos, agregan: tenía ideas pero no era, no fue, en rigor, un crítico. ¿Qué ocurre? Que también una imagen comienza a prevalecer sobre las otras: no la del poeta ultraísta ni la del potente ensayista de Discusión y Otras inquisiciones sino la del anciano oral, voluble, abrasado por el genio.
Una ventaja tiene este libro: no discute tonterías. En vez de demostrar a los orates que Borges fue entre otras cosas un crítico literario, se empeña en algo más arduo: en mostrarnos que fue ante todo un crítico. A favor de este argumento milita la cronología: Borges, poeta y cuentista intermitente, no dejó de comentar a lo largo de su vida la literatura. A su favor milita también casi toda la obra borgesiana: no sólo los ensayos y relatos más cerebrales sino ese deseo de tirar las fronteras genéricas para afirmar que todo es, indistintamente, escritura, poesía, crítica. ¿Qué se opone entonces al argumento central de Borges crítico? Distintos Borges: el elegante que renuncia a presentar teóricamente sus juicios; el provocador que prefiere publicitar sus ocurrencias antes que sus ideas; el anciano palabroso capaz de decir esto y aquello. ¿Cómo sostener entonces el argumento? Astutamente. Para retratar al Borges crítico, Sergio Pastormerlo (Buenos Aires, 1962) no recurre a todos los Borges factibles: se detiene en uno, para él el más significativo. El Borges que escribe entre 1932 y 1952, cuando ya descree de la poesía y se fatiga con la narrativa. El incrédulo que lee poemas y novelas sólo para descubrir, ratificando, tropiezos y tópicos. El ateo que, luego de una juventud romántica y antes de una senectud famosa, piensa sin clemencia la literatura. Para decirlo de otra manera: Pastormerlo lee sesgadamente con el fin de rescatar al Borges más riguroso. Sesgadamente: no una injuria, un elogio.
Porque el libro es combativo, Borges también aparece de ese modo. Lejos está el cálido sacerdote de los últimos años, que viaja ciegamente de un homenaje a otro, y lejos el genio doméstico de los diarios de Adolfo Bioy Casares. Destaca aquí un hombre tajante, tajante y sistemático. Su sistema: descubrir las supersticiones literarias de su tiempo para batirse, con elegancia y humor, contra ellas. Por ejemplo: ante el denuesto del género policiaco, su elogio; contra la sobrevaloración de la novela, la práctica del relato; frente a la sacralización de los originales, el gusto por las traducciones. Advierte Pastormerlo: estos desvíos transformaron la manera en que leen los argentinos. Habría que agregar: en que leemos. Más todavía: Borges aturde nuestra fe literaria. En un primer impulso, su prosa seduce y sugiere: aquí, entre una palabra y otra, reposa algo sagrado. Un instante después, su obra crítica señala que nada extraordinario yace en la literatura, que todo es truco y énfasis. El Borges de esta época es más oscuro que ninguno: reniega de la poesía, refuta la metáfora, encuentra más belleza en la bamboleante letra de una milonga que en los premeditados versos de Quevedo o Shakespeare. Ésa, otra de sus batallas capitales: contra la infértil devoción de los filisteos. Ellos observan la literatura desde fuera y, por lo mismo, la adoran temerosamente. Borges, desde dentro, ironiza y abre fuego.
Porque el libro ofrece una lectura apasionada, Borges aparece como el más vigente de nuestros contemporáneos. Pastormerlo lee aquí y ahora, y aquí y ahora habla Borges. No cualquier Borges: el más conceptual, el ateo, el gran bromista. Aunque su prosa es –ya se sabe– deslumbrante, el libro no se encandila con ella: en vez de mirarla de frente, intenta penetrarla por un costado. ¿Para qué? Para descubrir el gesto que se oculta detrás de las palabras. Para encontrar en ese ademán al Borges más vanguardista, es decir, al que mejor dialoga con nuestro presente. Ejemplar al respecto es la lectura que Pastormerlo hace de “Pierre Menard, autor del Quijote”. Se sabe: Menard reescribe, literal pero distintamente, la novela de Cervantes. Se conoce: numerosos críticos han inferido que Borges diserta, a través de esta anécdota, sobre la traducción, la lectura, la historia. Es cierto y sin embargo –señala Pastormerlo– el “Pierre Menard” es esencialmente otra cosa: una elaborada broma, no muy distinta a las de Marcel Duchamp. Si éste exhibe un mingitorio como una obra de arte, Borges presenta un ensayo como un relato. Si uno se divierte destemplando a los críticos más conservadores, el otro se burla –al interior de su propio cuento– del narrador ampuloso, demasiado devoto como para comprender que el ejercicio de Menard es ante todo un juego. Borges: creador de extravagantes dispositivos conceptuales, productor de vidrios tan minuciosamente tallados que simulan ser vitrales cuando son, en primera y última instancia, grandes vidrios.
Es impropio terminar esta reseña con un elogio ferviente. Mejor sería desviar el ímpetu del libro y apuntarlo contra otro adversario: la crítica literaria mexicana. Acostumbramos decir que la crítica literaria está en crisis cuando deberíamos precisar: en crisis, la crítica mexicana. Ante el caso argentino, nuestra conversación literaria provoca pereza, a veces lástima. Allá nada, ni siquiera Borges, está fijo. Allá todo, incluso Borges, es debatido. Hay bandos y disputas. Hay tensión y movimiento. En un libro Borges aparece radical y ácido; en otro, terso y clasicista. No sólo Pastormerlo discute con fiebre a Borges: también lo han hecho, en el último lustro, Alan Pauls (El factor Borges) y Graciela Speranza (Fuera de campo / Literatura y arte argentinos después de Duchamp). ¿Qué ocurre en México? Previsiblemente, lo contrario: demasiada civilidad, escaso debate, nula tensión literaria. Nuestros autores ya canónicos descansan petrificados, intocables desde hace tiempo. Antes que bandos hay partidos políticos, y la izquierda lee tan fatigadamente como la derecha. Que se entienda: los críticos literarios mexicanos no estamos haciendo lo que nos corresponde. En vez de generar nuevos puntos de vista, lustramos viejos argumentos. En lugar de desviar la conversación, la mantenemos apenas viva. Es hora de escribir otra crítica, menos tímida, más exasperada. Es hora de adoptar el programa de Borges: torcer el diálogo, abatir las supersticiones, leer –sí– sesgadamente.
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).