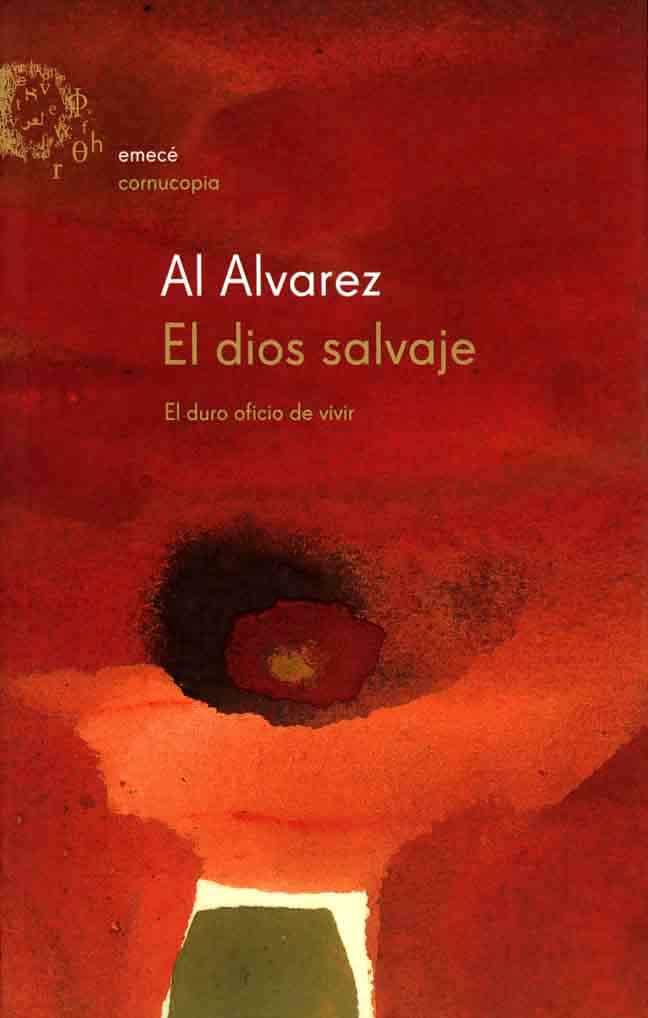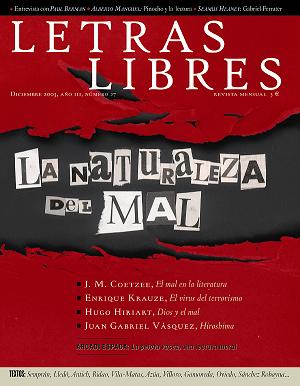El poeta y ensayista inglés Al Alvarez (1929) intentó suicidarse el día de Navidad de 1961, “un día por el que hay que abrirse paso con cuidado infinito, como por un campo minado”. Amigo personal de Sylvia Plath cuando ésta se quita la vida a principios de 1963, Al Alvarez, entonces crítico literario de The Observer, se da cuenta de que, a pesar de comprenderlo, no sabe nada de ese acto. Inicia entonces un proceso de documentación y reflexión personal que culmina en 1971 con la escritura del ensayo El dios salvaje, un intento de descubrir la raíz o el motivo del suicidio.
“Quiero que el libro empiece como acaba, con la expresión detallada de un caso, de modo que las teorías o abstracciones que siguen estén, hasta cierto punto, arraigadas en lo humano particular.” De este modo Alvarez logra una configuración narrativa cuya escritura asume el riesgo de ser propia, de avanzar en la nebulosa de un misterio en el que pocos se han adentrado más allá de la revisión histórica o científica, aunque en algunos casos con aportaciones tan documentadas como la reciente Historia del suicidio en Occidente de Ramón Andrés. Pero no es éste el único mérito de El dios salvaje. También logra, desde una perspectiva literaria, concentrar su sensibilidad en la disección del misterio del suicidio sin traicionar su enigmática naturaleza, su cualidad de acto que no tiene explicación. “En vez de ofrecer respuesta, sencillamente he intentado contrapesar dos prejuicios: el tono religioso que desprecia el suicidio y la moda científica que lo investiga pero le niega cualquier significado.” A partir de ahí, Alvarez realiza una perfecta anatomía del más desesperado y, supuestamente, más libre de los actos humanos.
El dios salvaje toma cuerpo a partir de dos premisas: la historia del acto del suicidio y sus extrañas transformaciones en la cultura occidental. Tomando como ejemplo un caso registrado en la prensa londinense de 1860, en el que es ejecutado en la horca un hombre que se había cortado la garganta pero al que habían salvado de morir, Alvarez se pregunta por qué un gesto tan esencialmente privado inspiraría a lo largo de la historia un miedo supersticioso tan primitivo. El terror a los suicidas en la Europa cristiana fue más duradero que el miedo a los vampiros, miedo proporcional al salvajismo de la ley para con el cadáver, propiedades y familia del suicida. Alvarez percibe que cuanto más perfeccionada y racional se vuelve una sociedad, más se aleja de los miedos primitivos y más fácilmente tolera el suicidio: los griegos clásicos vacían el suicidio de todos los horrores primitivos y, de modo paulatino, pasan a discutir el asunto más o menos racionalmente, mientras que el estoicismo romano hace hincapié en la forma elegida de marcharse como prueba práctica de excelencia y virtud. El cristianismo, en sus orígenes como religión de los más pobres y rechazados, recoge ese ideal estoico de la serenidad y asume el suicidio como una especie de corolario que no tardó en proyectarse como deseo de martirio. Pioneros de las tácticas del integrismo más radical, asumen la muerte como una liberación recompensada con el paraíso y, por tanto, empiezan a buscarla con impaciencia. “O sea que cuanto más poderosamente la Iglesia inoculaba a los creyentes la idea de que este mundo era un valle de lágrimas, pecado y tentaciones, donde esperaban de mala gana que la muerte les franqueara el paso a la gloria eterna, más irresistible se hacía el deseo de suicidarse.” Hay en ello, de todos modos, una especie de valentía glacial que Susan Sontag recordaba a raíz de los atentados del 11-s, cuando escribía en un artículo que a los terroristas suicidas se les podría tildar de todo menos de cobardes. “Idiota” fue el calificativo más suave que le llovió encima e incluso hubo quien propuso confinarla al desierto. Qué poco sabemos de nosotros mismos.
Pero los excesos de los presuntos mártires y la amplia autoridad de San Agustín, nos recuerda Alvarez, acabaron por inclinar la opinión en contra del suicidio: “La puerta se había cerrado de golpe. Lo que para los romanos fuera alternativa decente, y para los cristianos primitivos llave de entrada al Paraíso, se transformaba en el más mortal de los pecados”. Parece que no tenía sentido amar al prójimo como a uno mismo si estaba permitido matarse. El cambio no llegaría hasta la contrarrevolución científica, momento en que el suicido deja de ser la expresión de facultades individuales e independientes para comenzar a ser estudiado como fenómeno social, pero como un problema sociológico abstracto, desvinculado de lo afectivo, del mundo humano de las emociones, a salvo en el pabellón aislado de la ciencia.
Tras el análisis de las dimensiones históricas y sociológicas del misterio del suicidio, Alvarez inicia el tramo más personal de su recorrido desde una perspectiva más filosófica y literaria. Empieza por desentrañar las falacias que aún persisten en torno al acto de quitarse la vida y revisa el poder que ha ejercido en la imaginación creadora, desde Dante al arte actual, pasando por John Donne, Thomas Chatterton, Las tribulaciones del joven Werther, Dostoyevski, el dadaísmo, Camus, los escritores internados en los campos de concentración nazis y de nuevo Sylvia Plath. Las primeras páginas de El dios salvaje reconstruyen la muerte de la autora de Ariel (dedicado precisamente a Al Alvarez) en una austera narración literaria que encuentra su epílogo en la aportación personal del autor como suicida frustrado, de nuevo desde una sobriedad y elegancia jamesianas muy alejadas de la mixtificación romántica de la muerte voluntaria.
“Si bien el suicidio todavía es sospechoso, en los últimos ochenta y tantos años ha habido un cambio de tono […] Sigue vigente el prejuicio, pero hoy parecen menos obvios los principios religiosos que en otro tiempo lo dignificaron. Como consecuencia, los detractores han modificado el tono de denuncia justa. Lo que en un tiempo fue pecado mortal se ha vuelto vicio privado, un secretito sucio más, inconfesable y levemente salaz, menos autoasesinato que maltrato.” Para ello, las diversas teorías que pacientemente desgrana Alvarez ayudaron a desenredar la maraña de motivos y definir esa profunda ambigüedad del deseo de morir, pero no logran decir mucho de lo que significa ser suicida y de lo que se siente. “Soy un suicida frustrado. Es una confesión triste, pues en realidad, se diría, nada más fácil que quitarse la vida.” Es ahí donde Alvarez se apoya en su propia experiencia y se adentra en ese mundo cerrado de una lógica propia e irresistible. “Es como la irrebatible lógica de la pesadilla, o como la fantasía científica de verse súbitamente proyectado a otra dimensión: todo cobra sentido y sigue reglas estrictas; pero al mismo tiempo es diferente, está pervertido, cabeza abajo. En cuanto alguien decide matarse entra en un mundo hermético, impermeable pero totalmente convincente donde todos los detalles encajan y cualquier incidente refuerza la decisión.” Alvarez relata su propia experiencia de ese mundo sin ventilación ni salidas del que le salvó la casualidad. Había tenido casi que morir para poder crecer: “Una vez hube aceptado que nunca habría respuestas, ni siquiera en la muerte, descubrí sorprendido que ya no me importaba mucho si era feliz o infeliz; ya no existían los problemas ni el problema de los problemas. Y eso en sí era el comienzo de la felicidad”. Difícilmente estas palabras salvarán la vida de nadie que haya decidido quitarse de en medio, siempre hay razones particulares para que una persona decida morir. Pero quizá libros como El dios salvaje, precisamente por situarse en las antípodas de la autoayuda, reafirman la vida como combate y, de algún modo, instan a él. –
LO MÁS LEÍDO
Cabeza abajo