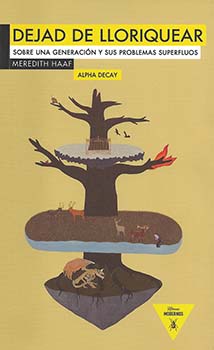Fernando Vallejo, La Virgen de los sicarios, Alfaguara, México, 1999.
Los hombres felices no escriben. La literatura se construye, la mayoría de las veces, desde la carencia. Fernando Vallejo lleva este apotegma personal, este aserto de bolsillo, hasta sus últimas consecuencias en la novela La Virgen de los sicarios que Alfaguara ha vuelto a poner en circulación. El asco que le produce la situación colombiana, y en particular la de su ciudad natal, Medellín, obliga a Vallejo a escribir una novela radical, en el sentido etimológico de llegar a la raíz, que no deja ningún resquicio a la esperanza.
Si las grandes ciudades tienen novelas o películas que las redimen o representan (por citar algunos ejemplos obvios: Manhattan Transfer de John Dos Passos; París era una fiesta de Ernest Hemingway; La Habana para un infante difunto de Guillermo Cabrera Infante; la Barcelona de la Ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza, o La región más transparente de Carlos Fuentes para el Distrito Federal), a Medellín le corresponde La Virgen de los sicarios: una novela dedicada en cada una de sus páginas, en cada uno de sus párrafos, en cada una de sus cláusulas sintácticas, a criticar la realidad (terrible) de esta ciudad de Antioquía.
Dos ejemplos. En los barrancos y las cañadas de los alrededores de la ciudad, un letrero advierte a los intrusos: "prohibido arrojar cadáveres", mientras una parvada de buitres garantiza la segura infracción a la ley. El segundo: a la descomposición social de una ciudad de suyo empobrecida y azotada por el crimen organizado, hay que añadir la declaración de guerra de Pablo Escobar Gaviria a la policía cuando Virgilio Barco decidió aprobar la ley de extradición para los narcotraficantes. Pablo Escobar ofreció quinientos dólares por policía muerto y en las comunas que rodean Medellín los sicarios se turnaron para acercarse al guardia más próximo y descargarle una pistola por la espalda. La demencia homicida se apoderó de la ciudad. Ésa es la atmósfera de la novela.
Un viejo pederasta, exquisito, culto, rico, experto en lingüística, que ha vivido en Europa, decide regresar a su ciudad y derrumbarse junto con ella. Se enamora de un sicario y asiste impávido a sus crímenes. Su muerte, por un rival, lo lleva a buscarse otro amante joven, que resulta ser el asesino de su primer amor. La causa: su novio original mató al hermano de su segunda pareja. En este juego de espejos confrontados siempre hay un crimen previo que justifica el presente: la venganza como el motor de la historia. La novela está narrada en primera persona por este personaje en tono de letanía y delirio. Repite pasajes, se burla de la idiosincrasia de su pueblo, no excluye comentarios racistas, precisiones históricas, burlas despiadadas. Este discurso, condena y expiación, cuenta también la vida en Medellín y su campo antes de la orgía de sangre, y vuelve inevitable la nostalgia: los abuelos que murieron en una tierra en donde el significado de la palabra sicario era desconocido y cuando Envingado era conocido por su campo fértil y no por la cárcel a la medida que Escobar se mandó construir como condición para entregarse. Pero la novela no es sólo una burla del narcotráfico, sino de toda la vida colombiana: la corrupción gubernamental; el afán leguleyo y tinterillo heredado de España que todo lo registra y lo burocratiza… en medio del apocalipsis; la obsesión de la prensa por la sangre, la descortesía, la rapiña y un largo y penoso etcétera que debe avergonzar a los colombianos como El asco del salvadoreño Horacio Castellanos Moya lo hizo con sus compatriotas.
El protagonista se desespera ante la imposibilidad de poder filmar una película sobre Medellín, la verdadera intención de su regreso. Pocos años después de publicada la novela en su primera edición de 1991, apareció Rodrigo D, la película colombiana de mayor aceptación de taquilla en la historia del país. Una película que participa al mismo tiempo del documental y la ficción, el filme de Carlos Gaviria narra la vida de un grupo de sicarios de los suburbios de Medellín. El morbo de la cinta (rodada sin actores profesionales, salvo el protagonista) radica en que la historia vaticinaba la condena general de los personajes, y la historia real de la ciudad no la dejó mentir: todos los que participaron en Rodrigo D están muertos.
Un punto fundamental de la novela es la correspondencia entre caos social y caos lingüístico. En la tierra de Caro Cuervo, la descomposición social se transforma en descomposición del lenguaje: tres palabras son suficientes: fierro (por arma), bazuco (cocaína impura fumada) y gonorrea (el insulto más popular y repetido).
Otra obsesión del protagonista (que, como en En busca del tiempo perdido, sólo una vez es llamado por su nombre, Fernando, lo que nos autoriza para hablar de un alter ego radicalizado del autor) es la de vanagloriarse de conocer todas las iglesias de la ciudad y de empeñarse en recorrerlas como su rutina diaria: algo de enloquecido tiene este itinerario en mitad de una ciudad rota en donde se fuma mariguana y se comercia con la muerte en plena catedral. El título de la novela está relacionado con una historia mexicana, la de Malverde, el santo patrón de los narcotraficantes al que acuden antes de un embarque peligroso y de una acción descabellada, pidiendo su protección y perdón, en la brava tierra de Culiacán. En Medellín existe una parroquia a la que van los sicarios a pedir que el "trabajo" salga bien y que la muerte del contrario sea inmediata.
De lectura básica en México, no sé si como exorcismo o premonición, La Virgen de los sicarios pone de nuevo en la conversación de México a uno de los autores más importantes de las letras colombianas. –
(ciudad de México, 1969) ensayista.