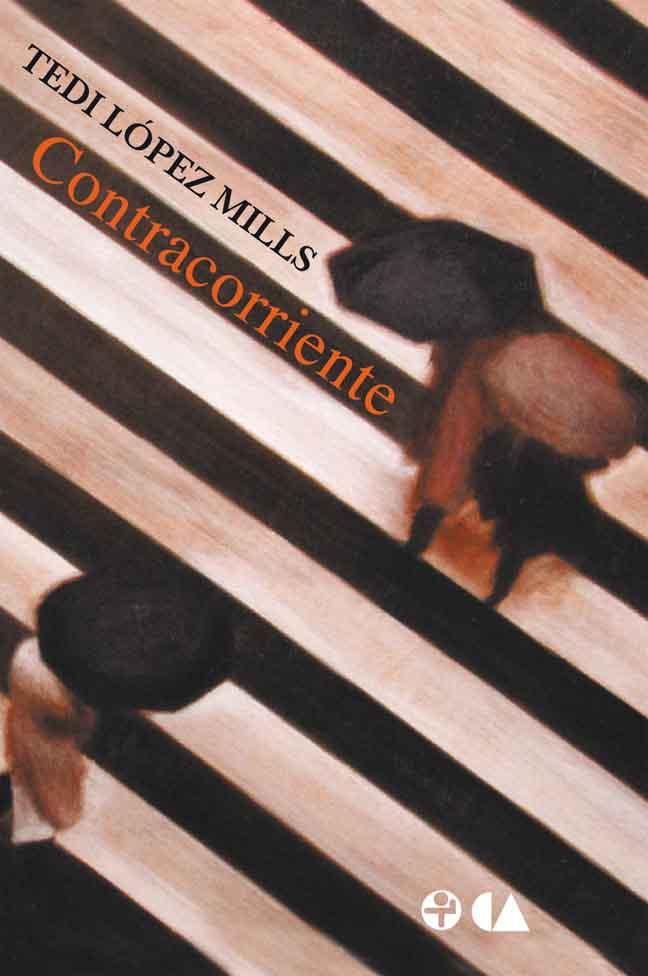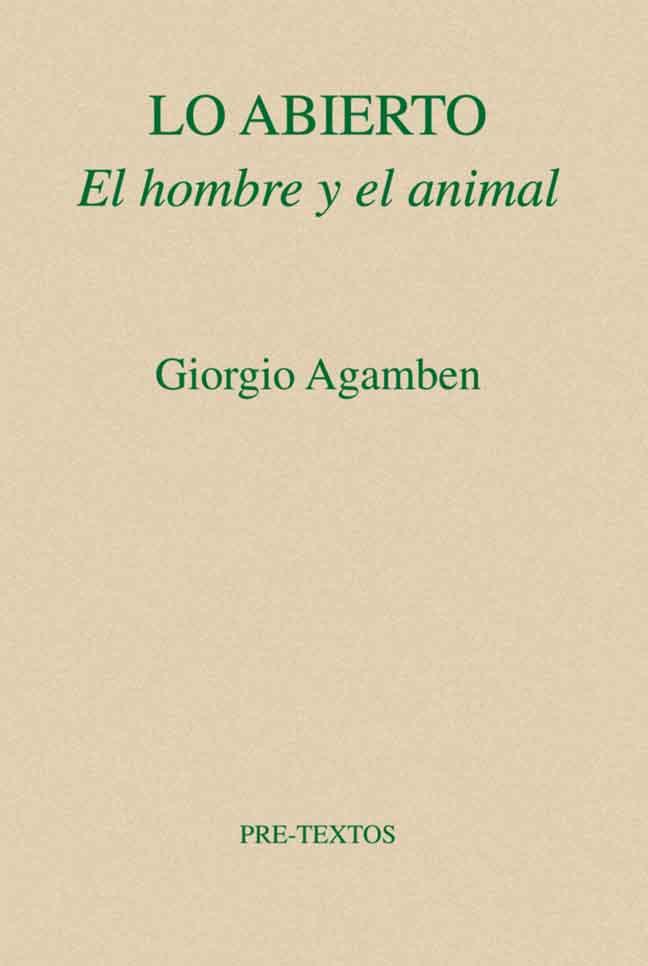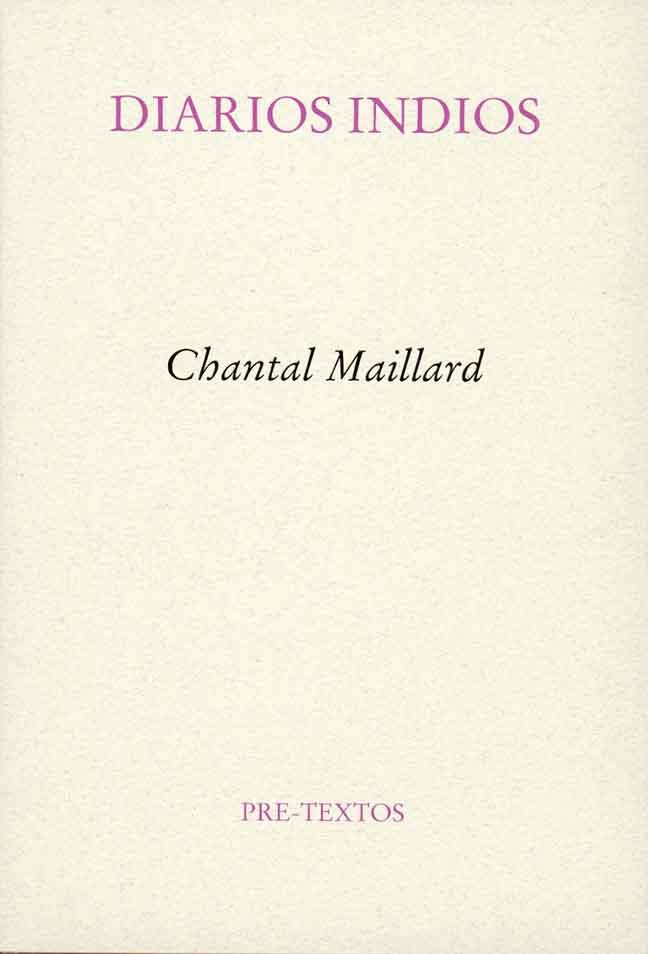Todo poeta está llamado a inaugurar una forma de la fe. Al mismo tiempo, a ser profeta de una religión que no necesita de un dios que la articule; en ella, lo principal es la ceremonia del rezo,
las palabras que se pronuncian con afán de comunión y aspiran a las altísimas esferas de la existencia. Tedi López Mills (ciudad de México, 1959) nos entrega en su más reciente libro –quizá el más sólido y propositivo de su obra poética– una confianza en la materia que se vuelve una pura devoción: el agua como credo, materia ejemplar cuyas facultades busca imitar el discurso poético. El agua en su advocación indómita de río: “un río que me habla desde el circuito de su agua en mi cabeza como si leyera”. Un río: sistema caótico, abierto, caníbal.
Más cerca de la prosa que del versículo, en este poema dividido en fragmentos la voz poética genera un torrente verbal cuyo cauce tiene origen en el manantial de la contemplación, y encuentra el cenit de sus deducciones (hallazgos avistados tras la especulación) en el desarrollo de un discurso lógico y omnívoro. A ras del texto casi todas las pausas están marcadas por comas. Al igualar todo reposo del discurso a esa suspensión mínima y provisional del aliento, cada frase, cada pensamiento puede continuarse, desdoblarse en otro y otro más, encadenarse y generar una entropía a golpes de razonamiento. La voz busca así remontarse, vencer la inercia de un decir asimilable, estancado. Y toda estrategia es válida para dar consistencia a su viaje –su ir a contraflujo del discurso generalmente aceptado– excepto la contención: añadir, acumular, desarrollar, multiplicar lo parentético, pasar de una a otra superficie del discurso para hacer la suma mental de cada plano en el mapa del poema.
En el libro, el agua es un aire que nos sujeta desde todos los ángulos. En una atmósfera de agua toda distancia se relativiza, todas las rutas del pensamiento son posibles para lograr el develamiento del orden natural de las cosas, para entrever la médula del mundo. Orden y desorden, lentitud y aceleración, barroquismo y minimalismo, duración y fugacidad, inmovilidad y flujo… Todo es un asunto de la percepción, de la mirada: “es lo mismo el aullido que las palabras dispuestas en orden cuando se gritan.”
John Ashbery planteó el poema no como un objeto verbal, producto terminado flotando en el vacío, bello por sí mismo e independiente del ser humano, sino como la experiencia de su ejecución. Lo que escuchamos tronar en las páginas de Contracorriente es “no una melodía”(perdurable, portable, fija) sino un virtuoso y sostenido solo (secuencial, efímero, renovable). Resulta imposible extraer alguna de las piezas de su maquinaria puesto que su máxima expresividad sólo tendrá lugar en el contexto que las originó, el poema que las genera que es, en sí mismo, la secuencia que las hace viables. Contrastando, alternando, sumando, precediendo, provocando, resultando sólo tentativamente, mientras la secuencia se reanuda en la siguiente página.
De ahí que el poema pueda conjugarse en presente. Su gracia y su tragedia –continuando con Ashbery– es dejar un esqueleto insuficiente como única huella en la experiencia, una estructura imposible de reconstruir. Expresión de una corriente de pensamiento que de súbito encarna, el poema es un ser submarino que recorre superficie abajo su monólogo interior –al ras inverso de la marea–, y que de pronto abandona su silencio: se muestra, ocurre clandestinamente, como prueba de un encadenamiento infinito de silogismos que sucede fuera del ámbito de lo visible, y que es el pensamiento del poeta. La mirada nunca deja de registrar, pues aunque permanezca cerrada, ve la nada (insuperable telón de fondo para el mundo). Después de un instante, vuelve a su silencio.
Pero no debe contenerse el lector de subrayar, anotar, resaltar. La lectura es una experiencia tan envolvente y zigzagueante que vale la pena arrojar anclas, marcar cada tanto las paredes del laberinto para no extraviarnos en él. Aunque el poema nunca estará contenido en un resumen.
Fuga perpetua, imposibilidad, el poema de López Mills muestra lo que ocurre en el silencio fecundo de la mente. Ese irse de lengua –hablar en lenguas–, el soliloquio imparable, “culpa de la memoria, automatismo/ que pasa por ser conciencia”. Ensimismada inteligencia a solas, ocupada en penetrar el mundo, dejando tras de sí una estela de palabras, su experiencia: “qué sueña cuando se abre en la percepción más inmediata/ una fractura entre las horas, se introduce, por descuido, esa historia/ alternativa, ese río en otra parte, lo mismo contrahecho que perfectible,/ dando de sí, río de quien lo piense, de quien lo escuche.”
“You were like a religious fanatic/ Without a god – unable to pray”: en el poema “The god” de Ted Hughes, la voz lírica parece no lamentar tanto la carencia de dios, sino la incapacidad de quien escribe para el rezo. Esa ligadura de palabras con lo divino es lo que nos salva. No la existencia de un depositario omnipresente. Como en poemarios anteriores de la autora, el epígrafe del libro (de Philip Larkin esta vez) no es sólo un pórtico sino un asidero: “Si se me llamara/ para construir una religión/ yo haría uso del agua.” Agua palabra, agua ensalmo, agua sacramento. La
voz de la poeta, como la del profeta, no tiene el dominio para moldear el mundo, pero sí lo tiene para manifestar lo oculto, para traer a la superficie lo profundo.
El viaje río arriba del salmón es necesario incluso para el río, puesto que toda antítesis ofrece una imagen inversa que completa la realidad al otro lado del espejo. Frente a un punto de llegada, un tránsito. Frente a la inercia de lo hermoso por prestigiado, esta frase de Ashbery: “yo no escribo bellamente.” Frente a una navegación quieta, un estrepitoso desplazarse entre los rápidos. Frente a una fe en lo terminado y una certeza en lo inamovible, una lectura como ésta, en construcción, perpetua obra negra del templo donde la poeta nos invita a fundar un mito propio. Encontrar en las revelaciones de la materia y la palabra el tránsito hacia una devoción.~