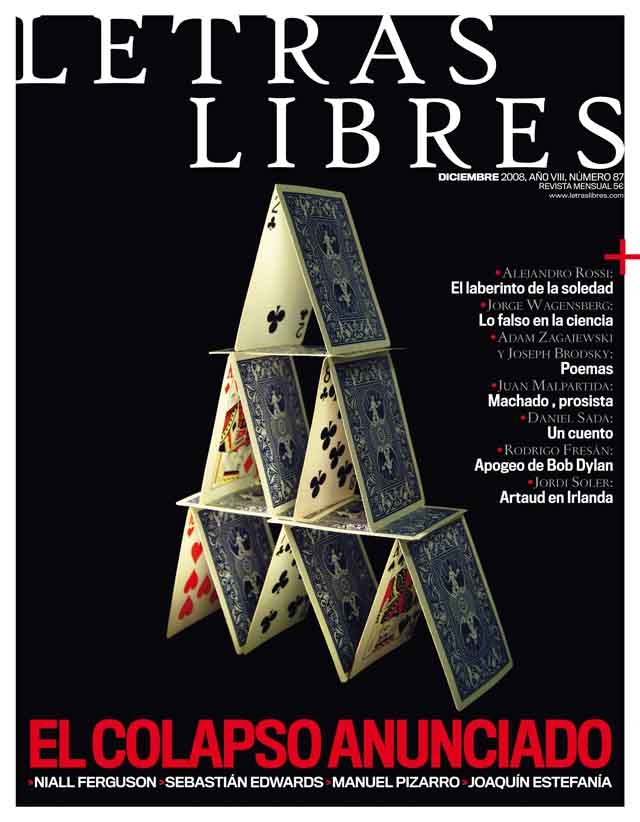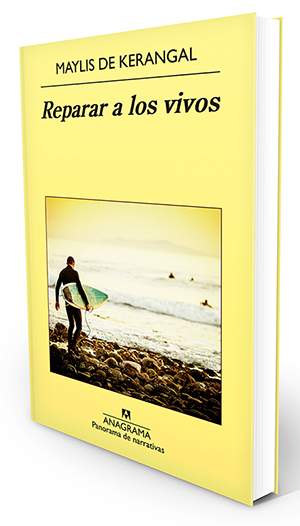En una reflexión sobre el diario, en su caso no íntimo sino casi privado y casi público, André Gide dice que el artista “no debe narrar su vida como la vivió sino vivirla como va a narrarla”. La cita aparece en De eso se trata y, de improviso, parece raro toparse con Gide en una página crítica de Juan Villoro, extrañeza que se va difuminando cuando se comprueba que ambos comparten, como narradores, las características del corredor de fondo: cierta tozudez, espíritu de sacrificio, deseo de sobrevivir a su propia época siéndole fiel… En Villoro (ciudad de México, 1956) hasta una colección de ensayos literarios responde a la ejecución de un mecanismo narrativo. De eso se trata se titula así por la traducción que Tomás Segovia hizo del monólogo de Hamlet, culminándolo no con “He aquí el dilema” o “Esa es la cuestión” sino con un mondante y sonante “De eso se trata”, información que, pocas páginas más adelante, con la camisa ya arremangada, Villoro convierte en la promesa de un cuento.
Villoro ilustra con una anécdota el viejo asunto que George Steiner retomó recientemente –el maestro y el alumno y su comercio socrático–, y con esa velocidad controlada que otros llamarían ritmo vamos a dar al salón 203, en la Universidad de Yale, donde se aparece, sin otro rasgo de la nieve que el pelo desordenado por la ventisca, Harold Bloom disertando, en calidad de seminarista, sobre Shakespeare. Del miedo que ha padecido Bloom de quedarse varado y “caer de espaldas sin poderse levantar al estilo de Humpty Dumpty”, el narrador ha pasado al amuleto que hace posible el libro, el cuaderno escolar que le regaló a Villoro una alumna, en el cual anota las lecciones shakespeareanas en Yale, y en ese trance escuchamos su testimonio del horrible año mexicano de 1994 y lo vemos dibujar un esbozo strindbergiano de su madre. En fin, no había pasado de la página 21 de De eso se trata y ya habitaba yo ese mundo a la vez cercanísimo y extravagante que es el de nuestros contemporáneos más lúcidos.
Esas primeras páginas dedicadas a Shakespeare y a Cervantes dan el tono de un libro cuya unidad de propósito me alegra, aun más si considero que se trata de textos que en su gran mayoría había yo leído durante la última década. No es del todo frecuente que las recopilaciones, ese mal menor al que estamos obligados los ensayistas, dupliquen, como totalidad, el aprendizaje que nos habían ofrecido, en primera instancia, como partes. Sé que en la hora de los fantasmas Villoro juraría como cuentista, pero lo tengo entre nuestros mejores críticos, y creo que De eso se trata, apenas su segundo libro de ensayos, lo confirma. Es un libro aun más libre (aunque menos aliñado) que Efectos personales (2000), volumen memorable por varias razones (ejemplarmente, los retratos de Valle-Inclán, de Arthur Schnitzler y de Carlos Fuentes con Goya) y por contener una proeza sólo accesible a Villoro: la de introducir a Julie Andrews, la novicia rebelde, en un ensayo sobre Thomas Bernhard.
El siglo en que Villoro se siente más a gusto es el XVIII, en el tramo que va de las pelucas a las melenas y que corresponde, en De eso se trata, a su Casanova, que se despide dejando iluminada y visible desde el futuro su ventana. Algo tienen los ilustrados de Villoro que parecen protagonistas de un Sturm und Drang transformado en ópera rock, siempre jóvenes (a veces, ridículamente jóvenes) y a la vez actuando perfectamente sus papeles de clásicos. El Goethe (tan humano y tan inverosímil) de Villoro es tan bueno como el de Alfonso Reyes. Y es que a Villoro le va bien el XVIII porque su verdadero nacimiento como escritor fue cuando tradujo del alemán y prologó los aforismos de G. C. Lichtenberg (1989), a cuyas aventuras en el Nuevo Mundo les dedica un capítulo en De eso se trata.
Villoro encontró en Lichtenberg la horma de su pensamiento narrativo. Gusten o no gusten sus recientes libros de cuentos (La casa pierde y Los culpables) o sus novelas (El disparo de Argón, Materia dispuesta y El testigo), a todos ellos los sostiene un sentido del equilibrio tomado de Lichtenberg, que consiste en poner a la razón junto al ingenio y en sólo obedecer a los sentimientos una vez que hayan sido descalificados por la razón. O para decirlo con Lichtenberg: tomar en cuenta el “espíritu con su cuerpo satélite o el cuerpo con su espíritu satélite”.
Sin la frecuentación de los dieciochescos creo que Villoro no hubiera tomado el riesgo de escribir El testigo (2004), una novela romántico-populista. Esa certidumbre compuesta de ilusión y escepticismo tiene, también, un correlato estilístico a través de las frases felices, a la vez sintéticas e idiosincráticas, que amueblan la obra de Villoro, como la siguiente: Lorenzo Da Ponte, el autor del libreto, se encontraba atosigado por “los extenuantes plazos de la versificación”, lo que habría dado motivo a la hipotética colaboración de Casanova en Don Giovanni.
Ernest Hemingway es el corazón de De eso se trata y no creo que el autor de Por quién doblan las campanas tenga mejor lector en español que Villoro, quien se ha tomado en serio varias de las enseñanzas de un maestro devaluado que, como Onetti (otro de sus penates), se empeña en seguir su camino sin nosotros. En las convicciones políticas y morales de Hemingway, o más bien en la forma en que éstas palidecían ante la doble exigencia del estilo y la vanidad, ha encontrado Villoro una zona de fragilidad distintiva del siglo XX. Del novelista estadounidense Villoro obtiene un manual de estilo compuesto de paradojas: la búsqueda del heroísmo se convierte azarosamente en publicidad literaria, como ocurre con la herida de guerra del estadounidense en 1918; en la alta escuela de la vanguardia, regenteada por Gertrude Stein y Ezra Pound, Hemingway se vuelve el más periodístico de los grandes narradores y su horrible guerra feliz, la Guerra civil española, lo consagra y lo destruye. No es menos admirable el canto fúnebre a la fugacidad de la fama y a la eternidad de los mitos que la lectura de Villoro nos ofrece de El viejo y el mar, uno de los pocos libros que habiéndose leído en la adolescencia son, en su totalidad, inolvidables.
A Villoro le gustan los excursionistas y por ello se involucra, solidario, en los periplos de Malcolm Lowry y D. H. Lawrence en México, turismo de alto riesgo en el paraíso infernal. En una medida que lo acerca más a Octavio Paz y a Fuentes que a los escritores de su generación, Villoro heredó directamente la voluntad de mirar México (de quererlo y de padecerlo, supongo) con los ojos liberadores y fantasiosos de aquellos escritores anglosajones (o de Breton), ejerciendo el mester de extranjería en su propia tierra, no rehuyendo los arquetipos sino tomándoselos en serio hasta las últimas consecuencias, que, a mi entender, sólo son dos: la ironía o el sentimentalismo.
En esa dirección, De eso se trata me ha ayudado a releer El testigo y a encontrar que aquella novela, precedida de un texto recogido en Efectos personales, desarrolla y agota la noción de “parque temático”, al grado de tornarla inmanejable para un escritor que flirtea con la excepcionalidad, cultivada y deplorada al mismo tiempo, de México. En De eso se trata aparecen algunos “itinerarios extraterritoriales” (Roger Bartra y sus salvajes, Ibsen Martínez entre Humboldt y Bonpland, la Tijuana de Luis Humberto Crosthwaite, Aira y Rugendas) que indican que asociar paródicamente a México con Disneylandia es una causa fastidiosa y perdida que de alguna manera da fin a la vieja aventura de los Lowry y los D. H. Lawrence.
Villoro es un discípulo fiel y nunca deja pasar la oportunidad de dialogar con sus maestros, sean Alejandro Rossi o Sergio Pitol, Juan José Saer o Ricardo Piglia, Roberto Bolaño o César Aira. Villoro siempre corre en equipo y considera que el relevo es la forma más saludable de competir y ganar en literatura. Por ello su lectura del Borges (2006) de Adolfo Bioy Casares es de alguna manera la memoria de una lectura colectiva que hemos estado haciendo, solitarios y en comunión, decenas de hispanoamericanos, frecuentación que ratificará, como lo adelanta Villoro, que tras Laurel y Hardy, y Lennon y McCartney, sólo nos quedan Borges y Bioy. Y si una de las virtudes mayores del ensayista está en el arte de citar, en esa cortesía prostituida por los malos profesores, Juan Villoro se beneficia del sentido de la oportunidad que consiste en citar mucho y citar muy bien, lo mismo a un Heine perplejo ante Casanova, que a Lionel Trilling pontificando sobre Chéjov o a Yeats hablando gloriosamente de sí mismo. O a Barry Gifford, que cuando “le preguntaron acerca de la evidente influencia de En el camino, de Jack Kerouac, en su obra Corazón salvaje, respondió que todas las road novels provenían del Quijote”. De eso se trata. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.