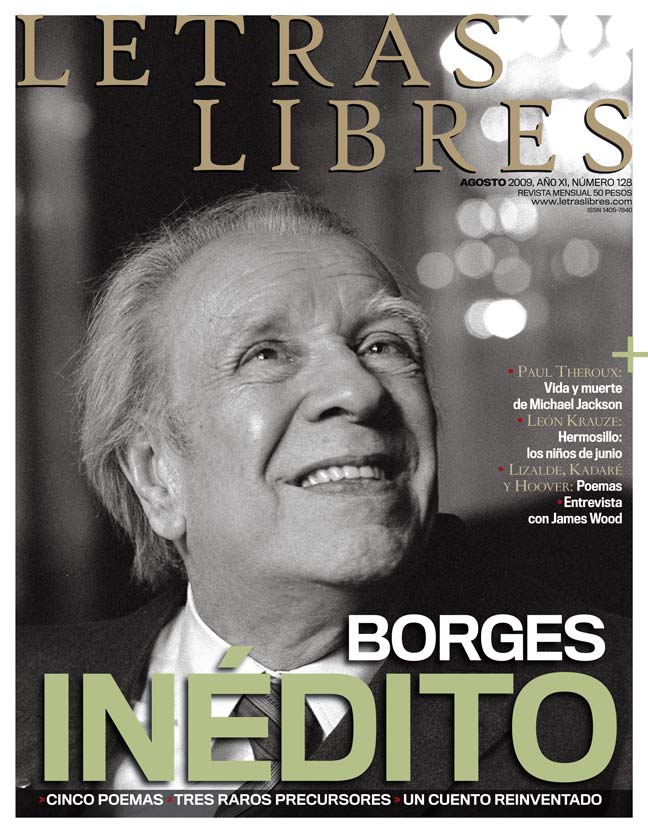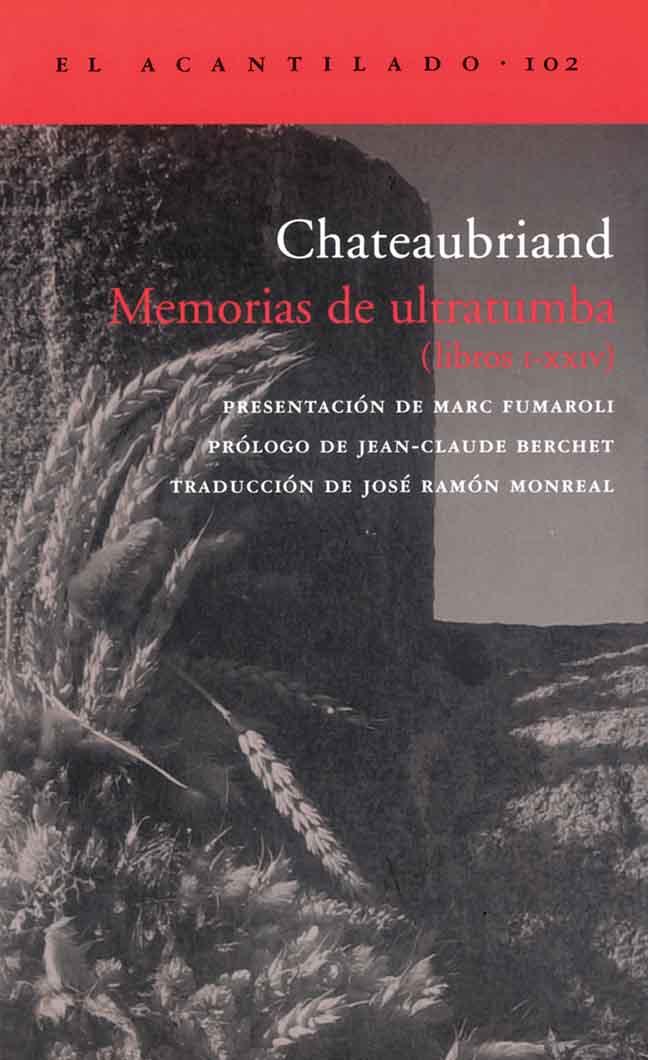Carlos Pezoa Véliz fue el poeta de la vida popular de comienzos de siglo XX, de la lira chilena que se vendía en papeles de colores en los trenes al sur, del hambre, de la rabia, de una forma de ensueño posmodernista que se había frustrado: cisnes y jardines versallescos de Rubén Darío suplantados por burros, por olores de hospital, por entierros pobres. Hizo a conciencia, con lucidez y desengaño, un modernismo provinciano, áspero, a menudo desesperado. Usó el lenguaje de la calle, de los mercados de pueblo, de los campos sombríos, donde en alguna encrucijada oscura se había cometido un crimen. Su verso, que parece venir de una vena picaresca sudamericana, tiene algo de la poesía gaucha y del Martín Fierro; también revela por momentos un parentesco lejano con la inspiración castellana, rural, de Antonio Machado. Décadas más tarde, Nicanor Parra lo continúa por alguna parte, en alguna de sus vertientes, en poemas de su juventud, anteriores a los Antipoemas, o en textos de su madurez como La cueca larga. Se podría sostener que Jorge Teillier, en sus mejores poemas de nostalgia de la provincia, en lo que fue bautizado después como poesía lárica, les puso a los tonos coloquiales, pueblerinos, del Pezoa Véliz de Pancho y Tomás, una música menos áspera, quizá más amable.
Carlos Pezoa Véliz nació en 1879, en el primer año de la Guerra del Pacífico, en el sur de Santiago, al costado de un mercado de San Diego que se levantaba en la actual Plaza de Artesanos, y murió en 1908 en una sala de hospital del barrio de Recoleta, antes de haber cumplido los treinta años de edad. Algunos han sostenido con insistencia que fue hijo adoptivo, pero los argumentos no terminan de convencerme. Su padre era un muy pequeño comerciante de origen español, vendedor de vinos baratos en un sucucho lateral de ese mercado, analfabeto, algo alcohólico, más bien ausente de la casa familiar. Su madre, doña Emerenciana Véliz, parece haber tenido más instrucción y, quizá debido a eso mismo, un humor de perros. Insultaba al hijo poeta, después de sus noches de juerga y de sus desapariciones, con lenguaje grosero y a punta de escobazos. Los vecinos del Mercado y de la calle San Diego decían que estaba enferma del hígado y que eso le agriaba el carácter. En cualquier caso, para estar agriada, para andar con el paso cambiado, no le faltaban motivos.
El joven asistió a diversos colegios y los abandonó todos. Parece que estudió francés en un Instituto Comercial, en compañía de uno de sus amigos más fieles, y que leyó, a juzgar por las referencias que abundan en sus cartas y en sus crónicas, todo lo que encontró a su alcance: Victor Hugo, Verlaine, Emilio Zola, Lord Byron, Eça de Queirós. Fue profesor de primeras letras en un colegio de monjas, pero uno de sus colegas, un señor de apellido Pinilla, se encargó de hacerle llegar a la superiora un par de ensayos suyos claramente antirreligiosos: “El hijo del pueblo” y “Libertaria”. Recibió, con algo de sorpresa, un saludo gélido, “una inclinación de cabeza apenas perceptible” de la monja superiora, y a los pocos días supo que había sido expulsado. Hizo diversos trabajos de subsistencia, incluyendo el de calador de sandías en uno de los puestos del mercado, durmió en la calle muchas veces y pasó hambres monumentales.
Hacia sus veinticuatro o veinticinco años de edad consiguió unas clases y un trabajo fijo en la Municipalidad de Viña del Mar y pudo vivir antes de su final en una pequeña casa burguesa, donde había, según el testimonio de alguno de sus contemporáneos, muros forrados en felpa roja y jarrones chinos. Entonces le gustaba invitar a tomar té y a conversar de literatura a sus amigos y amigas del puerto de Valparaíso y de Viña. El señor Alberto Brandán, poeta y crítico, dejó un testimonio detallado de una de estas invitaciones. La esquela correspondiente estaba escrita en versos alejandrinos:
Fulano, que es poeta de inagotable
[meollo,
invita a sus amigas para asistir
[a un té
que en su casita agreste de poeta
[criollo
se efectuará esta noche. Répondez
[s’il vous plaît…
Cuenta Brandán que en la felpa de los muros, clavados con alfileres, figuraban los siguientes retratos: Byron, Daudet, Zola, Victor Hugo, Ricardo Wagner… La crónica de Brandán dice que la invitación a tomar el té fue también una “invitación a las flores”. Había una sorprendente cantidad de floreros llenos de violetas imperiales, de juncos, de tulipanes amarillos, de rosas, y en dos jarrones separados alguien había colocado sendas orquídeas. Se habló, al parecer, de Guy de Maupassant, de Gutiérrez Nájera, de Goethe, y “de la enfermedad de la poesía”, y la velada terminó al anochecer con una lectura por el dueño de casa de su Pancho y Tomás todavía inédito. Casi todos los invitados, que vivían en el cercano Valparaíso, se dirigieron después a la estación de tren y antes de embarcarse tuvieron “un recuerdo para Eça de Queirós”.
Pero esta etapa –la de la casa en Viña del Mar y el trabajo en el municipio– fue un breve paréntesis. El poeta había conocido una miseria siniestra y había sobrevivido con la energía misteriosa de los grandes enfermos y los grandes frágiles. Después de su trabajo de calador de sandías en el Mercado de San Diego, que le había permitido ganar unos centavos y engañar el hambre, se dedicó a imprimir versos en hojas sueltas y a venderlos en la calle. Eran narraciones rimadas de sucesos de la crónica roja: crímenes famosos, ejecuciones de la pena de muerte, un soldado sometido al suplicio de los azotes en un patio de cuartel, frente al regimiento formado, mientras
una estatua cubierta de galones
mira impasible la salvaje escena.
Uno de sus colegas contó que había invitado al poeta a pasar a una imprenta, donde debía retirar ejemplares de un libro suyo, y que Pezoa Véliz prefirió esperarlo en la calle. Supo entonces que el poeta debía unas facturas por hojas de poesía no canceladas. Como se ve, las fantasías rubendarianas no tenían curso en esos bajos fondos de Valparaíso. Rubén había publicado Azul hacía veinte años y había escapado a perderse. Había encontrado a Verlaine en un café de París y había exclamado: La gloire! La respuesta de Verlaine es célebre: La gloire et la merde! En esos años Pezoa Véliz dedicó unos versos “a los que sueñan renombre y gloria/ y luego almuerzan con un pequén”. El pequén, como saben los chilenos, es la empanada del pobre, sin relleno de carne, a base de un poco de cebolla.
Pezoa Véliz trató de escapar de su suerte por todos los medios. Soñó toda su corta vida con un viaje utópico al Ecuador, lo cual demuestra que París, Versalles, los cafés donde Verlaine bebía su “absintio verde”, estaban fuera de su horizonte mental. Pues bien, ni siquiera pudo llegar al Ecuador de sus sueños. Anduvo por el norte de Chile, por puertos y oficinas salitreras, y se dedicó a colocar suscripciones para un diario socialista de Valparaíso. El dinero de las suscripciones era poco y sólo alcanzaba para financiar sus modestos gastos de traslado. De regreso en el puerto, dormía sobre los sacos alineados en uno de los muelles. En ese tiempo inventó un sistema de tranvía dormitorio: pagaba unos pocos centavos para viajar de Valparaíso a Viña del Mar, ida y vuelta, en un carro a tracción animal, y dormía durante todo el trayecto echado en un banco. El conductor lo despertaba al final y a él le alcanzaba el dinero para pagar otro recorrido. Pezoa Véliz fue el poeta de la miseria, del abandono, de lo último, y lo fue, por extraño que parezca, en forma deliberada, orgullosa. A uno de sus amigos más fieles, Ignacio Herrera Sotomayor, le dijo lo siguiente: “Piense usted que desde Homero hasta mí ha habido una sola concepción de la poesía y que, después de mí, todo va a cambiar. Hasta ahora se ha cantado lo bello; pues bien, yo voy a cantar lo feo, lo repugnante.” Es un anticipo lejano, pero sólido, del texto de Neruda de 1935, Sobre una poesía sin pureza. Y por esa línea también se puede llegar a la antipoesía.
Pezoa Véliz participó con entusiasmo en grupos anarquistas y socialistas y ayudó en los trabajos administrativos de una Unión de Carpinteros en Resistencia y ramos similares. Pronto, sin embargo, se apartó de los anarquistas, no así de los socialistas, y adquirió una marcada antipatía en contra de todo lo que oliera a anarquismo. Le tocó el terremoto de 1906 en el centro de Valparaíso, en el peor de los lugares, y quedó malherido debido al derrumbe de un muro. Desde entonces hasta su muerte, en abril de 1908, casi no salió de hospitales. Uno de los tantos médicos que lo examinó diagnosticó una apendicitis. Fue operado en condiciones normales por uno de los mejores cirujanos de Valparaíso, pero la herida no cicatrizó. Su miseria, sus complicaciones intestinales, su situación deprimente, angustiosa, se multiplicaron. Terminó recluido en un cuartucho del Hospital San Vicente de Santiago, atendido con simpatía por un médico de apellido Cienfuegos, pero casi enteramente abandonado por sus amigos del mundo literario. Augusto Thompson, que ya había adoptado su seudónimo de Augusto D’Halmar, se fue a despedir de él antes de viajar a hacerse cargo de un consulado en la India. D’Halmar narró este encuentro en el epílogo de la primera edición de las obras de Pezoa Véliz. Cuenta que fue de rigurosa etiqueta, con los guantes en la mano y la chistera en el antebrazo, acompañado de un elegante y joven marino, Carlos Varela Davis, quien poco tiempo después, por razones desconocidas, se suicidaría en el camarote de un navío de guerra. D’Halmar había acudido poco antes a La Moneda a despedirse del presidente Pedro Montt, quien había firmado su nombramiento, y de ahí la vestimenta protocolar. Alcancé en mi adolescencia a ver a D’Halmar, con su figura de prócer, con su melena blanca, caminando por la Alameda de Santiago, y me imagino su aparición en el cuarto estrecho, maloliente (la herida sin cerrar se había transformado en un estercolero), situado junto al jardín del hospital y a una estatua de la Virgen María. “Cómo se puede ir solo, le dijo Pezoa Véliz, usted, tan mal armado para las luchas, cuando me debiera haber llevado a mí, que ya estoy apto…”
Augusto D’Halmar era pomposo, jacarandoso, un tanto absurdo, y Pezoa Véliz era patético. Hoy día podemos leer a D’Halmar como curiosidad, como fenómeno de época, para averiguar qué hay detrás de un título sugerente y decadente, La sombra del humo en el espejo, pero los mejores versos de Pezoa tienen una intensidad, una concentración superiores. En ese cuartito del final de una galería del San Vicente, entre olores nauseabundos, tiene que haber escrito su célebre “Tarde en el hospital”, quizá el mejor de los poemas chilenos de ese comienzo de siglo:
Sobre el campo el agua mustia
cae fina, grácil, leve;
con el agua cae angustia:
llueve…
Es el poema de una llovizna universal, de un cielo que se deshace lentamente, de un día sin destino, y el poeta enfermo, ¿víctima de la enfermedad de la poesía?, reflexiona sobre todo y sobre nada, o sobre la nada que ha sido su existencia y la materia de muchos de sus versos:
Entonces, muerto de angustia
ante el panorama inmenso,
mientras cae el agua mustia,
pienso.
La visión crítica, acerba, amarga, que tiene Pezoa Véliz de la sociedad chilena de su época adquiere en mi relectura de hoy un doble sentido. Es un rechazo apasionado del presente, pero no tanto en función de un futuro mejor sino de un pasado ideal e irreal, una especie de utopía del pasado. Hay un antes imaginario, medio soñado, que se vislumbra en diversos momentos de esta poesía. Es el antes del mito, de El Dorado, que tuvo en Chile una versión cordillerana y patagónica: la ciudad colonial de los Césares. En “El organillo” leemos una historia de campesinos que eran dueños de la tierra, que asistían a fiestas populares a mirar los rodeos, y que ahora, obligados a emigrar, se han convertido en ladrones y asesinos. El mito del pasado, de la ciudad feliz vislumbrada y desaparecida, también es el tema clave, aunque no del todo explícito, de Pancho y Tomás, historia de hermanos enemigos en unas tierras que antaño fueron felices:
Y en la noche Pancho se echa
sobre el colchón de maíz.
El viejo habla de otra fecha…
Tomás lo sigue, repecha
otra edad y otro país.
Es un rasgo constante de la literatura chilena, un tono que ya se insinuaba en textos coloniales y que vuelve, después de ese comienzo de siglo XX de Pezoa Véliz y de sus amigos, en muy diferentes formas: en poemas de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, en páginas de Manuel Rojas, de José Donoso, de muchos otros. Al hablar de la Colonia pienso en especial en el Alonso de Ovalle de la Histórica Relación del Reino de Chile y en el Manuel Lacunza de Venida del Mesías en Gloria y Majestad, texto fundamental de un fenómeno que podríamos definir como milenarismo criollo.
La miseria y, junto a ella, el espectáculo de una insolente riqueza, provocan en esos años en que empezaba a plantearse la llamada “cuestión social” un deseo apasionado de cambio político y económico, inquietud que domina toda la obra de Pezoa Véliz y la de sus compañeros más destacados: Diego Dublé Urrutia, Víctor Domingo Silva, Fernando Santiván, entre muchos otros. Pero esa inquietud revolucionaria convive con la imaginación, ¿con el delirio?, de un pasado superior, la de un paraíso perdido y la de un pecado original: “Otro país en que hay reyes/ bondadosos y en que hay bien,/ vacas encantadas, bueyes/ de oro, pastores y greyes/ con astas de oro también…”
¿Será esa la enfermedad de la poesía de que hablaban Pezoa Véliz y sus amigos? En cualquier caso, el poeta terminó en un abandono casi completo, atendido con simpatía, eso sí, por el doctor Cienfuegos, y víctima de una enfermedad muy poco poética, una tuberculosis al peritoneo que impedía la cicatrización de su herida postoperatoria y lo obligaba a tener un estercolero adherido al vientre. A pesar de eso, en sus terribles días finales escribía un poema detrás de otro y despotricaba contra todo. Omer Emeth, seudónimo del francés avecindado en Chile Emilio Vaïsse, sacerdote y crítico literario conservador del diario El Mercurio, autor del lapidario balance de la primera novela de Joaquín Edwards Bello: “En resumen, lo peor de lo peor”, nos dejó un testimonio interesante, recogido por el doctor Cienfuegos. “Me molesta este hombre tan majadero e impertinente. Sin embargo, vengo a verle, y me quedo a veces hasta dos y más horas con él. Es increíble cómo me retiene su palabra.”
Tenemos que suponer que su palabra era tan fuerte, tan sintética, tan mordaz, como la de sus versos más logrados. Moría en estado de protesta, en resistencia, como los carpinteros y “ramos similares” que él ayudaba en sus trabajos administrativos. Lo cual no impidió que ahora, en el centenario de su muerte, nadie en Chile, donde somos tan aficionados a los homenajes póstumos, se acordara de él. Es como una profecía escrita por él en su poema “Nada” (nunca un título fue más adecuado), y cumplida hasta en el menor detalle:
Una paletada le echó el panteonero;
luego lio un cigarro, se caló el
[sombrero
y emprendió la vuelta… Tras la
[paletada,
nadie dijo nada, nadie dijo nada… ~
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.