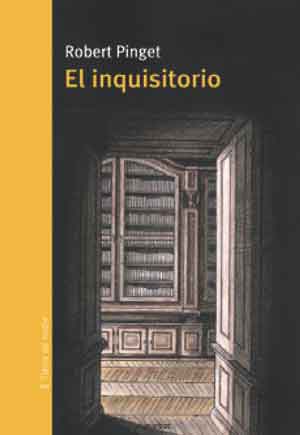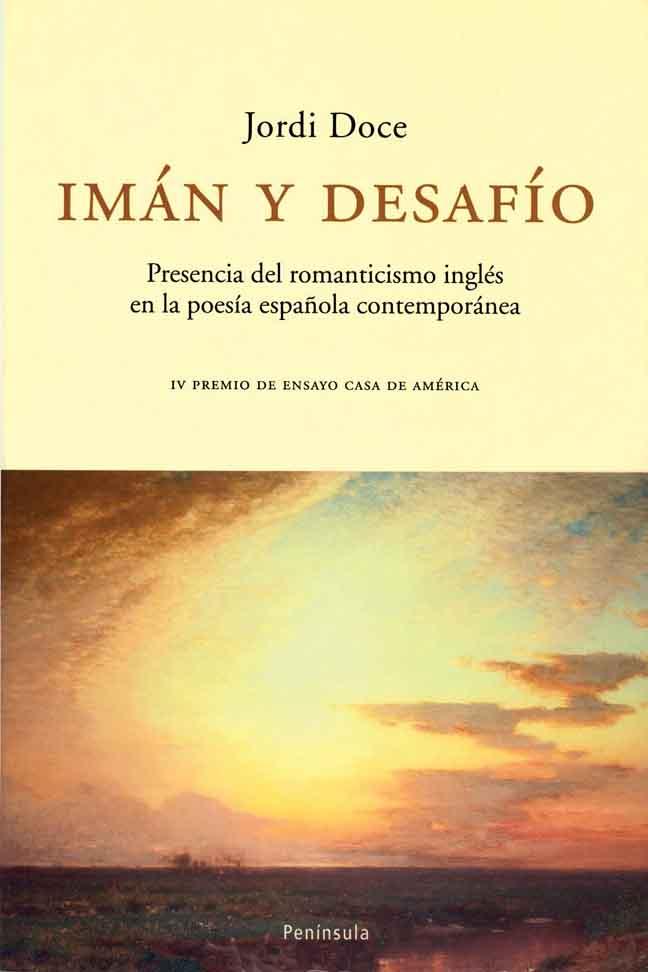En la historia de la literatura, hay un tipo de obras –no puede decirse que constituyan un género en sí mismas, y generalmente se trata de novelas– a las que los críticos, con rara unanimidad, han dado en llamar artefactos literarios. El prototipo de este tipo de obras sería seguramente Finnegans Wake, si hubiese alguien capaz de leerla, Locus Solus entre los franceses, V de Thomas Pynchon entre los americanos, Rayuela entre los argentinos, y sin duda Larva de Julián Ríos entre nosotros. Por supuesto que hay otros ejemplos, y tal vez incluso más afortunados y pertinentes, pero bástenos con estos para situar esta enjundiosa novela de Robert Pinget que ha tenido que esperar casi cincuenta años para que se tradujera finalmente al castellano, a pesar de ser una obra de notable envergadura, e incomparablemente más interesante que mucho nouveau roman con el que nos atiborraron durante los años setenta.
Los artefactos literarios, y a El inquisitorio yo lo incluiría sin dudarlo en el género, son obras con trampa. Basta con leer unas cuantas páginas para darse cuenta de que aquí hay gato encerrado. Mejor aún, son como esos bargueños antiguos con cajones secretos donde menos se imagina uno, y ya comprenderán que no es lo mismo descubrir un secreto que un cajón secreto. Si añadimos además que dentro del cajón secreto no suele haber ningún secreto, sino, como mucho, otro cajón secreto, el juego empieza a complicarse. Pero, ¿se trata realmente de un juego? Digamos que sólo en el caso de que consideremos a la literatura como un juego. En el sentido en que lo hacía Bataille, por ejemplo. O mejor aún, en el sentido en que Wittgenstein consideraba al lenguaje como un juego. Una de las características principales de estos artefactos novelescos es que además de contener varias novelas diferentes en una misma novela, contienen la misma novela en varias novelas diferentes. Por lo que respecta a lo primero, digamos que el todo es más que la suma de sus partes. Y por lo que respecta a lo segundo podríamos decir seguramente lo contrario. Si quisiéramos profundizar más en la filosofía de los artefactos novelescos tendríamos que hablar ahora de lo que en este contexto significan los términos, propiamente conceptos, de lo mismo y lo diferente, (o la mismidad y la diferencia si prefieren, que tanto juego filosófico dieron a finales del siglo pasado). Pero no se alarmen. No pienso hacerlo. Mi intención es acercarles a la novela, no alejarles de ella. Así que les adelanto sin más dilación que una de las características más sobresalientes de El inquisitorio es el humor. Porque se trata de una novela tremendamente divertida. Al menos tan divertida como resulta en ocasiones la vida cotidiana cuando no estamos del todo aturdidos, es decir todo ese cúmulo de insensateces a las que concedemos con frecuencia una atención desmedida. Porque, si nos detuviéramos a pensarlo, casi a lo que prestamos más atención hoy es a la composición de nuestro desayuno. Como si el resto del día fuera a depender de cafés descafeinados, zumos naturales, tostadas o cereales integrales. Aunque, ¿quién sabe? Quizás incluso sea así.
El inquisitorio se publicó por primera vez en 1962 en la mítica editorial Minuit. Previamente, la no menos mítica Gallimard, y por consejo de Raymond Queneau, había rechazado la publicación de otra obra suya. Síntoma inequívoco éste, por aquel entonces, de calidad literaria. Los escritores pasan de la generosidad a la envidia con mucha facilidad, y Queneau, que tenía obras similares a las de Pinget, le cerró el paso. Sería otro grande entre los grandes, Samuel Beckett, con quien el lector va a encontrar seguramente alguna afinidad, quien le abriría finalmente las puertas de Minuit.
Hay imágenes tan gastadas que cuando acuden a la mente uno casi se avergüenza de ellas. Por si eso fuera poco, cuando una de esas imágenes hace acto de presencia bloquea la imaginación. No se te ocurre nada más. Sólo piensas en desalojarla de allí, pero además de insidiosas son persistentes las muy… Ejemplo: las muñecas rusas (horrorosas, pero usted no tiene por qué opinar lo mismo). Los artefactos literarios de los que estoy hablando en esta reseña a propósito de El inquisitorio son como esas muñecas rusas, que contienen otras más pequeñas en su interior, sólo que aquí, en la novela, pasa todo lo contrario, las muñecas que van apareciendo son cada vez más grandes. Bueno, después de todo, creo que hemos conseguido arreglar un poco la metáfora de las muñecas. Estas novelas contienen además la clave de su lectura, o al menos eso dejan suponer. Por eso durante la lectura pensamos tantas veces: mierda, no me estoy enterando de nada. Y volvemos algunas páginas atrás. Es inútil. Ahí no reside el truco. Es como si el viernes nos dijéramos: vaya, ha pasado la semana sin darme cuenta. Y volviéramos diligentemente al lunes para repetirla poniendo más atención. Inútil, ya les digo. La vida está en otra parte. Y la novela también. Donde menos se la espera.
Siempre nos desazona un poco perder el control de la situación, perder el hilo cuando leemos. O, lo que todavía es peor, empezar a dudar que el hilo haya existido alguna vez. Por eso El inquisitorio resulta tan inquietante. Porque plantea una cuestión que pone en jaque a la mayoría de las curiosas teorías de la lectura que tanta afición crean: no leemos para descubrir nada nuevo, la finalidad de leer es leer, como la finalidad de escribir es escribir. Y éste es todo el descubrimiento. Un descubrimiento importante, no vayan a pensar. Y se necesita una cierta dosis de ánimo para atreverse con sus más de cuatrocientas páginas. Algún lector pensará sin duda que cuatrocientas páginas son muchas páginas, y que se podría haber dicho lo mismo en la mitad. Incluso no faltará quien se preste –por cierto como Somerset Maughamn propuso hacer con los clásicos– a resumir la novela y reducirla a lo esencial. Dos errores, a cuál más profundo. En el primer caso el autor habría escrito una novela diferente, porque con menos palabras se puede decir menos o más, pero nunca lo mismo, y en el segundo, en el del trabajo de poda, que tantos adeptos tiene, la novela, despojada de su ramaje, apenas sería ya reconocible. En fin, si cuatrocientas páginas les parecen demasiadas, pueden probar con el cuento, un género con pocos seguidores todavía en nuestro país. Pero si quieren mi consejo, yo no me dejaría intimidar por cuatrocientas páginas. Los best-sellers suelen tener más, y rara vez merecen la pena. ~
(Madrid, 1950) es crítico literario y traductor. En 2006 publicó el libro de relatos Esto no puede acabar así (Huerga y Fierro).