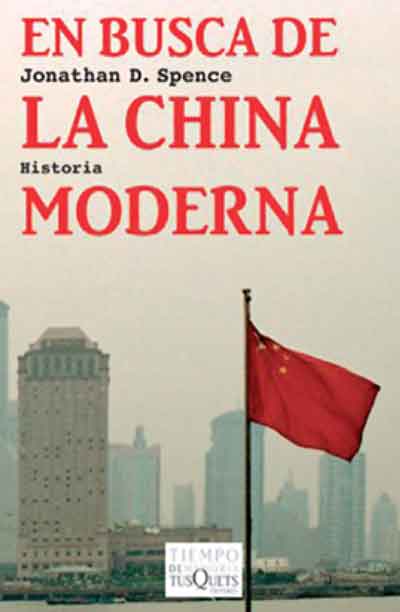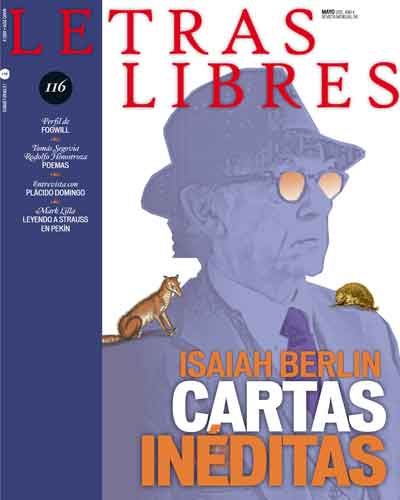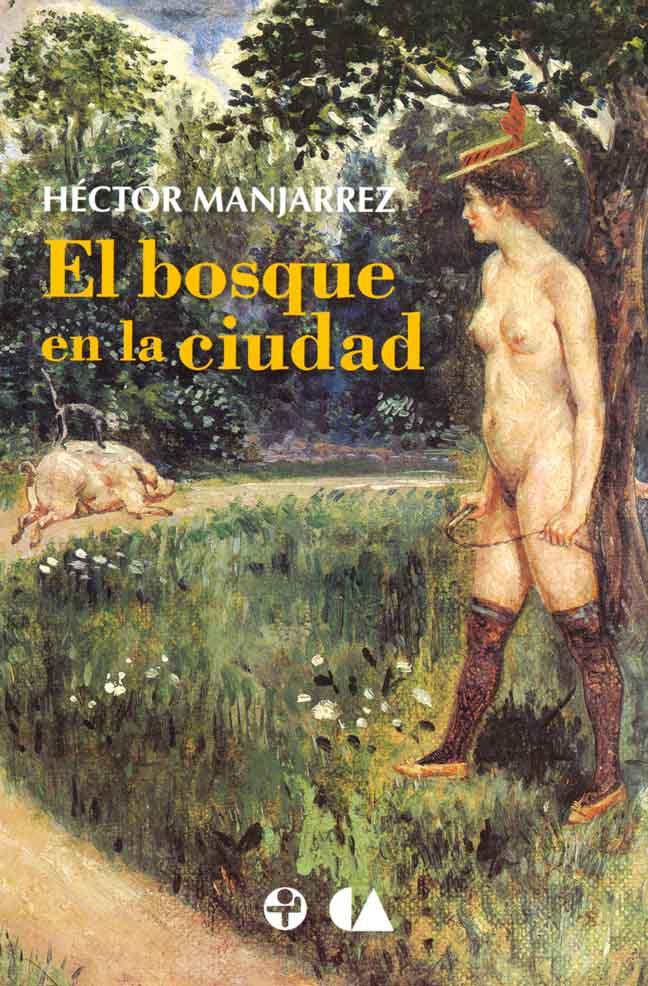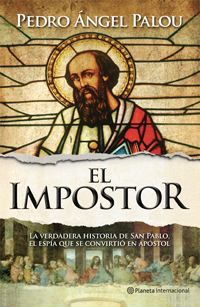Mao Zedong fue nombrado presidente de China el 1o de octubre de 1949. El 6 de diciembre llegaba a la Unión Soviética. Tenía 58 años y era la primera vez que salía de China. Ocho años después, en 1957, el presidente Nikita Jruschov le invitó de nuevo. Fue la segunda y última vez que Mao viajó al extranjero.
El interés y la relación de China con el exterior han estado casi siempre entre la suspicacia, el desinterés y el desprecio. A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña era una potencia comercial. Pero sus tratos con China eran complicados y desiguales: pagaban aranceles altos y los requisitos legales eran aleatorios.
La Compañía de las Indias Orientales británica decidió enviar a un aristócrata para que mejorara los acuerdos y permitiera presencia diplomática en Pekín. El emperador recibió a lord Macartney en 1793; no era fácil llegar hasta la Ciudad Prohibida. El emperador era entonces Qianlong, uno de los más notables de la historia, que reinó 63 años.
Qianlong contestó que no a las peticiones: un británico en la capital “no estaría en armonía con las regulaciones del Celeste Imperio”. Tampoco le interesaba nada de lo que Reino Unido le ofrecía: “Nunca hemos valorado los artículos ingeniosos, ni tenemos la menor necesidad de las manufacturas de vuestro país.” Gran Bretaña importaba té, porcelana, sedas. Pero China no compraba algodón, relojes ni otros cachivaches.
Casi un siglo después, en 1860, un alto funcionario chino escribía: “Lo que tenemos que aprender de los bárbaros es una sola cosa, buques sólidos y armas de fuego eficaces.” El cambio de opinión china –de no querer nada a querer al menos armas– tiene una explicación. Tras el desprecio de Qianlong, la balanza de pagos en contra de los británicos era enorme. Pero los europeos encontraron un producto que los chinos compraban a cualquier precio: el opio. Este intercambio desigual trajo problemas. En la guerra del opio de 1839-42, China pagó caro su retraso. En la derrota, tuvo que firmar el Tratado de Nanjing, por el que abría cinco puertos y cedía la isla de Hong Kong.
China, en chino, significa reino del centro. Durante toda su historia los chinos han vivido volcados en sí mismos, hasta que la presión les ha sacado de allí. Aparte de sus vecinos inmediatos, no les interesaba mucho más. A pesar de sus avances en la dinastía Ming, nunca se alejaron mucho de sus fronteras. El autor de En busca de la China moderna, Jonathan D. Spence, sinólogo de Yale, escribe sobre un momento de finales del siglo XIX: daba “la creciente sensación de que China era solo un país entre otros”, dice. Aún hoy se da. En pueblos remotos de las provincias del interior, en Sichuan, o Gansu, Pekín es un lugar muy lejano. El extranjero es el más allá.
Esta percepción peculiar del extranjero es necesaria para entender la China moderna, que es el objetivo de este libro. Se ocupa desde la dinastía Qing en 1644 hasta la muerte de Deng Xiaoping, el segundo presidente de la República Popular, en 1997. Sale todo: la invasión manchú, la resistencia han, la incipiente relación con otros países, las revueltas de mediados del XIX, el crecimiento del movimiento republicano de Sun Yat-sen, la caída de los Qing, la vida tumultuosa de una república dividida, la guerra contra los japoneses y la victoria comunista.
El libro de Spence, junto a El mundo chino, de Jacques Gernet, que se ocupa de toda la historia, es uno de los clásicos occidentales sobre China. Esta traducción española llega con cierto retraso. La edición original es de 1990 y Spence hizo retoques en 1999. Es un libro de historia hecho por un historiador. El resumen que logra hacer de tres siglos y medio es magnífico. Pero, como es lógico, en muchos pasajes es inevitablemente general. El reparto tampoco es equitativo: el siglo XX ocupa dos tercios del libro. La historia de Spence es de hechos y datos, maquillados con pocas anécdotas. Algún pasaje se hace árido, más para lectores que se despistan con los nombres y lugares chinos (por suerte hay un gran glosario y mapas).
Ninguno de estos problemas es grave para quien esté interesado en China. El recorrido es completo. Además de analizar su relación con los extranjeros y su lugar en el mundo, Spence da muchas otras claves de los últimos siglos en China. China es un solo país, pero es enorme. Esto tiene dos consecuencias: la variedad entre regiones es mayor de lo que parece y el gobierno de Pekín no llega a todas partes con la misma fuerza.
Ha habido décadas con los Qing o durante la primera mitad del siglo XX en las que el país estaba troceado. La unidad se considera crucial. De ahí el temor chino a movimientos separatistas en Tíbet, Xinjiang y Taiwán. Todo eso es China; no se discute. También asustan los movimientos capaces de unir a mucha gente más allá del Partido Comunista. Los Taiping fueron algo así. Hoy sería el Falun Gong –que en la obra no aparece porque es más reciente. En un tiempo de revueltas como estos primeros meses de 2011, China es más sólida por estos temores al caos.
Pero no siempre será así. La corrupción socava el régimen. En 1994 hubo 140.000 “causas judiciales y disciplinarias” con miembros del partido acusados. También se sentirá si falla el crecimiento económico. Por el año en que acabó, Spence apenas menciona el resurgir de China como potencia económica. A finales del siglo XX no era tan evidente como ahora. Se hace extraño acabar el libro y comprobar cómo ha cambiado aquella China en esta última década.
El libro cierra en una China llena de dudas tras Tiananmen y la muerte del presidente Deng Xiaoping. Deng cambió China tras la muerte de Mao. Al contrario que Mao, Deng estuvo en Francia de joven. Tanto él como el primer ministro de Mao, Zhou Enlai, fueron líderes pragmáticos, con menos ambigüedades. Spence compara la muerte de Zhou Enlai, a principios de 1976, con la de Mao, unos meses después: “Unas trescientas mil personas desfilaron ante él [Mao], pero, si bien la gente se mostraba conmocionada y silenciosa, no hubo en Pekín la oleada de emociones que había causado la muerte de Zhou Enlai.” Es un pasaje difícil de demostrar, pero alimenta la leyenda de Zhou.
Las cenizas de Zhou y de Deng se lanzaron al mar. El único líder de la República Popular que tiene un lugar de peregrinaje es Mao. También es el único del que se fomentó un culto, mediante el célebre Libro rojo. Sin embargo, la versión hoy oficial en China es que Mao también hizo cosas mal. Sus errores en el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural son innegables. Mientras, Zhou y Deng han quedado como los pragmáticos. Deng tiene varias frases ingeniosas, por ejemplo: “La ideología no puede proporcionar arroz.”
Pero ninguno de estos dos líderes hizo –o pudo hacer– mucho para evitar las masacres que ocurrieron bajo sus mandatos. La más reciente fue en Tiananmen. Hubo discusiones a puerta cerrada y al final se optó por la represión para evitar el caos. Nadie sabe dónde estaría China hoy sin esa decisión. En el libro se ven bien los momentos cruciales donde la opinión de alguien podría mover el curso de la historia.
A falta de saber qué vendrá en China, sirve esta frase de Lu Xun, quizá el escritor chino más célebre del siglo XX: “De la esperanza no puede decirse que existe, ni puede decirse que no existe. Es como los caminos que cruzan la tierra. Porque en realidad, y para empezar, la tierra no tenía caminos, pero, cuando mucha gente pasa por un sitio, se hace camino.” Lu Xun se refería en este relato a un movimiento demócrata que emergió en 1911, al final de la dinastía Qing. Quizá pronto pueda volver a tener sentido. ~
(Barcelona, 1976) es periodista, licenciado en filología italiana. Su libro más reciente es 'Cómo escribir claro' (2011).