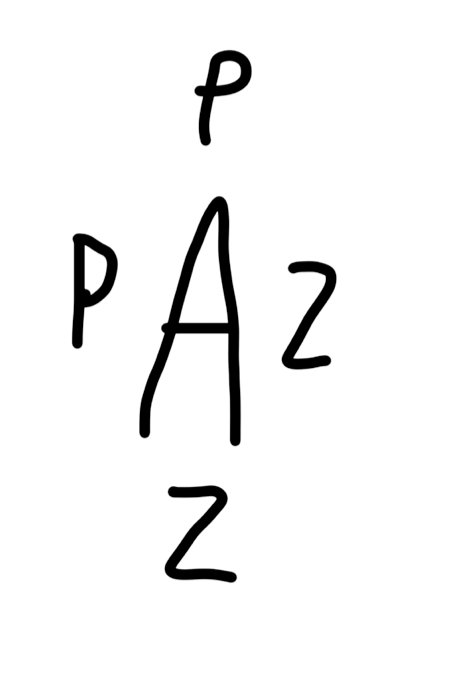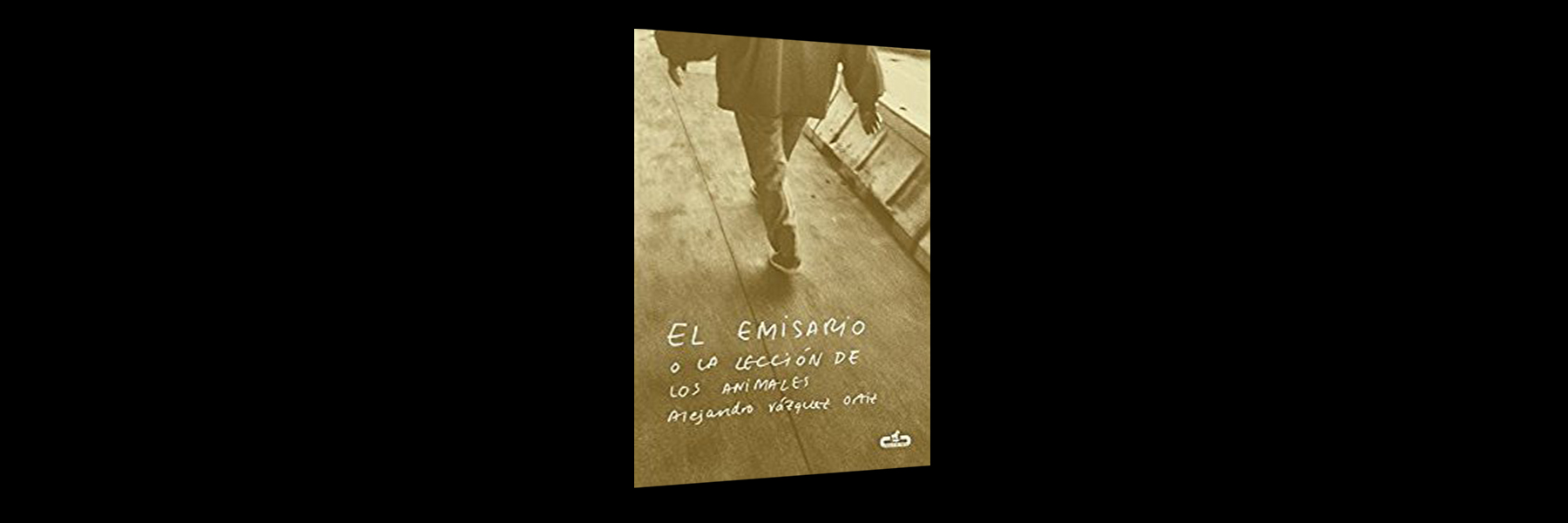I
Michel de Montaigne fue llegando desde lejos, casi sin ser sentido. Primero formó parte de una nube donde su nombre convivía con los de Maquiavelo, Marsilio Ficino, Dante, Savonarola, Cellini, Leonardo. No es que fuese yo un niño erudito y estudioso, sí, lo era, en parte, pero no me sentía así. Era que esos nombres estaban en el ambiente de aquella casa donde mi padre, Jesús Castañón Rodríguez, convivía con esos nombres y obras. Su vocación de lector y de maestro lo había llevado a interesarse en las figuras del Renacimiento desde su juventud y, más tarde, en la historia de las ideas. Tenía en su biblioteca una respetable colección de obras de y sobre Niccolo Machiavelli de medio centenar de títulos, incluida una edición de las obras completas de Maquiavelo hecha en Boloña entre 1772 y 1775 y algunos libros venerables como las “Cartas” de Marsilio Ficino según creo recordar pues el acervo lo dimos, mi hermana Margarita y yo, al Instituto de Investigaciones Jurídicas al fallecer él. Don Jesús llegó incluso a escribir un opúsculo sobre “Francesco Patrici”, un anti-maquiavelista del siglo XVII que escribió el estudioso del Renacimiento Paul Oscar Kristeller. El licenciado Castañón, como lo llamaba mi madre cuando se impacientaba, se llegó a enamorar de aquella época por sí mismo, pero seguramente su pasión se intensificó por el influjo del historiador norteamericano de origen alemán Ralph Roeder (1890-1969), que vivió en México y escribió amplias biografías de Benito Juárez y Porfirio Díaz. A Roeder lo hicieron conocido y aun le dieron cierta fama dos libros: Men of Renaissance (1933), donde reúne cuatro perfiles biográficos de Savonarola, Castiglione, Maquiavelo y Ficino) y una investigación sobre Catalina de Medicis (1937) y la revolución. Roeder se animó a escribir los perfiles y la biografía después de haber traducido al inglés la biografía clásica de Maquiavelo escrita por el italiano Giuseppe Prezzolini, de la cual mi padre tenía varias ediciones. Roeder decidió trasladarse a México en 1942 y trasplantar aquí, de algún modo, su proyecto historiográfico que culminaría con las magnas biografías de Benito Juárez y de Porfirio Díaz. A los ojos de Roeder había una simetría, ciertas correspondencias, entre la excelencia arriesgada de las figuras del Renacimiento y las de los hombres fuertes de la Revolución Mexicana. En sus años de juventud, Roeder, un hombre alegre y enamorado del teatro y la vida musical en Nueva York, había conocido a Salomón de la Selva, quizá a Pedro Henríquez Ureña. En México, se hizo amigo de un amigo de Salomón de la Selva, Andrés Henestrosa, el escritor oaxaqueño que le proporcionó datos precisos y preciosos sobre Juárez y Díaz. Se harían luego muy amigos. Roeder daría a Andrés Henestrosa instrucciones y encargos para ocuparse de su cuerpo y de sus honras fúnebres luego de su premeditado suicidio en 1969, después de la muerte de su esposa Fanny, de origen ruso, que moriría un 18 de julio, la misma fecha en que falleció años antes Benito Juárez tan admirado por Ralph. Roeder no podía soportar la vida sin ella. De niño conocí a don Ralph —alto, amable, educadísimo— y a su gentil esposa, a quienes visitamos con mi padre en alguna ocasión cuando éste fue a pedirle o a devolverles algún material para el Boletín Bibliográfico de la SHCP, del cual era redactor. Una atmósfera de suavidad, de douceur de vivre me viene a la memoria al evocar a Roeder. A esa douceur me saben los ensayos de Montaigne. En aquella casa la cultura y la lectura del Renacimiento estaba asociada a la historia de la Revolución Mexicana. La idea política de la defensa de las pequeñas repúblicas italianas era un modelo para aquellos intelectuales mexicanos como mi padre que veían en el enfrentamiento y absorción de México y de Hispanoamérica por los Estados Unidos y Europa algo similar al enfrentamiento de las pequeñas repúblicas con el Sacro Imperio Románico Germánico de Occidente.
El Renacimiento era un dato de la experiencia cotidiana. Lo asociaba yo a ese aseo vespertino de mi padre a quien le gustaba cambiarse y ponerse cómodo para leer después de llegar cansado del trabajo, como lo hacía Maquiavelo al llegar a su morada para ponerse a leer a Tito Livio, según cuenta en una famosa carta. Leía don Jesús a Maquiavelo, pero también a Leo Strauss o a Claude Lefort, y sabía que en cierto modo los leía a ellos en él… Esa es una de las peceras prehistóricas de las cuales sale Por el país de Montaigne.
II
Retrospectivamente, discierno ciertas correspondencias entre los momentos fuertes de las épocas clásicas de Grecia y de Roma, que en los Ensayos se cotejan con los episodios que le eran contemporáneos a Montaigne: las luchas religiosas, las enfermedades como la peste, la inestabilidad política y social en aquellas regiones de Francia con los años intensos de la Revolución Mexicana que tanto le apasionaban a Ralph Roeder y, desde luego, a mi padre, desvelado por la ingeniería constitucional mexicana de 1824, 1857 y 1917. Ese cotejo entre épocas: edad clásica-renacimiento-revolución mexicana-historia de Hispanoamérica daba a la lectura de Maquiavelo y se la da a la de Montaigne una densidad singular. Había en la atmósfera de aquella casa de clase media más bien tranquila un cierto sentido de urgencia y de riesgo, aún de subversión por el hecho de interesarse en ciertas cuestiones distantes y “menores” en apariencia pero en verdad latentemente conflictivas que en 1968 haría crisis. A eso debe añadirse un dato: el de cierto velado anti-intelectualismo ambiente en aquella colonia de clase media donde mi padre era conocido como un profesor de izquierda (aunque en realidad se había negado a ser miembro del Partido Comunista) que no ocultaba en aquellos años sus simpatías con la Revolución Cubana, y el hecho de que no solamente trabajara él sino también mi madre —su profesión era la de odontóloga y dentista— y de que en la casa hubiese libros, se recibiesen esporádicamente visitas de extranjeros, hacía que fuésemos vistos como “diferentes”, una familia rara donde se hablaba de Maquiavelo y de Savonarola como de figuras familiares.
El otro lado por donde la obra de Michel de Montaigne se deslizaría en mi vida, mis días y noches, tiene que ver con la literatura mexicana y la literatura francesa de principios de Siglo XX. Pertenezco a las generaciones que aprendieron a deletrear sus sílabas a través de las obras de Octavio Paz, Xavier Villaurrutia y Jorge Cuesta. Alfonso Reyes vendría un poco más tarde. Estos censores cuyas telas del juicio se transformaron para mí en hábitos, en segundas naturalezas, habían sido a su vez educados en la casa de la literatura francesa, representada por la Nouvelle Revue Française y la editorial Gallimard. Sobra decir hasta qué punto el disolvente y paradójicamente neutral André Gide se apoyó en las disolvencias, disoluciones, desilusiones, paseos, y disidencias desde las cuales se escriben los Ensayos de Montaigne. Cabría decir, desde otro ángulo, que uno de los padres de la nueva literatura o uno de sus abuelos, es precisamente Michel de Montaigne. Todo eso eran, sin embargo, preludios, actos propiciatorios, premoniciones que —ahora me doy cuenta— me iban preparando para el encuentro con Montaigne. Ese encuentro lo puedo situar hacia 1978. Recuerdo que estaba alojado en un hotel de Guadalajara adonde había ido a hacer una lectura y que, como me es habitual, había cargado las maletas de libros que de más. Me había llevado el tomo III de los Ensayos en una edición amarilla, creo que la de Iberia, en traducción de Juan G. Luaces, pues, de hecho, desde hacia tiempo quería “hincarle el diente” a ese escritor francés del cual me había encontrado ya algunas referencias… Digamos que empecé a leer por casualidad el último de los ensayos, “De tres comercios”. Me fui deslizando por su exposición sin darme cuenta bien a bien qué estaba leyendo, pero con una sensación intensa de que eso que leía sobre el pensamiento y el auto-conocimiento no estaba afuera, allá, fuera de mí, sino que eso que estaba leyendo estaba sucediéndome, que Montaigne pensaba por mí… “prefiero pensar en mi alma que amueblarla” o “No hay tarea más débil ni más fuerte que la de alimentar los propios pensamientos, según el alma de la que se trate. Los más grandes hacen de ello su ocupación ‘quibus vivere est cogitare’ (Para ‘quienes vivir es pensar’ (Ciceron, Tusculanas, v. 38)” o “Soy muy capaz de hacer y conservar amistades raras y exquisitas” o “Hemos de dirigir y detener nuestros deseos en las cosas más fáciles y cercanas”.[1] Sentí que se me caía una venda de los ojos, como si hubiesen operado de cataratas, y que de pronto podía ver cara a cara a un hombre nacido y muerto muchísimos años antes que yo, y que ese hombre era más que mi amigo, estaba en mí. Estaba en mí, y —lo pensaría años después— alguien parecido a ese maestro interior del que habla San Agustín. A partir de ese momento, empecé a necesitar a Montaigne. El libro Por el país de Montaigne parecería un lujo espiritual —y en cierto modo lo es— pero fue compuesto como un artículo necesario, como el que amasa su propio pan para alimentarse pues no soporta otro alimento.
III
No es un libro ornamental, sino un libro armado a lo largo de los años para tratar de curarme de las necedades personales, familiares, de las contaminaciones tribales y de las normas tribales. Al leer a Montaigne, leo detrás de Alfonso Reyes, Xavier Villaurrutia, de Octavio Paz y de Jorge Cuesta. Por el país de Montaigne está dedicado a Jean Meyer y a Louis Panabière, dos enamorados de México y de la douce France, de la cultura mediterránea y mundial. Louis es el autor de Jorge Cuesta. Itinerario de una disidencia, Jorge Cuesta (1903-1942), obra que edité y traduje para el FCE en 1983. Edité el libro original de Panabière, constaba de seis gruesas carpetas que alojaban el manuscrito de aquella tesis de Estado con la cual se doctoró en la Universidad de Perpiñan, después de haber estudiado durante muchos años la obra y la persona de Jorge Cuesta Porte-Petit. Panabière estuvo varias veces en México, fue director de la Alianza Francesa y del IFAL, se hizo amigo de Natalia Cuesta Porte-Petit, de muchos mexicanos y de Álvaro Mutis, lector de Montaigne y de la historia francesa de la época del Renacimiento. Panabière estaba más bien empapado de las obras de Gastón Bachelard y de Paul Valéry, y me hizo ver al trasluz que ellos también eran lectores del Señor de la Montaña, como lo fue Cuesta de ellos: Michel, Gaston, Paul.
IV
Recuerdo con nitidez la mañana de un lunes en que Jaime García Terrés, subdirector del FCE, me llamó a su oficina de la Subdirección de la editorial, que estaba instalada en lo que había sido la sala de la casa de Arnaldo Orfila, director de la editorial hasta entre 1948 y 1965. Me presentó a Carlos Montemayor y a Jean Meyer. El primero iba vestido con elegancia de estilo ancien règime, traje, corbata, chaleco, leontina, lentes, mancuernas, tirantes, zapatos florsheim y calcetines a cuadros, un estilo inspirado en Harold Acton, Salvador Novo y Rubén Bonifáz Nuño. En cambio el segundo iba con pantalones de mezclilla, impecable camisa de manta de cuello recortado, pies descalzos enfundados en finos huaraches de cuero tejido, pero sobre todo, pero sobre todo irradiando buen humor y una elegancia impalpable pero real. Don Jaime me pidió dos cosas después de presentarme a este par de amigos, a la par tan distintos y tan complementarios —al menos así me pareció a mí en ese momento—: que preparara un informe del manuscrito sobre Jorge Cuesta de Panabière y que considerara, eventualmente, qué partes podrían desprender de la obra sin afectar su unidad orgánica —adelantándose a mi parecer con suficiencia, como quien anticipa qué iba yo a expresar en mi informe— y, finalmente, si estaba yo interesado en traducir la obra y ser su editor… Dije que sí a lo primero y qué pensaría lo siguiente. Acepté finalmente. Pocos años después se publicó el libro de Louis Panabière sobre Jorge Cuesta, traducido y editado por mí. El libro de Panabière marcó un giro en la consideración crítica de la dimensión de Jorge Cuesta en el pensamiento mexicano e hispanoamericano.
Pero esa traducción fue para mí mucho más importante. Me cambio la vida, me regaló a un amigo y a un maestro entrañables que llegaría a considerar como un hermano mayor, y a quien visité varias, muchas veces en Perpiñan, durante y después de la traducción y quien encauzó mis lecturas y en particular la de Montaigne con perspectivas históricas y observaciones críticas que ni siquiera me imaginaba. Resultó que Louis Panabière era un lector bastante calificado de Montaigne y supo abrirme los ojos sobre la dimensión política, ética y aun jurídica de Montaigne. La presencia y cercanía de Panabière fue para mí esencial en mis aproximaciones libres a Montaigne. Me dio clases de historia, geografía, pero sobre todo me enseñó lo que era la amistad: la ética de la amistad. Al morir Louis Panabière me dije a mí mismo, con una lagrima y un nudo en la garganta, repitiendo la frase de Montaigne al llorar a Étienne de la Boétie: “parce que c’ètait Louis… parce que c’ètait moi”. Panabière me llevó a Montaigne a la puerta de la casa y no solo me marco con la devoción por Jorge Cuesta —a quien veo como una figura indisociable de la de Montaigne—, sino que me llamó la atención sobre lo que Paul Valéry llamaría la “política del espíritu” —una idea civil de la inteligencia a la que he intentado ser fiel al no darme en ningún partido político, al buscar una palabra no subsidiada, no preparada por ninguna beca ni adscrita a ningún discurso asalariado—. Al morir Panabière sentí y supe que me había dejado encargado con otro lector de Montaigne y amigo suyo hasta la hermandad. Jean Meyer Barth, estandarte de la política de altura, de la política del espíritu.
V
Siento que Panabière me dejó “encargado” con Jean Meyer. Lo hizo no sin antes haberme paseado con amistad pormenorizada por la Cataluña francesa, sus castillos, caseríos, viñedos, ciudades y bibliotecas. En el intermedio, tuve la fortuna de ir a conocer la ciudad de Burdeos, la región de la Dordoña, Sarlat, la ciudad donde vivió Étienne de la Boétie, la torre misma de Montaigne. Esa fortuna se debió a una buena coincidencia —las coincidencias casi siempre son buenas o, al menos, funcionan como catalizadores de las circunstancias—. En abril de 1975 me casé con una hija de Francia, Marie Boissonnet Le Estrat. Sus padres vinieron a México y yo les pedí que trajeran de regalo de bodas una botella de vino blanco de Sauternes, una botella de Chateau d’ Yquem o Eyquem, que es el nombre —no lo sabía yo entonces— de la familia de Montaigne antes de que el padre adquiriera el apellido: Michel Eyquem de Montaigne. Yo sabía por una novela galante del romántico Alfred de Musset que se trataba de un vino divino: lo era, lo es: entre 460 y 520 dólares la botella. En México ese vino de Sauternes puede costar unos 20 mil pesos. Michel Eyquem de Montaigne. Dio la casualidad de que uno de los hermanos de Marie, Alain Boissonnet, trabajara como monitor o maestro de equitación en un pequeño pueblo, Saint Seurin-sur-Isle cerca de Burdeos, cerca de Sarlat y muy cerca de Yvelines, como se llamaba hasta hace poco el pueblo que ahora se llama Montaigne . Gracias a esta circunstancia tuve la oportunidad de ir de visita por lo menos tres veces a la famosa Torre, y de recorrer con cierta minucia, pausa y detenimiento, los alrededores, incluida la hermosa ciudad de Bordeaux —Burdeos— donde estudió, vivió y se desempeñó como juez Michel de Montaigne. Pero vuelvo al amigo con quien me dejó encargado Panabière antes de ser traducido al otro mundo. Vuelvo a Jean Meyer, el historiador, hijo de un historiador del mismo nombre, quien fuera condiscípulo de Marc Bloch, Ferdinand Braudel y de otros historiadores e intelectuales franceses a quienes les tocó vivir la primera y la segunda guerra mundial. Sobre su padre, Jean ha escrito un hermoso: Le livre de mon père, donde rescata el diario, los papeles y memorias de su padre y de su familia, nativa de Alsacia. Meyer había fundado con Louis Panabière y con su otro amigo, Jean Marie Le Clezio un “Centre d Etudes Mexicaines” en Perpignan, que llegó a publicar un Bulletin en el que yo mismo llegué a publicar unas Notas sobre el Estado y Literatura en el México del siglo XIX. Desde luego, me hice amigo de Meyer. Sus lecciones montañescas fueron a partir de diciembre de 1995, fecha en que murió Louis, indisociables de las de éste. Pero sus lecciones fueron de otro orden. Al igual que Montaigne, Meyer se planta ante la historia como un médico que debe diagnosticar unas enfermedades invisibles a través de sus manifestaciones más evidentes en la historia como son las guerras y los cambios civilizatorios. Meyer lee a Montaigne como quien se despierta a medianoche y mira el reloj para saber cuánto falta para que amanezca, aunque de algún modo su propio cuerpo se lo diga. Gracias a Jean también he tenido la suerte de poder armar y afinar mejor el rompecabezas historiográfico y cultural que envuelve a Montaigne, desde la Reforma Radical del protestantismo hasta la Guerra de Treinta Años, el Imperio de Carlos V, y que de algún modo recorren y recurren en la obra de Montaigne. Aprender a leer en la obra de Montaigne un reloj que sabe dar la hora de lo que acaba de pasar o pasará en el planeta a partir de ciertas pequeñas observaciones, es una lección de sabiduría y de juicio que me ha dado Meyer, cuya afición por la lectura de Montaigne heredó, por cierto, del autor de sus días, junto con otras tantas cosas.
Cierto. Las circunstancias que aquí refiero no tienen tanto que ver con Michel de Montaigne sino con Castañón, que apenas comparte con el francés la ñ de su apellido.
VI
Una de las observaciones que yo haría sobre el modo de proceder de Montaigne tiene que ver con la forma, con la sintaxis mental de los ensayos parecida a la de la enredadera conocida como hiedra… El ensayo en Montaigne no se yergue ni se tiende como una línea recta, una torre que se va elevando a fuerza de acumulaciones y reiteraciones cíclicas. Más bien se propaga, crece como un pólipo o un rizoma, se abre como una enredadera o fluye como un delta —esa fue una de las sensaciones que tuve y tengo sobre la andadura libre de este pensamiento, de este pensar— sentir liberal que se enrosca como un caduceo o un bastón en el que se enredan dos o más serpientes discursivas —una prosa como la tupida de circunvoluciones de Thomas de Quincey, tan admirado por Borges— alrededor de un solo tronco. Y ya se sabe que el caduceo es el símbolo de Hermes, el dios del comercio y de la comunicación, de la conferencia pero también de la medicina.
Debo decir que Montaigne ha sido para mí también un remedio contra los raptos visionarios, las profecías gnósticas y los trapecios alumbrados de los que fui —y sigo siendo un poco— presa en mis arrogantes años juveniles. Podría decirse que Montaigne es una suerte de anti-Paracelso y desde luego un anti-Fausto, un anti-alquimista, no por militancia sino por indiferencia, un anti-iluso sin dejar de ser nunca alguien dispuesto a quedar cautivo por un paisaje o por una flor. Si divido las historias de la filosofía en dos: las que lo mencionan y las que no lo mencionan, también sé separar las historias de la literatura en dos, las que le pueden reservar un lugar y las que no. Las historias de la filosofía que no lo mencionan tienen en cierto modo razón, Montaigne no es un filósofo sistemático, ni menos un pensador “duro”, es más bien un sabio, las historias de la literatura que no lo mencionan ni siquiera vale la pena mencionarlas. Montaigne es más bien un hombre sabio, un hombre que no busca ser un modelo, sino hacer un espacio dentro de sí mismo para que se dé o pueda surgir lo ejemplar, el ejemplo. Montaigne no solamente es alguien que sabe sino que enseña a saber cómo saber. Un ejemplo hecho de ejemplos.
VII
Los Ensayos no son un libro ornamental. Dice Ernst Jünger (1895-1998) en un apunte de su diario del 19 de agosto de 1987, escrito a los 92 años: “Hoy ha llegado un Montaigne en ocho volúmenes que había encargado a un anticuario. La edición no ha sido barata, pero ahora tengo medicina para un año en la mesilla”.[2]
“Medicina para un año” dice Jünger. A una farmacia se parece la librería Honoré Champion en París, que antes estaba en el Quais Malaquais y ahora se encuentra en la Rue Racine y que aloja a la editorial del mismo nombre especializada en la publicación de textos medievales y renacentistas en francés y en latín. La librería es un paraíso para el bibliófilo en general y para el montañista en particular. Ahí compré los números que me faltaban del Bulletin de la Societè International des Amis de Montaigne y entre muchos otros títulos la imprescindible Concordance de Leake que desmenuza palabra por palabra los ensayos de Montaigne y sitúa con precisión dónde se encuentran las palabras y pasajes de los Ensayos. Por ejemplo, las voces “dedo”, “pulgar”, “mano”. Dice y precisa el Libro, el nombre del ensayo, el parágrafo… Este tratamiento de un autor es excepcional. Hasta hace poco estaba reservado a los estudios bíblicos y a los escritos de algunos padres de la Iglesia o de algunos autores clásicos. El que tiene los Ensayos de Montaigne y la Concordancia tiene medicina para toda la vida y la posibilidad de un diagnóstico casi universal a domicilio. Puede intentar curarse a sí mismo con cierta seguridad antes de ser traducido al otro mundo.
[1] Montaigne, Ensayos, edición y traducción de Dolores Picazo y Almudena Montojo, tomo III, Madrid, Cátedra, Colección Letra Universales, 1985, pp. 44-45.
[2] Ernst Junger, Pasados los setenta, Radiaciones VI, Diarios IV (1968-1990). Traducción del alemán de Isabel Hernández, Tusquets editores, Tiempo de memoria, 45 /7, Barcelona, 2001, p. 182.
(ciudad de México, 1952) es poeta, traductor y ensayista, creador emérito, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Creadores de Arte.