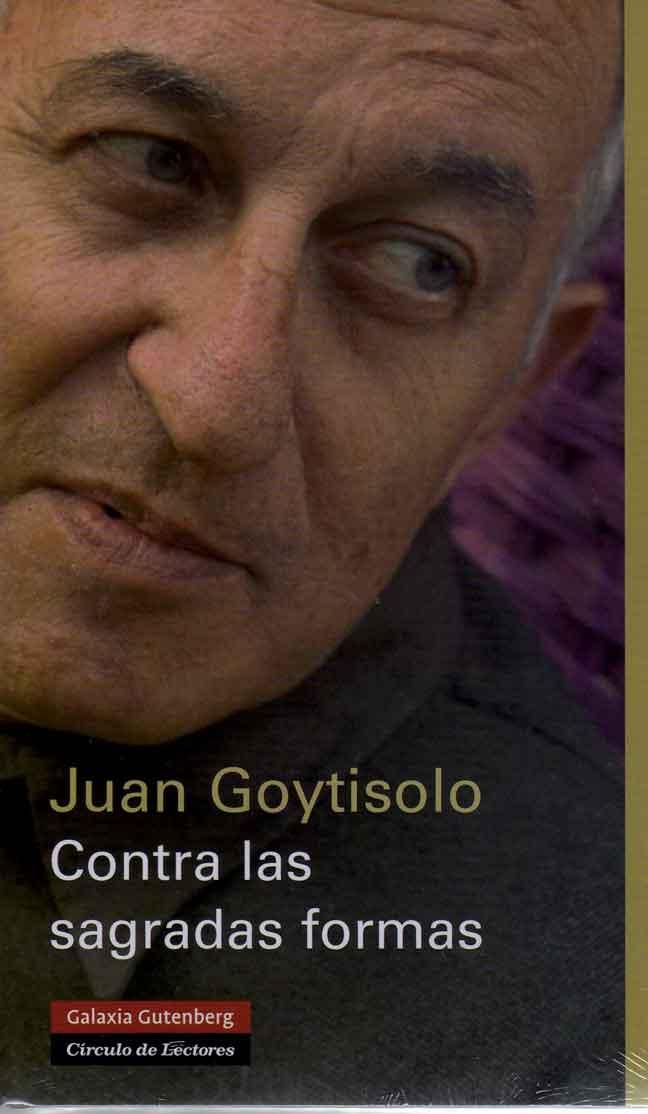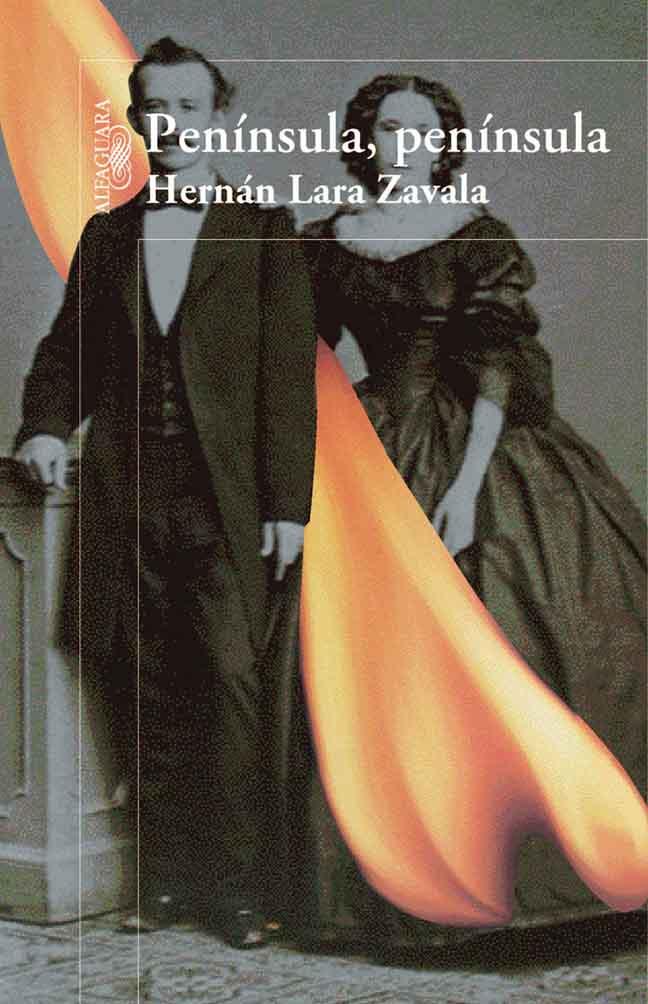A Cervantes no le importaba tener discípulos sino buscarse ancestros, dice Juan Goytisolo en Contra las sagradas formas, su más reciente recopilación de ensayos. La frase ilumina el carácter de Goytisolo y muestra la vitalidad de una obra en prosa que, no siendo la más influyente de las actualmente escritas en España, quizá sea, llamada como está a perdurar por encima de los fuegos fatuos de lo actual, la más significativa. Más allá de los antiguos –del Archipreste de Ita, de San Juan de la Cruz, de Fernando de Rojas–, Goytisolo ha buscado, entre los modernos, a sus ancestros y los ha encontrado de una manera que no puede sino emocionar al lector e impresionar al crítico.
Goytisolo, para empezar, buscó a Luis Cernuda y lo encontró, y en la escritura de la novela familiar de su homosexualidad disfrutó del aval póstumo del poeta, de su heroísmo. En 1963, año de esa muerte de Cernuda que pasó casi inadvertida en España, Goytisolo se alistaba a cambiar de vida y a iniciar una segunda época de novelista, la cual se nutriría de la obra de Américo Castro (1885-1972), el historiador y filólogo que modificó dramáticamente la visión que España tenía de su pasado gracias a España en su historia: cristianos, moros y judíos (1948) y sus secuelas.
La Reconquista, gracias al empeño “mitoclasta” de Castro, dejó de ser esa cruzada heroica de siete siglos protagonizada por un puñado de caballeros andantes para transformarse en una imagen nueva, polémica, refrescante, la del simbiótico y conflictivo mundo de los cristianos, los árabes y los judíos. En Castro, con quien entró en correspondencia hasta la muerte del historiador, Goytisolo encontró una heterodoxia mestiza con la cual fue sustituyendo las ideologías sentimentales que habían ocupado la primera etapa de su vida, caracterizada por la rebelión contra la dictadura franquista: el realismo so-
cial en la novela, el compromiso sartreano en tanto que imperativo existencial y, como elección política, la condición de compañero de viaje del Partido Comunista Español (PCE). Con el revisionismo histórico de Castro, Goytisolo ligó a la creación novelesca el pensamiento crítico como en pocas ocasiones había ocurrido entre nosotros, de tal forma que Reivindicación del conde don Julián (1970) y Juan sin Tierra (1975) no sólo son sus novelas decisivas por el riesgo formal y la experimentación.
Si Castro fue la sustancia intelectual, José María Blanco White (1775-1841), el liberal sevillano y escritor en lengua inglesa que Goytisolo redescubre como traductor y escoliasta a principios de los años setenta, le significa el ejemplo vital del desterrado, del hereje y del militante a la vez desengañado y purista que Goytisolo ha sabido ser. Blanco White, ancestro que parecería remoto, anacrónico, lo justifica y lo acompaña con frecuencia, inspiración tangible en su abogacía del entendimiento entre la sociedad europea y el mundo árabe, en su exorcismo de las trivialidades del mercado y en su homosexualidad asumida, disidencia que lo enfrentó a la España nacionalcatólica, primero, y a la Cuba revolucionaria, después, donde Goytisolo creyó ir a pagar la culpa de sus ancestros –magnates del azúcar en la isla–, buscando, desdichadamente, un orden libertario.
La escena de Coto vedado, la primera parte de su autobiografía, en que Goy-tisolo, entonces público y entusiasta catecúmeno pero todavía homosexual secreto, se ve obligado a posar como amigo de la Revolución cubana en un estrado donde acaban de ser juzgadas y maldecidas dos muchachas lesbianas, provoca en él una sensación de desprendimiento físico y de zozobra moral que quizá sólo haya sido del todo digerida gracias al ejemplo de Blanco White. En la España de 1808, antinapoleónica al tiempo que fanática del trono y el altar, Blanco White se transformará en un verdadero liberal, es decir, en un hombre indispuesto a tolerar, en sí mismo, las flagelaciones que impone la servidumbre. Y es en las cartas y memorias escritas por Blanco White, durante su largo exilio en las islas británicas, que a la vez fue una huida de la Iglesia romana a través del anglicanismo y del unitarianismo, donde Goytisolo encontrará la gravedad moral necesaria para escribir sus libros autobiográficos. Blanco White le devolvió su sombra.
Un cuarto encuentro ha reunido a Goytisolo con Manuel Azaña (1880-1940), a quien le ha dedicado, apenas en 2003, El lucernario / La pasión crítica de Manuel Azaña, un bellísimo ensayo que no alcanzó a figurar en los Ensayos escogidos que recopiló el crítico mexicano Adolfo Castañón. La lectura de Azaña –y más del escritor que del político, si es que ambas figuras pueden disociarse– ha completado el saber intelectual de Goytisolo con el sentido de la virtud política, es decir, la confianza práctica en formas superiores de vida democrática fundamentadas, como lo ilustra la triste y ejemplar historia de Azaña, en una devoción por la independencia del intelectual que devino en deber de gobernante. Tanto como apostó por la separación irremediable entre la Iglesia y el Estado, tanto como se anticipó a decir que España había dejado de ser católica (y así acabó por ser), Azaña vio claro que una vez pasados los totalitarismos, tocaría a la literatura defenderse del gran público, el peor de los mecenas. Que alguien como Azaña –y eso se ratifica leyendo a Goytisolo– haya llegado a ser, durante la Guerra Civil, presidente de la República Española, le da a aquella tragedia su verdadera dimensión como un momento catastrófico en la historia europea, una espesura descubierta sólo recientemente por Goytisolo, según lo confiesa, autocrítico reincidente, en El lucernario.
Cernuda, Américo Castro, Blanco White, Azaña: el honor del poeta, la imaginación oracular del historiador, la libertad del hereje, la tolerancia del jefe democrático humillado y vencido, han ido completando la personalidad intelectual de Goytisolo, “imprimiéndole un carácter” (la expresión es suya, le gusta mucho) infrecuente en nuestra tradición. No me extrañaría que, en los próximos años de Goytisolo, que nacido en 1931 ya pasó de los 75, nos haga saber, a sus lectores, de los nuevos capítulos de la literatura española que ha hecho suyos.
En Ensayos escogidos he subrayado algunos de los temas que definen o delimitan el orbe de Goytisolo, pero quizá sea la “africanización” de España el motivo más rico y sugerente. Ya se cumplió un siglo de aquel ensayo de Miguel de Unamuno titulado “Sobre la europeización” (1906), donde el agónico se declaraba harto de querer ser moderno y europeo y preconizaba no la indeseable europeización de España sino la españolización de Europa, en un arrebato que preconiza a la muerte como la ontología de su patria, ocurrencia que le será perversamente devuelta, como amenaza fatal, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, en 1936.
Si se le mira bien, tanto Goytisolo como Américo Castro, su inspirador, no se alejaron tanto de Unamuno como pareciera. Más allá de los Pirineos, donde según el desdén dieciochesco empezaba África, existió, como se lee en La realidad histórica de España y en Don Julián y en Juan Sin Tierra, un mundo no perfecto pero acaso singular, la España de las tres culturas, a cuyo elogio –apasionado y crítico– dedica Goytisolo muchas páginas en sus ensayos de ayer y de hoy. Más aún, la destrucción de ese polémico edén multicultural por los Reyes Católicos fue una profecía cumplida, aunque remota y olvidada, del horroroso siglo XX y de sus inquisiciones, que no inventaron nada que no hubiese preconizado el Santo Oficio con su estatuto de limpieza de sangre.
No es esta la oportunidad ni el lugar para recordar la polémica entre Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro, aquel duelo ocurrido entre desterrados republicanos que atraviesa todas las meditaciones de Goytisolo y que en Contra las sagradas formas es actualizado con las reseñas de las contribuciones recientes de Javier Varela, Ignacio Olagüe y Serafín Fanjul, entre otros.

Pero, abusando de la figuración, al comparar el mundo hobbesiano y violento que describe Sánchez Albornoz, esa guerra perpetua de los visigodos contra los árabes, con la paz eterna de los mozárabes, los mudéjares y los judíos, uno encuentra en Goytisolo una apuesta intelectual, que se remonta al principio de los tiempos, por el “multiculturalista” Herodoto contra el terruñero Tucídides, por el imperio nómada de la diversidad contra el culto de la ciudad Estado y sus penates. A los griegos se regresa, en efecto, cuando se disfruta de un ensayista como Goytisolo.
Goytisolo se burló de sí mismo en público al reproducir en El lucernario, como lo había hecho en En los reinos de taifa, fragmentos del enfático artículo, ganivetiano, que escribiera en 1962 alertando a la izquierda española contra la ilusión de fundirse, algún día, con lo que sería la Europa comunitaria. No, decía el joven Goytisolo, el nuevo lugar de España está en el Tercer Mundo y sus luchas de liberación, junto a Cuba y a Argelia. El “africanismo” de Goytisolo, el de ayer, panfletario y esencialista, el de hoy, erudito y democrático, y a veces más indulgente con los musulmanes que con los ex cristianos que han construido las sociedades liberales, las menos viles de la historia, ha sido siempre una causa política que une a la historiografía con la literatura, a las aventuras de la novela moderna con las vicisitudes del relato histórico. Esa elección, finalmente, tiene un origen religioso y erótico, discernible cuando Goytisolo, que vive en Marraquech desde hace muchos años y es una presencia pública no sólo en París o en Madrid sino entre los intelectuales árabes, elige el paraíso coránico contra esa Cristiandad que, gazmoña y helada, fracasó a la hora suprema de pintar un cielo.
La querencia árabe de Goytisolo, que se extiende hasta autores contemporáneos como Orhan Pamuk y Gamal El Ghitani, se acompaña, tanto en los Ensayos escogidos como en Contra las sagradas formas, de una permanente vigilancia de los clásicos españoles. Goytisolo le pide cuentas, sin pudor, a Quevedo por su antisemitismo, propone a María de Zayas como una fuente no contemplada por Octavio Paz del “feminismo” de Sor Juana Inés de la Cruz y retrata a liberales decimonónicos como Mariano José de Larra o Clarín, insistiendo en el largo olvido de La regenta, prohibida en la España de Franco e ignorada durante décadas en otras lenguas. Como Clarín, debe decirse, Goytisolo ha sabido ser un crítico practicante y su experiencia de
lector siempre aparece relacionada, de manera directa, a sus novelas.
Goytisolo practica esa ardua empresa que consiste, como él lo dice a propósito del escritor ex yugoslavo Predrag Matvejevic, en “expresar la pertenencia en forma de negación”, actitud que en Goytisolo es caracterológica. Quizá nadie ha dicho cosas más fuertes contra la España actual, en su opinión constituida por “nuevos ricos, nuevos europeos y nuevos libres”, con una acritud que recuerda, otra vez, a los escritores del 98 y que es indeclinablemente española. Otras características de su personalidad, de la que él se enorgullece con justicia, han sido novedad: el cumplimiento literario de su vieja vocación de etnólogo y lingüista, probada en sus viajes al mundo islámico (Gaudí en Capadocia, Estambul) y en su condición de ser el primer escritor español, desde Alí Bey, que habla el árabe de Marruecos, dos aspectos de su querella con la España sedentaria e indiferente a las lenguas no peninsulares. “Hay una esperanza. Al otro lado están los moros”, leyó Goytisolo en Tiempo de silencio (1961), de Luis Martín Santos, y esa frase lo marcó.
Esa novedad de Goytisolo, también un tipo nuevo de escritor español, no pasó inadvertida en los años del Boom, cuando Carlos Fuentes (Terra nostra será un libro decisivo para el barcelonés) y Mario Vargas Llosa lo convirtieron en el latinoamericano de allá, feliz circunstancia que viene de lejos, en mi generación, para México: lo leímos, muy chicos, en Joaquín Mortiz, como parte de la oferta de nuestra orilla. El mundo de Goytisolo es más el de Las Casas que el de Ramón Menéndez Pidal y su eterna Edad Media, el de un Sarmiento descubriendo Europa a mediados del siglo XIX antes que el de la España de la Restauración, por más que respete no sólo a Clarín sino a Juan Valera y Galdós. Manuel Puig, Reinaldo Arenas, Paz, Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy son los contemporáneos de Goytisolo, sus interlocutores más queridos y frecuentes, y entre los peninsulares sólo encuentra afinidades en Max Aub, en Jaime Gil de Biedma, en José Ángel Valente, en Jorge Semprún.
Finalmente, al aparecer en el tomo quinto de sus Obras completas, el dueto autobiográfico de Goytisolo (Coto vedado, 1985, y En los reinos de taifa, 1986) reafirma su lugar como una empresa sin parangón en la literatura española. Es difícil recuperar, en pocas líneas, lo que esa lectura ofrece, extraordinariamente dispuesta y dueña de una tensión implacable: el retrato del artista bajo la dictadura, la historia de cómo Goytisolo vive la ambición balzaquiana de apoderarse de París y de cómo se desengaña de sus primeros logros y se rebela contra su propia vanidad, la narración de sus viajes a Cuba y a la URSS, el descubrimiento progresivo del mundo islámico, la hermandad (redundancia que vale) con su hermano el novelista Luis Goytisolo, el caso Padilla en 1971 y la aventura interrumpida pero no estéril de la revista Libre o la muerte de Franco en 1975, ante la cual Goytisolo, como Thomas Mann cuando escribió aquel ensayo titulado “Hitler, mi hermano”, se purga reconociendo en el dictador español a su verdadero e implacable padre, al autor de su destino desde el día en que su madre murió víctima de un bombardeo franquista sobre Barcelona.
De la autobiografía destacan dos personajes que aparecen a justo título de héroes del escritor, de protagonistas sin los cuales su aventura literaria, moral y amorosa no hubiera sido la misma: Monique Lange (1926-1996) y Jean Genet. Con pocos días de diferencia, en 1955 Goytisolo conoció a Monique, su compañera de toda la vida, y a su amigo Genet. Leyendo la autobiografía de Goytisolo se asiste a una trama a menudo perfecta, la del descubrimiento de la homosexualidad de Goytisolo y la manera en que ella, su mujer, la sobrentiende, primero, y la acepta, después, para configurar una de las más íntegras y emocionantes historias de amor de la literatura de la lengua.
Genet aparece y desaparece en Coto vedado, En los reinos de taifa y Contra las sagradas formas, donde Goytisolo medita sobre El cautivo enamorado (1986), el libro póstumo del novelista y dramaturgo francés. No es fácil seguir a Goytisolo en su admiración por Genet. Ser a la vez magnético e inaceptable dada su fascinación por el terrorismo y por la violencia sufrida por él mismo a lo largo de aquella vida de comediante y mártir exaltada por Sartre, Genet buscó, con ansiedad de cenobita, la purificación en el seno de los Panteras Negras y en los campamentos palestinos en Jordania. Goytisolo lo retrata, al final de su vida, como hijo adoptivo de una madre dolorosa que le ha dado un hijo a la resistencia palestina. En Genet, Goytisolo admira al malamatí, un rebelde que se santifica negativamente contraviniendo todas las leyes humanas y divinas. Sólo Goytisolo puede conciliar, a lo largo de medio siglo de literatura y con rigurosos atisbos de duda, extremos como los
encarnados por Genet, el último de los verdaderos malditos, con la dignidad pública del presidente Azaña.
No sé si Goytisolo, moderno, europeo, africano, tendrá discípulos, ni si deba tenerlos. Ha sido, en tanto, el escritor que se busca y se encuentra en sus ancestros, para quien la madurez siempre está en el horizonte y la educación sentimental nunca puede darse por terminada. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.