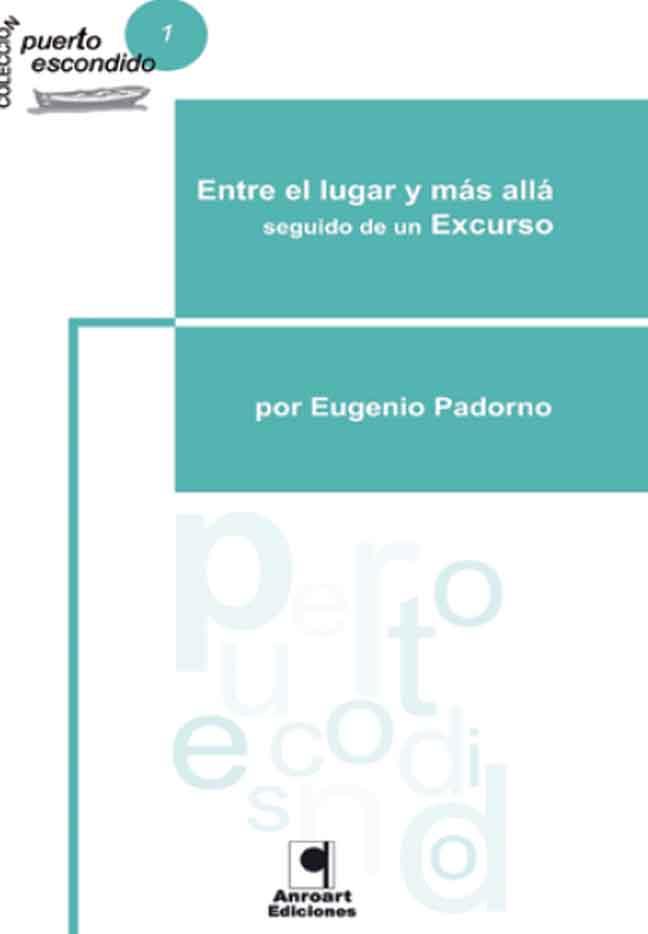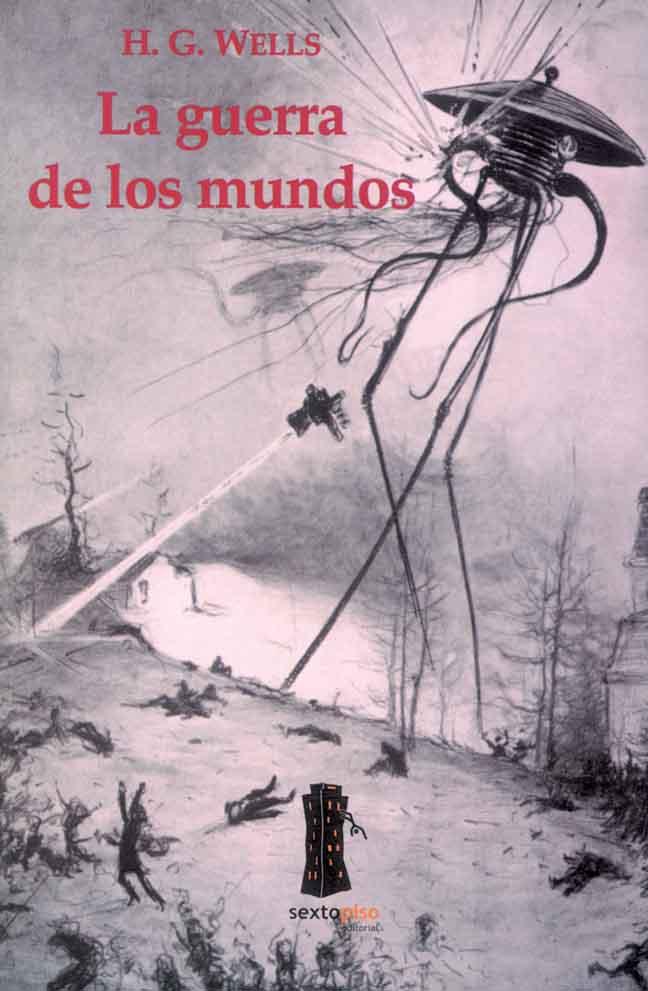La poesía padorniana esquiva todo comentario que se le acerque. Si la pregunta al mundo de su decir se abre dubitativa y metafórica, y se cierra con la intensidad de un desconocimiento, que revela el fondo destemplado del entendimiento, ¿cómo podría un comentario aproximarse a la fuerza centrífuga de la palabra?
Y, sin embargo, como otras veces al referirme a su aventura poética, he de incurrir en los alrededores para llamar la atención de una escritura que ha ido librando, mediante entregas restringidas, caídas en el analfabetismo de buena parte de la crítica española, incapaz de atender a una empresa distinta. Lo que afirmo lo ilustra la reciente recepción de otro poeta canario, Domingo Rivero (1852-1929), que ha ocupado en numerosas ocasiones la atención esclarecedora de Eugenio Padorno, editor de su Poesía completa (1995): tantísimos años después, a lo más que alguno llega es a darle la bienvenida, a Domingo Rivero, en la tradición común peninsular.
Eugenio Padorno, precisamente, ha luchado contra la limosna de la tradición y la atención peninsulares. Ajeno al escenario de las autoridades oraculares, su obra se ha desarrollado en el cerco que él mismo ha trazado para tensar la potencia poética de la que son ejemplos los tres libros que nos ocupan, y en los que, por lo demás, vuelve a abolir la frontera entre el verso y la prosa; válganos señalar cómo en la moda del estudio del poema en prosa, sus incursiones en ese ámbito, con títulos tan fundamentales como Diálogo del poeta y su mar (1992) o Paseo antes de la tormenta (1996), han sido ignoradas.
La dificultad de un comentario a la obra de creación de Eugenio Padorno (verso y prosa: un modo y otro de respirar en el texto como lugar del habla, como espacio y hogar del sujeto), viene determinada por el sentido cuestionador de su escritura, que, pese a lo sucesivo de los títulos, es breve, recostada hacia adentro, fulmínea como la lluvia de las Pléyades en las noches de agosto, como las mismas brasas frías “de la cohetería muda que embrujó a Palinuro”, que dice en Cuaderno de apuntes y esbozos.
No es un ejercicio, el suyo, que se preste a descripciones. No es una poesía que, al colocarla bajo un imposible marbete, quede cenizada por la definición. Todo lo más que nos podemos permitir es seguirla de cerca y a distancia, intentando trasladar los latidos de sus progresiones y enrocaduras, tal y como el poeta hace cuando se vuelve a contemplar su espacio de nacimiento a la poesía, el lugar ya mítico del paseo y playa de Las Canteras, segmento de un rebose del Atlántico que duplica el texto.

Aventura de la vida, en la creación verbal de Eugenio Padorno, que se inclina, se refleja, se reflexiona como el objeto hundido en el agua, y es así también aventura de la reflexión que el poeta extrae y extiende sobre el paño de la escritura. Vaivén –sostenido con intensidad e incertidumbre– de la vida hundida en el poema y del poema que hunde sus letras en la vida, esquivando las lucideces de superficie, los asertos de la palabra petrificante.
Este Eugenio Padorno (que en Entre el lugar y más allá aspira a las radiantes mañanas primitivas “idénticas para el resto de los días”, mañanas sin otro quehacer que la contemplación “del mar que sobre sí se envuelve y se despliega”), es el mismo que cuestiona de nuevo el profundo sentido vital de la poesía: “¿Obtiene el escribir la vida verdadera o sólo en él se manifiesta el escribir del escribir? ¿No está más bien la vida real y poderosa en cualquier parte, excepto aquí, el delicado espacio de un aquí que no está en parte alguna?”
Porque Eugenio Padorno, cabría desentrañarlo desde el principio, es todo lo contrario al poeta lúdico y ligero e incluso vanguardista. Por el contrario, lo que trata de alcanzar es una escritura que sea entraña de la vida a la par que extrañeza de sí misma. De ahí su convivencia con poetas como Leopardi, Worsdworth o Rilke, con los clásicos grecolatinos que desde siempre lo han acompañado.
Eugenio Padorno, que nació en 1943 en Barcelona y a corta edad se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria, es lo que tópica pero lacerantemente se entiende como poeta isla, poeta escondido, en los márgenes, en las periferias, concentrado en sí, con un trayecto que únicamente ha comenzado a ser reconocido y valorado de unos años a esta parte al menos en la latitud de las Islas Canarias.
Yo mismo, en alguna ocasión, lo he tenido por poeta insularizado, como en buena medida lo fueron sus interlocutores en el tiempo Domingo Rivero, Alonso Quesada, Saulo Torón… La publicación de sus diarios El pedregal y el viento viene a matizar mi consideración, por cuanto la figura que emerge ahí de Eugenio Padorno como poeta secreto o escondido no es más que uno de sus valores mayores: la resistencia.

Resistencia ante la ligereza crítica de los de Allá Arriba, como denomina a los autores peninsulares; y, claro está, ante la indiferencia rutinaria de su medio más próximo. Una diferenciación, con ese modo fácil de concebir la poesía, que no ha hecho sino ahondarse desde el primer libro, Metamorfosis, publicado en 1969 en la Colección Adonais.
En su espacio, en ese “Aquí Abajo, más al sur de su sur” que aparece en El pedregal y el viento, Eugenio Padorno ha sorbido la médula de las palabras, las ha limpiado de la retórica, como apunta en Entre el lugar y más allá, con que han sido cebadas “Allá Arriba”. Ejercicio poético inextricablemente unido a una indagación de ese otro modo de respirar de la escritura insular canaria y atlántica, que ha quedado recogido en cuadernos como Septenario (1985), Memoria poética (1996) o Palinuro en medio de las olas (1997). Desde esta indagación, Eugenio Padorno ha trazado con extrema finura el siguiente cuadro: “Aislado y adscrito a un resto de civilización mítica, el poeta canario tiende en redor puentes hacia un más allá del que podría irrumpir la otra voz complementaria del diálogo. Pero, mientras tanto, a este ser sólo le es dado escuchar el eco de su propio lenguaje, de su autosignificar; y adentrarse, adentrarse en el dominio solar del laberinto”.
Uncida una labor a otra, Eugenio Padorno ha rescatado la figura del virgiliano Palinuro. Primero en relación a Tomás Morales. Enseguida como símbolo de la poesía canaria y de su periplo individual. Maestro sin trono, a quien los más estériles, y también más jaleados, han arañado imágenes y dicciones, Eugenio Padorno avanza un proyecto poético de excepción. Avanza en el reflejo de la doblez de la marea que rebosa y vacía. Aquí podríamos situar el lugar en su poesía, su localidad atemporal y fija, en una única textura desde la que late el sentido poético del mundo, de dentro hacia fuera, del espacio del poema al eco que esparce en el lector. Es un movimiento, lunar podríamos decir, que desdeña el “conocimiento” de la cacareada poesía de piel moderna y mística. Acodado en la sucesiva laminación del mar natal y de destino, el poeta escribe en Cuaderno de apuntes y esbozos: “Cualquier lugar en que me halle no es otro que el de la atroz cueva que hace la voz de un no saber, para que vague con el hilo que siempre me devuelve al umbral del Secreto”.