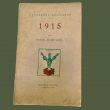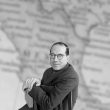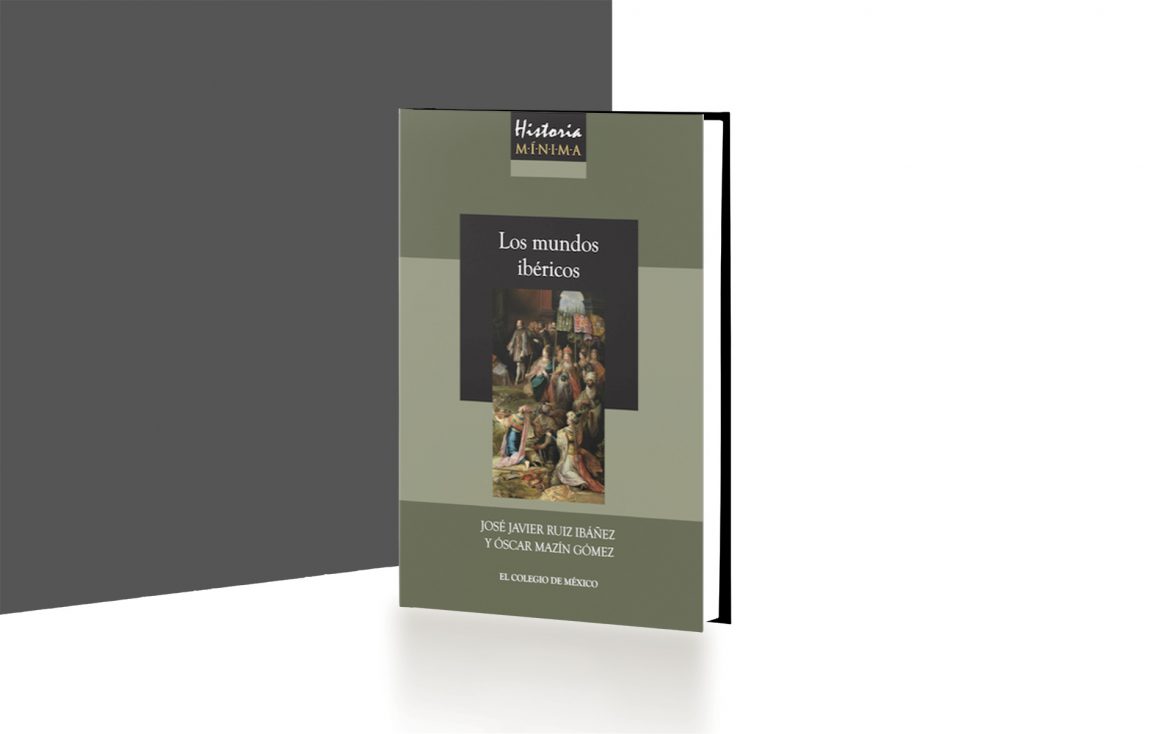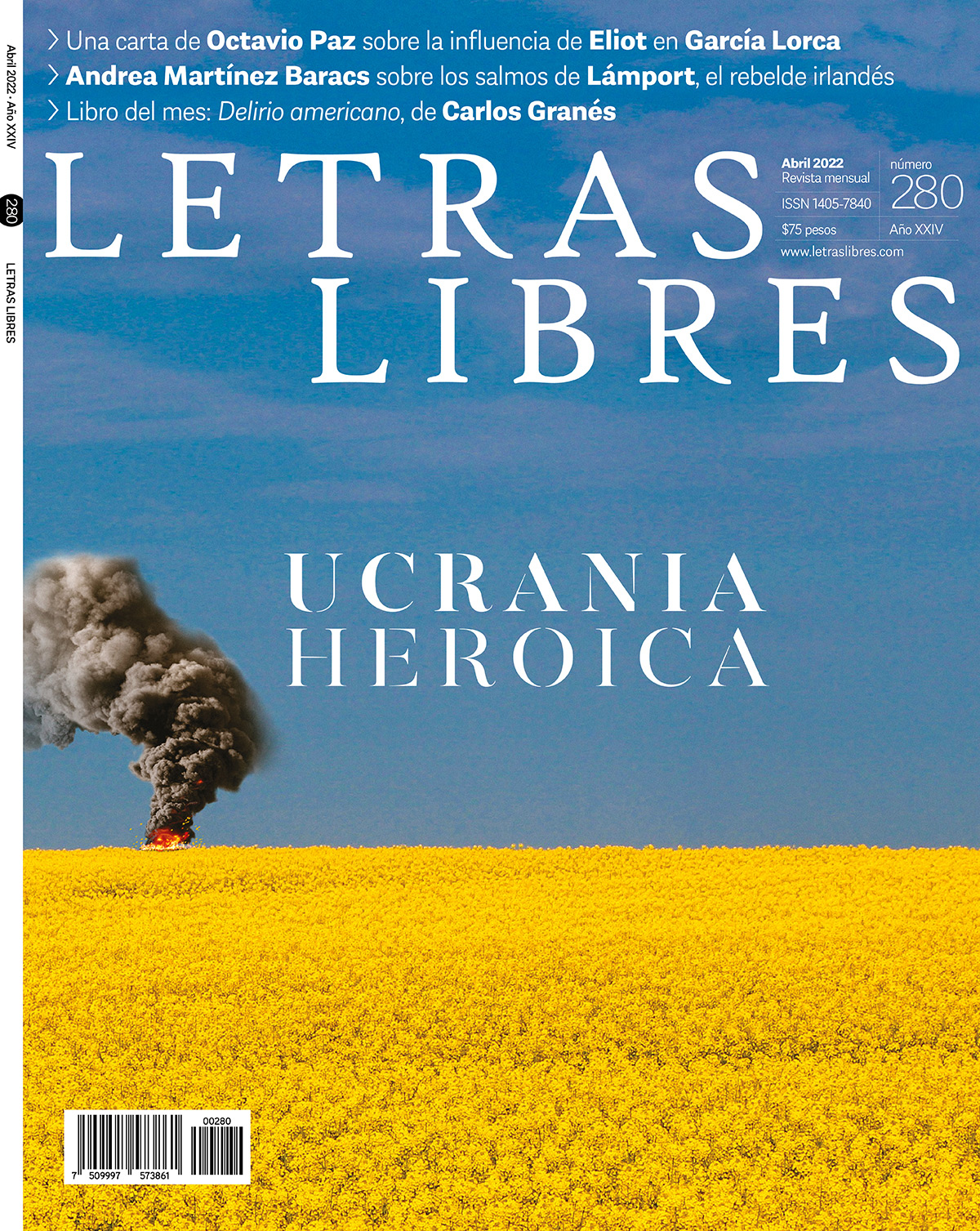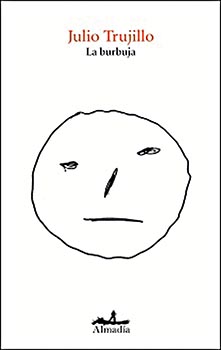Desde un inicio, la circulación de personas y de ideas entre los distintos territorios de la monarquía hispánica fue muy intensa. Por lo general, los altos dignatarios, los oficiales reales y los eclesiásticos que ocuparon cargos en los reinos americanos tuvieron también responsabilidades militares, políticas, administrativas o religiosas en la península. Muchas de las instituciones que vertebraron los reinos americanos –virreinatos, reales audiencias, intendencias, milicias, cabildos, etcétera– existieron también en la península y, asimismo a veces, en los dominios europeos de la Corona española (en Italia y Flandes). Los grandes comerciantes distribuían a sus familiares o allegados más confiables en distintas ciudades de la monarquía para poder aprovechar todas las oportunidades que ofrecía el intercambio mundial de productos de lujo o incluso de algunos de consumo más generalizado. Las ideas y los estilos artísticos circularon rápidamente, no solamente de la península a los reinos americanos, sino también en sentido inverso. Esta movilidad de bienes, personas e ideas dio lugar a una cultura común que se conjugaba con las influencias locales, muchas de origen prehispánico.
Todo ello es bien sabido por los historiadores. Sin embargo, la historia de esa “monarquía compuesta” se ha escrito casi siempre de manera fragmentada: algo así como si la historia de la república mexicana se hubiese escrito estado federal por estado federal sin una visión de conjunto. Afortunadamente, desde hace unas décadas, un puñado de audaces historiadores –siguiendo las huellas de ilustres precursores como John H. Elliott, Bartolomé Bennassar y Bernard Vincent– ha pugnado por construir una visión de conjunto de las monarquías ibéricas –la española y la portuguesa– que compartieron un mismo monarca entre 1580 y 1640.
Entre los estudiosos que se afanan por escribir esta historia común, destacan los que conforman la Red Columnaria (del nombre de la moneda de plata que se acuñó en diversos reinos americanos entre 1732 y 1773), que reúne historiadores de múltiples nacionalidades y lenguas de escritura, que se han especializado en algunos de los territorios de dichas monarquías, pero que buscan comprender los fenómenos que investigan en su verdadero y lógico marco político-territorial.
Ello ha dado lugar a un gran número de libros –por lo general, colectivos– que tratan de instituciones, fenómenos e imaginarios similares en distintos territorios de las monarquías ibéricas –como las redes de comerciantes, las formas de negociación y obediencia, las representaciones del poder, las relaciones con los reinos e imperios vecinos, las cortes virreinales, las milicias y ejércitos del rey, los refugiados políticos, la esclavitud, las disidencias, las identidades colectivas, las devociones religiosas y las fiestas–, lo que permite ver al mismo tiempo sus características comunes y sus especificidades regionales.
Ahora dos destacados miembros de la Red Columnaria, José Javier Ruiz Ibáñez y Óscar Mazín Gómez, nos ofrecen una muy necesaria Historia mínima de los mundos ibéricos. Esta obra se centra principalmente en la historia política y militar de las monarquías ibéricas, pero incluye una segunda parte –que nos hubiera gustado más extensa– sobre las instituciones y las formas culturales comunes a todos sus territorios.
Aunque no se dice explícitamente en el libro, el hilo conductor de la obra es la compleja y cambiante dialéctica entre la violencia y la legitimidad, como podrá percatarse el lector a través de las principales conclusiones que se desprenden del libro y que resumo de manera muy simplificada a continuación:
La fuerza bruta fue el principal motor de la expansión territorial de la monarquía española. Como los reyes no dispusieron de los medios necesarios para mantener un ejército profesional sino hasta el siglo XVIII, la conquista de los territorios americanos fue encabezada por aventureros que obtuvieron los financiamientos necesarios por sus propios medios –celebrando acuerdos con ricos comerciantes, por lo general– y solo pudo tener éxito por las alianzas que forjaron con las élites nativas descontentas con los poderes del momento.
La debilidad del aparato administrativo obligó a conservar algunas instituciones, fueros y privilegios de las élites en los nuevos territorios –europeos, americanos y asiáticos–, aunque posteriormente se buscase reducirlos o, incluso, desaparecerlos. Ello permitió que cada reino tuviese sus peculiaridades aun reconociendo la autoridad suprema del rey, dando lugar a lo que ahora denominamos “monarquías compuestas”.
No solo en un primer momento, el poder del monarca dependió del apoyo de las élites locales. Tanto la monarquía hispánica como la portuguesa se enfrentaron al problema de administrar territorios distribuidos en varios continentes, que no necesariamente guardaban continuidad territorial y que se encontraban a considerables distancias de las cortes. Era, pues, inevitable pactar con los grupos de poder y las corporaciones locales, a todos los niveles administrativos, desde las grandes ciudades hasta cada uno de los pueblos, sin los cuales los funcionarios enviados desde la península no habrían podido ejercer de manera eficaz sus atribuciones. De hecho, fue muy común que estos funcionarios se integraran a dichas élites locales a través de establecer negocios con ellas o a través del matrimonio con criollas pertenecientes a las grandes familias del lugar.
El poder de los monarcas se sustentaba fundamentalmente en su papel de juez y árbitro entre los intereses y proyectos contrapuestos de sus lejanos súbditos –fuesen privilegiados o personas del común– y de sus respectivas corporaciones. Los innumerables conflictos que atravesaban la vida económica, política, social y religiosa solían encauzarse a través de los juicios que se presentaban ante distintas instancias –cabildos, audiencias, consejos–, pero cuyos fallos siempre podían apelarse, otorgando así al monarca la última palabra. Por otra parte, la Corona tenía la arbitraria facultad de otorgar multiplicidad de “gracias” (empleos, encomiendas, mercedes de tierras y de minas, pensiones, etcétera) como recompensas por los servicios prestados, con lo cual todos buscaban quedar bien con su rey y con quienes tenían alguna influencia sobre él.
La Corona no tenía ni pretendía tener el monopolio de la violencia. En muchos casos esta era ejercida por las élites locales que en situaciones de emergencia no podían esperar a recibir órdenes de las autoridades superiores. Pero, como lo señalan acertadamente los autores de la Historia mínima de los mundos ibéricos, el rey sí tenía el monopolio de la legitimación del uso de la violencia. Eran los monarcas los que, en última instancia y a posteriori, fallaban si el recurso a fuerza había sido adecuado (agradeciendo y premiando a los que habían recurrido a las armas) o injusto (amonestando o castigando a los que la habían utilizado indebidamente).
Así, la paradoja de las monarquías ibéricas radica en que, a pesar de las enormes distancias entre sus diversos reinos, de la debilidad de su aparato administrativo y militar, lograron mantener sus reinos americanos y asiáticos –en Europa corrieron con menos suerte– durante unos tres siglos. Ello fue posible gracias a los arreglos institucionales o tácitos con las élites locales. Por ello, los esfuerzos que se hicieron durante el siglo XVIII por centralizar el poder y uniformar y fortalecer el aparato administrativo resultaron, a la larga, contraproducentes. Las crecientes exacciones en forma de nuevos impuestos, préstamos forzosos y donativos diversos fueron enfriando las lealtades de gran parte de las élites locales. La invasión napoleónica de la península en 1808 y la inestabilidad política que le siguió terminaron por convencer a estas de asumir el riesgo de romper sus lazos con la península y dar a luz a repúblicas –o a un reino, en el caso de Brasil– independientes. Así, el ciclo de los reinos americanos continentales terminó por lo general como había empezado: con una enorme ola de violencia.
La Historia mínima de los mundos ibéricos nos ofrece, pues, una muy necesaria síntesis de la vida y de la cultura política de las monarquías compuestas de España y Portugal. Dado el notable avance de las investigaciones comparativas entre los distintos reinos de las monarquías ibéricas y de los esfuerzos por estudiarlas como una unidad, es de esperarse que vayan apareciendo pronto nuevas obras destinadas a un público más amplio que el de los especialistas que aborden otros aspectos de dichas monarquías como las dinámicas demográficas, los ciclos económicos, las redes comerciales, la circulación de devociones religiosas, ideas y estilos artísticos en su interior. ~