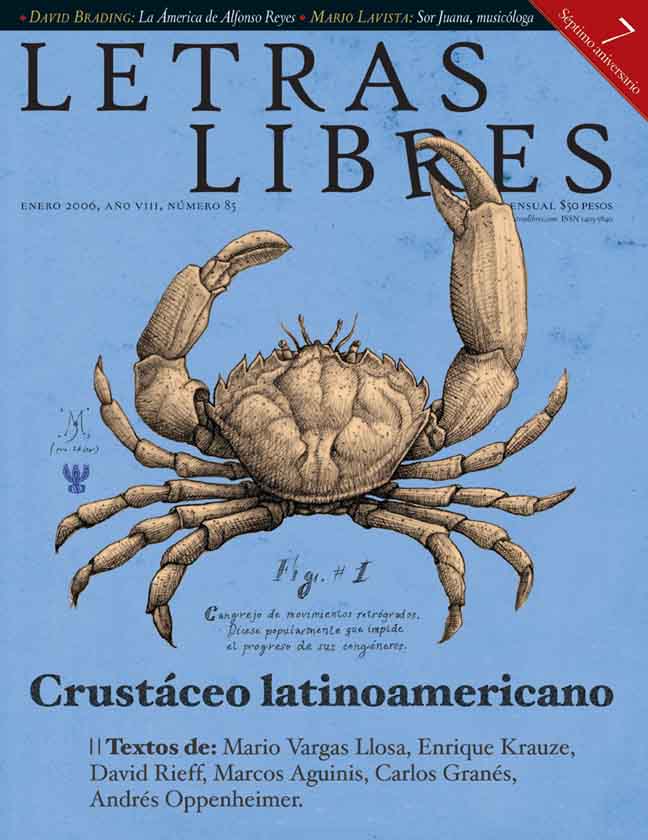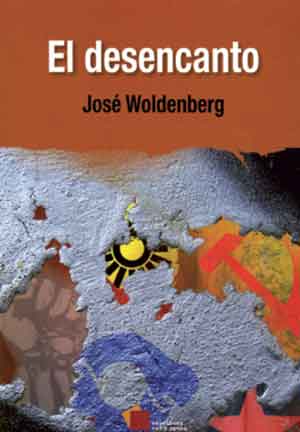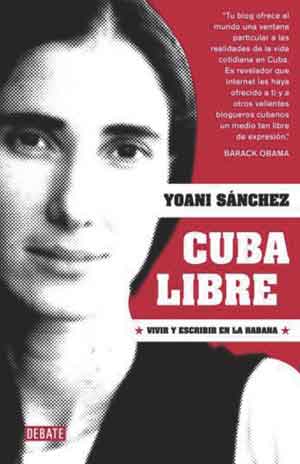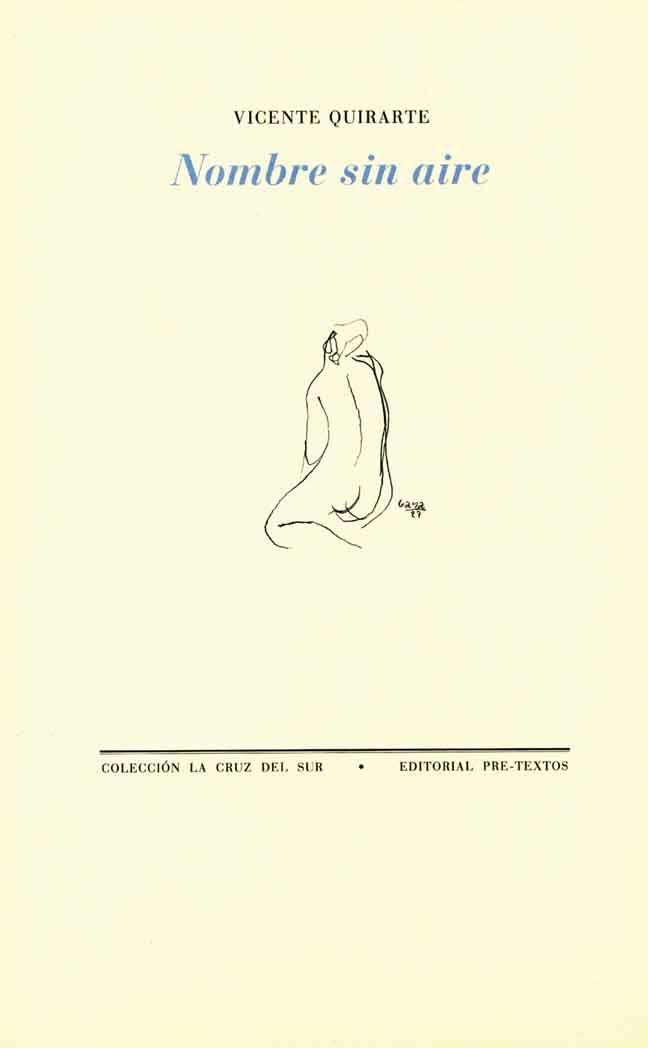El fotógrafo retirado Paul Rayment —un retratista de estudio que se considera, con sincera humildad, un técnico y no un artista— es embestido por un automóvil cuando viaja despreocupadamente en su bicicleta. Al tiempo que vuela por los aires, mantiene instantes de lucidez mental que lo llevan, cosa curiosa, a una apurada consideración de orden lingüístico: mientras se imagina a sí mismo en la hábil caída a la manera de un gato, en el horizonte visible, como si se tratase del grafismo en un dibujo de Saul Steinberg, le aparece la palabra “miembro”. El protagonista pierde la conciencia para despertar y descubrir que, en efecto, ha de amputársele un miembro. Le cortarán la pierna. Entre sueños, otorga su anuencia a un joven médico. Despierta brevemente y regresa al sueño delirante.
Parecido a otros memorables personajes de Coetzee, Paul Rayment se aferra testarudamente a sus principios y expresa con vehemencia que una pierna artificial es, como su nombre lo indica, una impostura, una falsedad. Se niega a recibir una prótesis. Salido del hospital, tras recibir terapia de rehabilitación a manos de una masajista que considera obscena por su lenguaje de insinuaciones, Paul pide a la encargada del sistema de salud en Adelaida que le envíen una enfermera nueva. Aparece Marjana, una mujer croata que con su absoluta eficiencia en el trabajo lo deja complacido, pero más allá —frágil como se encuentra— lo deja embelesado y enamorado. Después de la agonía y la desdicha subsecuente, Paul le confiesa de modo inesperado su amor a Marjana, la enfermera casada y con tres hijos. Un hombre contenido, casi amargado, declara su amor.
Este acceso de sinceridad resulta promisorio a la mitad del capítulo trece: tras una retahíla densa de pequeños infortunios humanos, no trágicos pero sí desalentadores, el lector infiere que la novela habrá de desplazarse a nuevas tesituras. Pero no. Al siguiente párrafo, como en el más tajante y gratuito de los deus ex machina, sale de la nada y aparece en el quicio de la puerta de Paul la vieja Elizabeth Costello, la novelista australiana que defiende a los animales con argumentos necios y extremos, la vegetariana inflexible y solemne, la conferencista soberbia y obtusa, la madre asfixiante y suegra incómoda de la novela que lleva su mismo nombre. ¿Debemos, como lectores de Hombre lento, saber quién es ella? Coetzee es un hombre preocupado por una ética hacia el lector, de modo que no lo requerimos. Aunque sí, si la conocemos crecen los subtextos, crece el juego de espejos. La más severa de las frases de Costello tiene una contraparte chocarrera debido a la simetría que guarda respecto a Coetzee en tanto alter ego paródico. También se entiende que la poca afabilidad de la dama es un rasgo calculado desde una perspectiva humanista: no tenemos que ser simpáticos para merecer compasión. Pero esta tesis y esta vía lúdica de vasos comunicantes no dejan de ser un elemento de alto riesgo para el desarrollo de la novela.
Elizabeth llega a la vida de Paul para cuestionarlo y confrontarlo. Los extensos y profundos diálogos retóricos pronto se tornan inverosímiles y aquí es cuando conviene asumir que hemos penetrado el ámbito de la alegoría. Nadie que reclame realismo llano quedará ya satisfecho, más bien se sentirá defraudado. Pero es aquí donde se extiende una invitación al campo en el que se expande la novela, donde se manifiesta un margen expresivo. Así, la intervención de la señora Costello, tanto en la vida de Rayment como en el libro mismo, ha de verse como un recurso alegórico.
De pronto nos encontramos con dos seres anacrónicos, que no pertenecen a mundo alguno, dos viejos compartiendo una banca del parque, como en la canción de Simon y Garfunkel. Omnisciente, Elizabeth sabe todo de Paul. Y ella postula: “Tú me invocaste. Fui llamada para asistirte, y no me iré mientras no realice mi tarea.” Abrumado, Paul acaba confesándose, pero su lenguaje es insuficiente: es rígido y convencional, él mismo se siente como un muñeco de ventrílocuo, quizás porque nació en Francia y su lengua materna no es el inglés. Con esto se nos lleva una vez más, en medio de una situación humana punzante, a la cuestión de las palabras, el estribillo del libro, acaso el estribillo de todo el trabajo de J.M. Coetzee.
Elizabeth le sugiere a Paul que tal vez ella está ahí para mostrarle el lenguaje que él no domina, el del corazón. Entendemos que no estamos ante la obsesión de un filólogo —ni Costello ni Coetzee se resumen en eso— sino ante algo más parecido a la idea cristiana del verbo encarnado, la palabra que nos da sentido, nos humaniza. En la médula del libro se nos revela un motivo temático sobrecogedor: las bodas místicas de un personaje con su autor, o viceversa.
Hacia el final, Paul ignora si está vivo o muerto, soñando los acontecimientos posteriores al accidente, las ordalías sobrepasadas, el interrogatorio sin fin de Elizabeth, que igualmente lo conduce a pensar que lo ha utilizado para incluirlo más tarde en un nuevo libro suyo. Ella le afirma que está vivo, y, de forma que por fin no parece insensata, le propone que compartan sus últimos años juntos, en otra ciudad. Paul acaba despidiéndose amablemente de esta mujer que es su pesadilla, su compañera, su amante imposible, ¿su creadora?
Aquí Coetzee se despide también de sus personajes y queda claro que lo castigado del tono y de la trama (se trata de un estilo irrenunciable) obedece a una concepción de estructura, gracias a la cual el breve intercambio de miradas, el leve roce de las manos, y los tres besos de la despedida cortés equivalen a un final feliz. –
LO MÁS LEÍDO
Hombre lento, de J.M. Coetzee