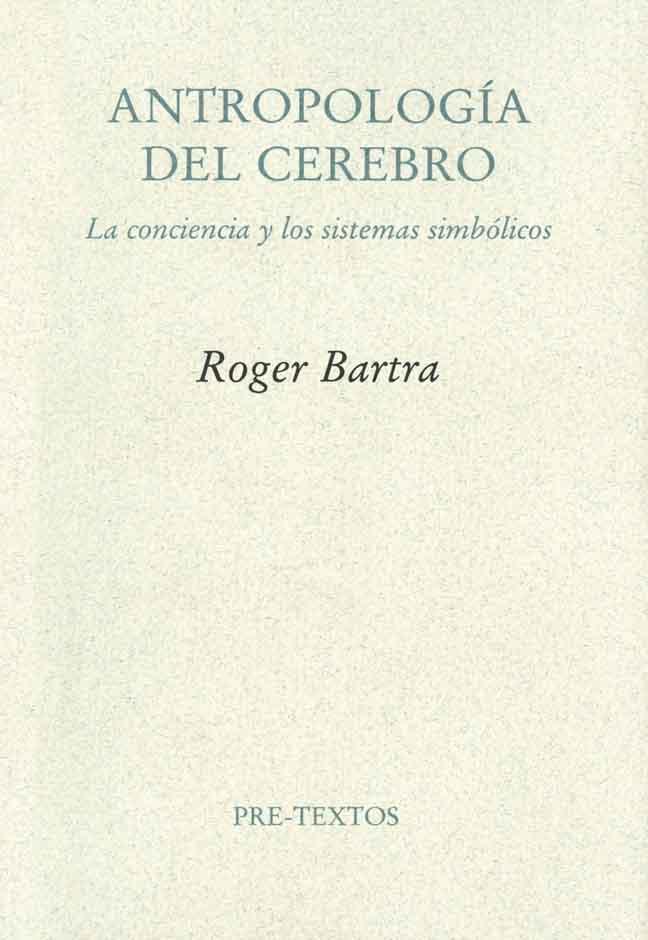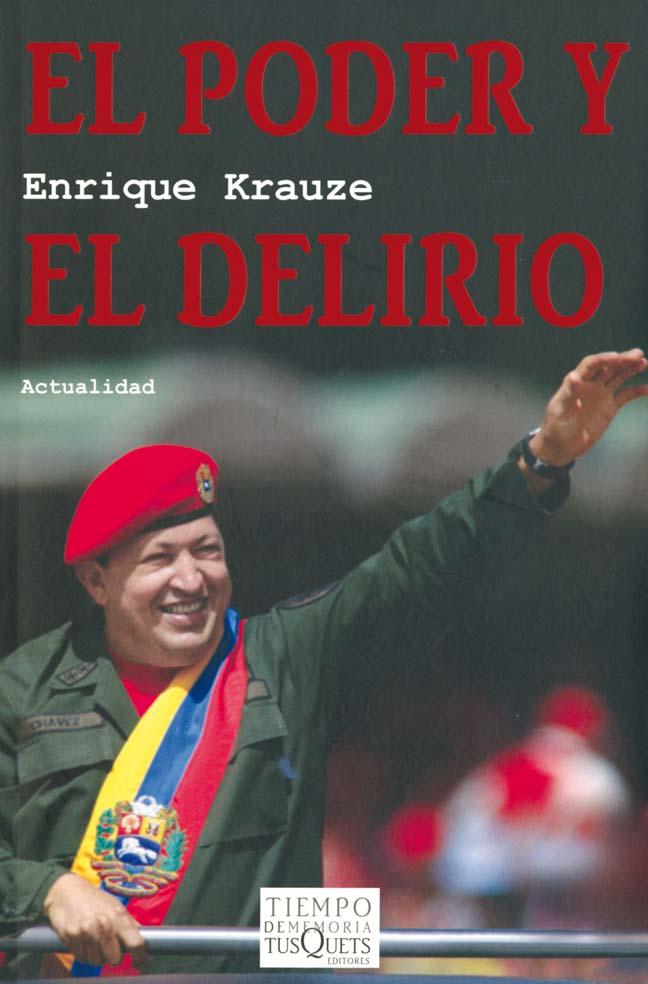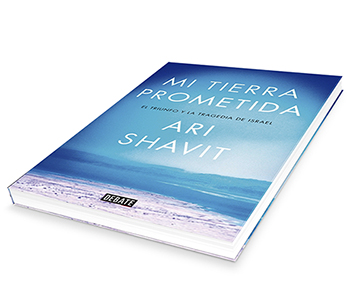Voltaire y la fe
Voltaire, Homilías, trad. de Álvaro Uribe, Editorial Jus, México, 1999, 172 pp.
Ningún lector sin prejuicios puede dudar de la religiosidad de Voltaire, ni siquiera el lector limitado por la escasa disponibilidad de traducciones de sus obras al español. Ya en el Diccionario filosófico y las Cartas filosóficas, dos de sus títulos más difundidos, se preocupa por afirmar la naturaleza inmutable de su fe cristiana —"la única verdadera"— y su admiración por Cristo, así como por difundir las enseñanzas de los Evangelios. La publicación de estas Homilías, leídas por el filósofo ante el público inglés en 1765 y publicadas al poco tiempo, no tienen, pues, el valor de revelar una verdad oculta, sino el de enriquecer una bien conocida, y ciertamente crucial a la hora de comprender el pensamiento de este siempre inasible ilustrado.
Menos sencillo es establecer la filiación del cristianismo de Voltaire. Tal filiación no es, en todo caso, ni la luterana ni la calvinista, de las que descree por su fundamento en el dogma de la predestinación, ni está claro que lo sea la católica. Dios, en el pensamiento voltaireano, es, antes que nada, el origen o principio creador del mundo. El movimiento preciso de los astros o, simplemente, la presencia del hombre en la tierra revelan la existencia de una voluntad creadora, de un intelecto activo universal. Esta idea —por lo demás, bastante común— es el punto de partida de la primera de las cuatro homilías contenidas en este volumen, llamada "Del ateísmo". Pero la cuestión de la divinidad interesa a Voltaire, sobre todo, por su relevancia en el campo de la ética, lo que en este contexto significa: de la convivencia, de la vida civilizada, de la posibilidad de un mundo más vivible. En "Del ateísmo" leemos que la justicia, como la verdad, es una, y está contenida en Dios. La herencia de Cristo es, de tal suerte, una moral válida para todos los hombres, y el valor de los Evangelios radica en que de ellos podemos aprender los principios de dicha moral: la solidaridad, las ganas de comprender al otro, la indulgencia y, de manera relevante, la tolerancia. La religión cristiana ofrece, pues, un modelo de comportamiento, un referente, y ese modelo es la principal carencia del ateo.
Hasta aquí, Voltaire habla como podría hablar cualquier cristiano; las exhortaciones a seguir las enseñanzas evangélicas son, a fin de cuentas, tan antiguas como la Biblia. Otra es la historia cuando se trata de señalar responsabilidades. Los ateos manifiestos, en la tradición, digamos, de Condorcet, no son el enemigo a vencer en las Homilías. Ese puesto corresponde a las jerarquías eclesiásticas y en especial al alto clero católico, con el que las relaciones del filósofo fueron francamente ríspidas. La Iglesia es responsable de lo que Voltaire consideraba dos de las grandes lacras de la sociedad: la "superstición" y su consecuencia obligada, el fanatismo. Así, en esta misma homilía Voltaire precisa sus opiniones y apunta hacia sus objetivos reales. Hay ejemplos, nos dice, de ateos virtuosos: Epicuro, por ejemplo, o Spinoza, dueños de una suerte de "instinto" que los hace comportarse con rectitud. ¿Queremos, en cambio, encontrar muestras de un ateísmo realmente pernicioso? Pensemos en el papa Sixto IV, o en Alejandro VI. ¿Buscamos a los verdaderos responsables de la propagación del ateísmo? Volteemos hacia los "teólogos escolásticos".
La lectura de las Homilías nos enseña que el anticlericalismo de Voltaire no debe ser subestimado: constituye, de hecho, un auténtico pilar de sus convicciones cristianas. Detener los baños de sangre provocados por diferencias religiosas es una preocupación central en los textos voltaireanos de aquellos días. En el Tratado de la tolerancia, de 1762, Voltaire analiza con horror el caso de Jean Calas, un hugonote de Tolouse condenado a muerte tras un juicio ridículo bajo el cargo de haber asesinado a su hijo para evitar que se convirtiera al catolicismo. En ese texto imprescindible, como en la homilía "De la superstición", el filósofo emprende un análisis minucioso del fenómeno de la intransigencia religiosa. Y es aquí donde radica el corazón de las diferencias de Voltaire con el clero. "La historia del mundo es la historia del fanatismo", asegura. El estado de guerra sin tregua en el que vive Europa es en parte causado por la ambición desmedida de poder, por la corrupción y el impulso criminal de quienes detentan el mando, pero sus raíces más profundas se encuentran en esa comprensión —y la ulterior puesta en práctica— de los preceptos cristianos a la que Voltaire se refiere como "supersticiosa", en la cual Dios, "a nuestra imagen y semejanza", es transformado en un tirano al que corresponden todos nuestros vicios: la cólera, la venganza, la ambición. Éste —dice Voltaire— no es un fenómeno nuevo: sus efectos se hicieron sentir ya en el siglo iv, cuando el asesinato de Valeria y su hijo por los cristianos, y lo hace desde entonces ahí donde la Iglesia sienta sus fueros. "La sed de dominio —remata— abrevó en la sangre de los imbéciles".
A las interpretaciones teologales de los Evangelios, limitadas a "sutilezas" como la "consubstancialidad" o la "transubstanciación", Voltaire ofrece la alternativa de una lectura basada en la razón, capaz de hacernos comprender que sus palabras son en realidad "parábolas" que contienen un mensaje moral, no "físico". Las homilías "De la interpretación del Viejo Testamento" y "De la interpretación del Nuevo Testamento" son, en realidad, muy terrenales. La difusión de las palabras de Cristo, con su enorme carga liberadora, constituye, para Voltaire, no sólo un antídoto contra quienes las han usurpado, sino también una lección de resistencia contra los poderosos de cualquier signo.
Voltaire fue un rebelde exaltado, pero su rebeldía no lo empujó a la intransigencia, ni con los demás ni consigo mismo. Sus relaciones con la Iglesia fueron siempre tensas y, a la vez, siempre cercanas: comenzaron con sus primeros años de estudio, entre los jesuitas, y concluyeron, literalmente, con el final de su vida, cuando logró burlar la vigilancia del arzobispado de París y, previa absolución, ser sepultado en Scellières, en suelo sagrado. La Iglesia Católica, acaso como ninguna, ha sabido crear una noble estirpe de hijos insurrectos y hasta disidentes, ese inagotable catálogo que incluye lo mismo a Fray Luis que a Rabelais o a Bruno. Voltaire no supo o no quiso reconocerlo, pero con las Homilías, como antes con el Tratado de la tolerancia y después con el Diccionario filosófico, se inscribió con honores en esa tradición. –