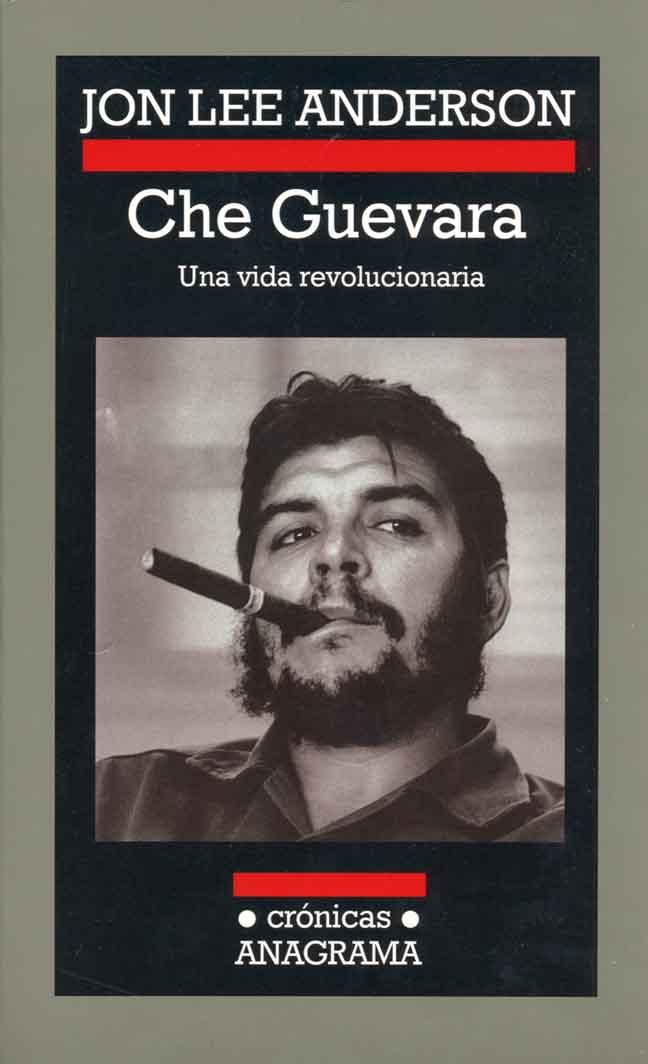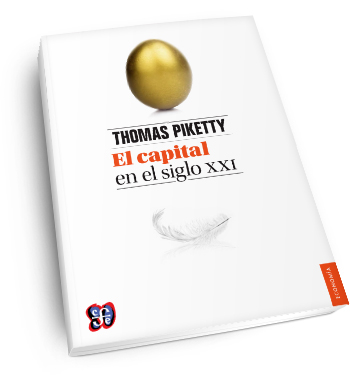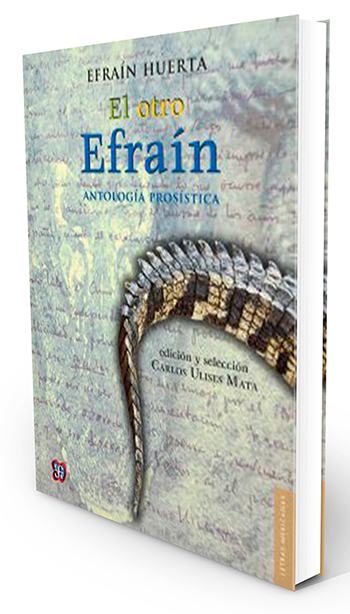Siempre Dulcinea
Jorge F. Hernández, La emperatriz de Lavapiés, Alfaguara, México, 1999, 321 pp.
Hay una buena cantidad de orgullo en el enamorado que ha obtenido correspondencia. Pueden brotar de él aires insospechados, alardes que parecerían impropios, aplomos que dan razón del mundo y de los sueños. Tal orgullo engorda cuando el enamorado es un hombre de setenta años que recupera sus energías adolescentes. Aquí está el motor incesantemente reactivado a lo largo de un viaje único de varias estaciones y desvíos en la zona de la memoria y en la de la construcción onírica. Es el viaje de Pedro Torres Hinojosa, quien había llegado a México a los diez años, se hizo un precoz aficionado taurino, un fiel e imaginativo enamorado, un empleado más o menos oscuro, un solitario que paseaba el proyecto único de poner su ser y sus pies en el Madrid suspenso ante sus ojos en aquella lejana infancia para dar con su enamorada de la vida, una Carmen que no está donde debiera y que ocupa todo espacio, dándole razón, color y aromas.
Jorge F. Hernández ha planteado su novela desde estos elementos primarios para ir perfilando las aristas de su presente personaje, el don Pedro tránsfuga, a quien va redondeando, llenando de las prendas correspondientes a este viaje a la semilla que es también un desdoblamiento. El oscuro empleado vuelto a Madrid merced a un boleto de avión que no está dispuesto a pagar se ha vuelto otro en la capital española, uno imagina que gracias a los poderes del enamoramiento, y de pronto decide, sin tener conciencia plena del asunto, ponerse al corriente, en la corriente a la que pertenece mediante la lectura del Quijote. Aquí se abre una vertiente de la novela, complementaria a la que es sustento a la vez que telón de fondo y atmósfera: la figura de Carmen que todo lo llena, hasta el exceso, la reiterada remembranza taurina y casi el tarareo del chotis de Agustín Lara que presta una de sus líneas sin escondida cursilería para titular esta historia.
Contrariamente a lo que dice querer la publicidad editorial —conmemorar el exilio español en sus sesenta años—, los hechos de la novela dan cuenta más bien de "la España de charanga y pandereta" que del gran país embestido por Franco. Encuentro a la inencontrable Carmen demasiado presente en los aires madrileños gracias a la forma que ha elegido Jorge F. Hernández para dibujar sus sombras: largas parrafadas evocadoras, una suerte de cantos, de poemas en prosa, efectivamente sueños del seductor adolescente enamorado de la musa imposible que aguarda a la vuelta de cada esquina, una demasiado evidente Dulcinea —a fuerza de repetir el recurso— en sueños de un viejo Quijote solitario cuyas únicas disrupciones han consistido en trampear a American Express y en no ajustarse al cambio de horario trasatlántico. El viaje de don Pedro a otro mundo entrega nuevas cifras al azorado personaje: alguna insospechada mexicanidad en Las meninas de Velázquez, una desnuda y cachonda Carmen previsiblemente en la maja goyesca en el Museo del Prado y sobre todo inesperados, extrañísimos personajes en los parques y las calles madrileños: Max Aub y Juan Ramón, don Alfonso Reyes y Ramón Gómez de la Serna, Pío Baroja y Amado Nervo, un combinado con refuerzos estelares como los hermanos Machado. Ya está. Dulcinea, la lectura, el andar por todos los caminos (aunque el destino central siempre será el popular barrio de Lavapiés): el camino enloquecedor de un enamorado de por vida que da vueltas en esta historia que parecería un tanto excedida y cuyos aciertos innegables de escritura ceden a veces a la tentación del empalago. –
Ensayista y editor. Actualmente, y desde hace diez años, dirige la revista Cultura Urbana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México