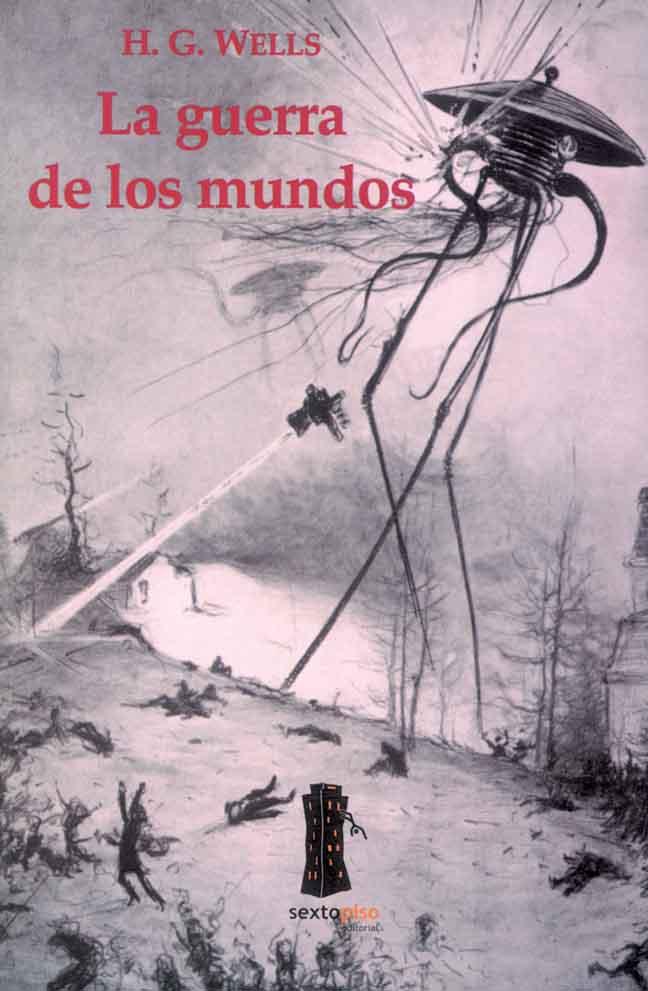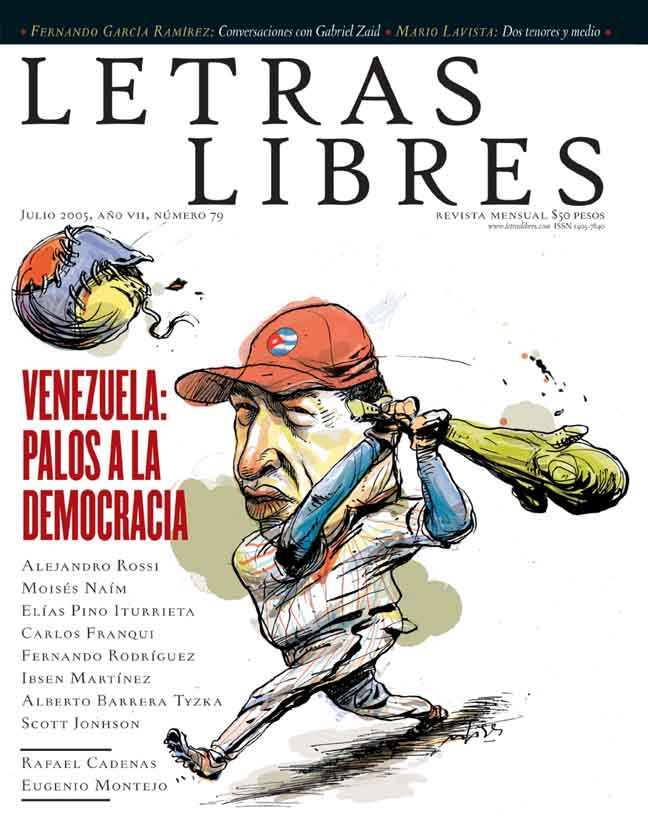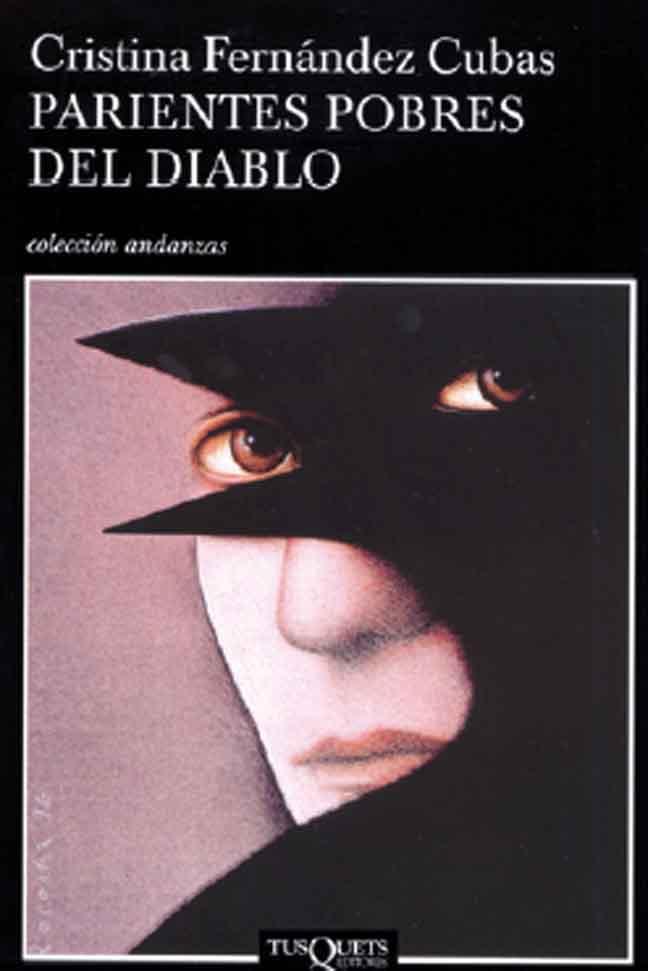Desde la perspectiva del presente, la imagen del futuro que nos ha dejado el pasado adquiere cierta cualidad nostálgica. La noción de lo que es probable en determinada época y aun de lo que es posible, así como las ideas que subyacen a una visión del universo —y determinan la posición del hombre en ese universo—, se cubren del polvo de los años para arrebatarnos algo parecido a una sonrisa. Lo que alguna vez fue razonable sufre una descomposición paulatina hasta transformarse en algo estrafalario, risible, que para la literatura, sin embargo, lejos de ser una pérdida supone una vuelta de tuerca estética, una ramificación imprevista en la esfera de lo fantástico.
De las novelas de Wells que han terminado por ubicarse en el estante de los libros de ciencia ficción, La guerra de los mundos es quizá la que más debe a las creencias científicas de la época, y es sin duda la que mejor explota los temores y expectativas acerca de la vaga posibilidad de vida extraterrestre a finales del siglo xix (la novela vio la luz por primera vez en 1898). A diferencia de El hombre invisible o La máquina del tiempo, cuyos argumentos dependen de hipótesis meramente factibles, al alcance de la imaginación pero no de la técnica, la suposición de una eventual invasión de los marcianos comenzaba a gozar —quién sabe si todavía— de un halo de verosimilitud y hasta de inminencia que a los lectores de entonces debió parecer algo más que una simple licencia literaria. (Basta recordar el efecto de alarma que produjo, algunos años después, en 1938, la recreación radiofónica de Orson Welles en el público norteamericano para entrever lo que, ya entonces, había producido dentro del imaginario colectivo la semilla que Wells y otros autores, entre ellos Percival Lowell, habían sembrado al postular la vida en otros mundos.)
Junto a Los primeros hombres en la Luna, que culmina un sueño ancestral de la humanidad, este libro de Wells es el que guarda cierto parecido de familia con las obras de Julio Verne, quien siempre se preocupó por extender los adelantos y descubrimientos de su tiempo hasta los límites de lo creíble, con un mérito menos visionario que de divulgador. El viaje en submarino, el descenso al centro de la Tierra a través del cráter de un volcán, así como la vuelta al mundo en un globo aerostático, son aventuras que prolongan con ropaje literario los artefactos o vislumbres frente a los que cualquier aficionado a las revistas científicas se maravillaba; aventuras que por su filiación con lo sensato y aun con lo plausible no merecen el calificativo de fantásticas. La idea de un hombre invisible, en cambio, o la del regreso de la otra vida y aun la del viaje en el tiempo, son invenciones que no requieren del sustento de ninguna teoría novedosa para desplegarse en la mente del lector. Son ideas singulares —algunas las juzgamos completamente imposibles—, que el arte narrativo reviste de los atributos suficientes para que las aceptemos y sigamos leyendo. Alguna vez Verne despreció los atrevimientos literarios de Wells con la exclamación siguiente: Il invente! Además de memorable —¡como si la literatura procediera de otra manera!—, es toda una declaración de principios, que diluye la aparente cercanía entre ambos y la exhibe como una franca polaridad. Esta diferencia, que es a la vez procedimiento y arte poética, fue una de las tantas que llevaron a Borges a considerar al autor de La isla del Dr. Moreau un escritor superior, cuyas historias “habrían de incorporarse a la memoria general de la especie”.
Cautivado por los trabajos de Darwin, para elaborar el argumento de La guerra de los mundos, Wells lleva hasta lo monstruoso el principio de que la vida es una lucha incesante entre los seres. Si para colonizar un territorio en la Tierra —una isla, por ejemplo— incluso las plantas libran entre sí una batalla encarnizada, a su manera feroz, la lucha por la supervivencia no tendría porqué ser diferente cuando la enfocamos a escala interplanetaria. Los marcianos de Wells se interesan en la conquista de la Tierra no tanto por un impulso guerrero —pese a que la mitología del planeta rojo nos inclinaría a inferir lo contrario—, sino por el hambre y la necesidad. La Tierra significa para ellos un nuevo reducto en el cual adaptarse y prosperar, al igual que sucede cuando una especie terrícola descubre un territorio habitable. Más alejado del Sol, y por lo tanto presumiblemente formado antes que la Tierra, Marte es un planeta cuyas condiciones para la vida se han vuelto hostiles, gélidas; pero es precisamente a causa de su antigüedad por lo que sus habitantes han alcanzado un grado de evolución distinto del que conocemos y han desarrollado la tecnología necesaria para emigrar hacia territorios más propicios, así sea a costa de comenzar la primera guerra del Sistema Solar.
A partir de esa premisa evolucionista, Wells traza un retrato alegórico del hombre como el mayor depredador del planeta, al que podrían aplicarse todas las descripciones de crueldad y horror con que caracteriza a los marcianos, aun cuando éstos hayan generado una civilización superior y gocen de mayor inteligencia. Como toda buena novela de aventuras, La guerra de los mundos se desarrolla en dos planos que se superponen y reflejan: el de las peripecias y las batallas, por un lado, y el de los símbolos, por el otro. El marciano, con todo su aspecto repugnante y su crueldad, con su egoísmo y ánimo destructivo, no es sino un trasunto del hombre; la guerra de los mundos no es sino la guerra que ya se verifica en la Tierra entre las diversas formas vivientes.
Tanto por su fisonomía (una gran cabeza apoyada en tentáculos pequeños, más bien parecidos a manos), como por su acción a través de una serie de máquinas y dispositivos que amplían su poder (la prótesis tecnológica como sustituto de una constitución endeble), los marcianos de Wells prefiguran lo que quizá será el destino evolutivo de los seres humanos, al tiempo que proyectan lo que significamos para las restantes especies del planeta: una amenaza tecnificada, el emblema del terror y la destrucción. No por nada, al describir el enfrentamiento desigual entre los hombres y los marcianos, Wells se vale invariablemente de la comparación con las demás especies animales: hormigas despavoridas, ranas escapando deprisa, abejas agredidas; mientras que el estupor que causan sus naves espaciales y sus armas lo contrasta con la conmoción que produce una locomotora o un barco de vapor entre las vacas o entre los pelícanos. Copio uno de sus muchos símiles: “La maquinaria de Marte prestó la misma atención a la gente que corría de un lado a otro que la que habría puesto una persona ante la confusión provocada en un hormiguero tras haberlo pisoteado.”
Reducido a la condición de hormiga frente a la supremacía bélica de los invasores, el hombre vuelve a ser un animal más entre los animales, y no ese último-eslabón-de-la-cadena que el espejismo teleológico de un darwinismo mal entendido nos ha hecho creer. Wells tiene la habilidad de jugar con las dimensiones y el poderío de los alienígenas para así obligar a que miremos a través de los ojos de los insectos y aun de los microbios: un ejercicio de humildad tanto como de compasión, que alcanza su punto más alto ante la sospecha de que los seres humanos puedan servir a los marcianos no sólo como alimento, sino como mascotas. Desde esta perspectiva la “guerra” de los mundos se revela como una aniquilación desalmada y no tanto como una guerra, pues difícilmente llamaríamos de esa manera, por ejemplo, la destrucción de un panal o una cacería de patos.
La lucha por la supervivencia interpretada a escala planetaria da pie a otro de los méritos del libro: el vértigo de contemplarnos a nosotros mismos desde una perspectiva macroscópica, sideral, que no pocos pensadores han adoptado como una estratagema sarcástica contra la infatuación humana: basta mirar el mundo como una roca que gira alrededor del Sol para socavar no sólo nuestra soberbia, sino para restar importancia a nuestras aspiraciones y afanes. A partir del primer párrafo del libro, en que compara la vida de los hombres con los infusorios examinados en un microscopio, hasta los diálogos metafísicos acerca del lugar de la religión, el arte y las buenas maneras en un mundo regido por el apremio de sobrevivir, Wells atenta contra los supuestos y convenciones más elementales de la sociedad, contra el deseo de trascendencia y de encontrar un sentido a la vida, sin otra estrategia que la de oscilar entre un punto de vista micro y macro, en el esfuerzo de explorar en toda su crudeza las consecuencias de su postulado inicial: en la infinita variedad del Cosmos, el hombre es una criatura como tantas.
Más de un siglo después de que Wells escribiera su alegoría, el hombre estudia seriamente la forma de colonizar otros planetas. Con atarantada naturalidad recibimos la noticia de que en el desierto de Arizona se realizan experimentos con el fin de reproducir en una burbuja las condiciones que hicieron posible la vida en la Tierra y así, algún día, “terraformar” Marte. (Son los atisbos de un futuro que no tardará en parecer risible.) Pese al despiste inicial que ocasiona todo desdoblamiento, pese a nuestra reticencia a aceptar que un libro de aventuras puede ser también un espejo, la obra de Wells no ha dejado de repetir, con todo su horror y su plástica crueldad, un mismo estremecimiento: los marcianos somos nosotros. –
(ciudad de México, 1971) es poeta, ensayista y editor.