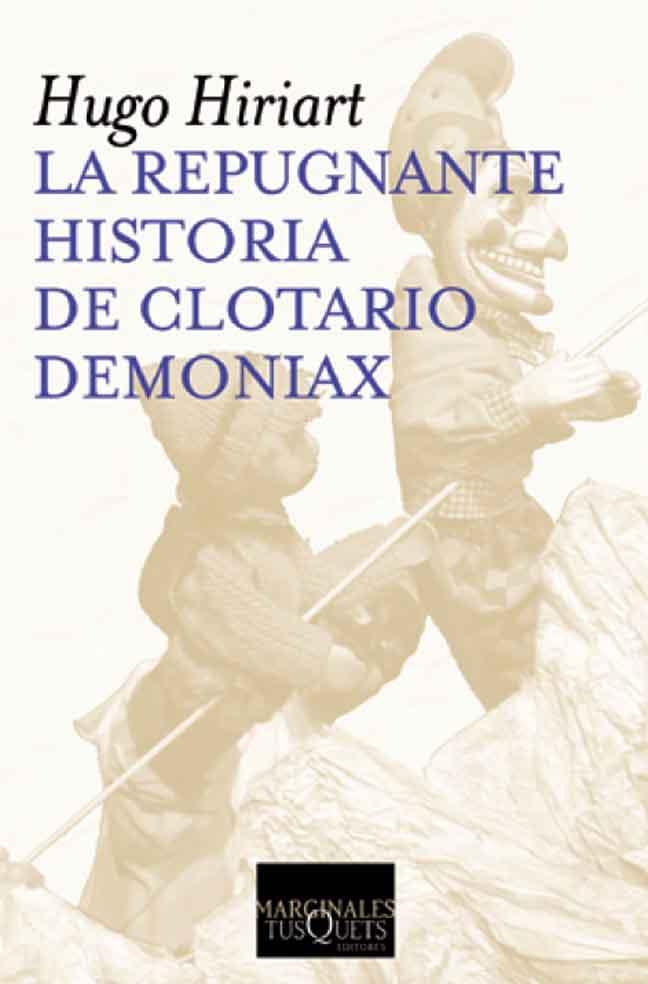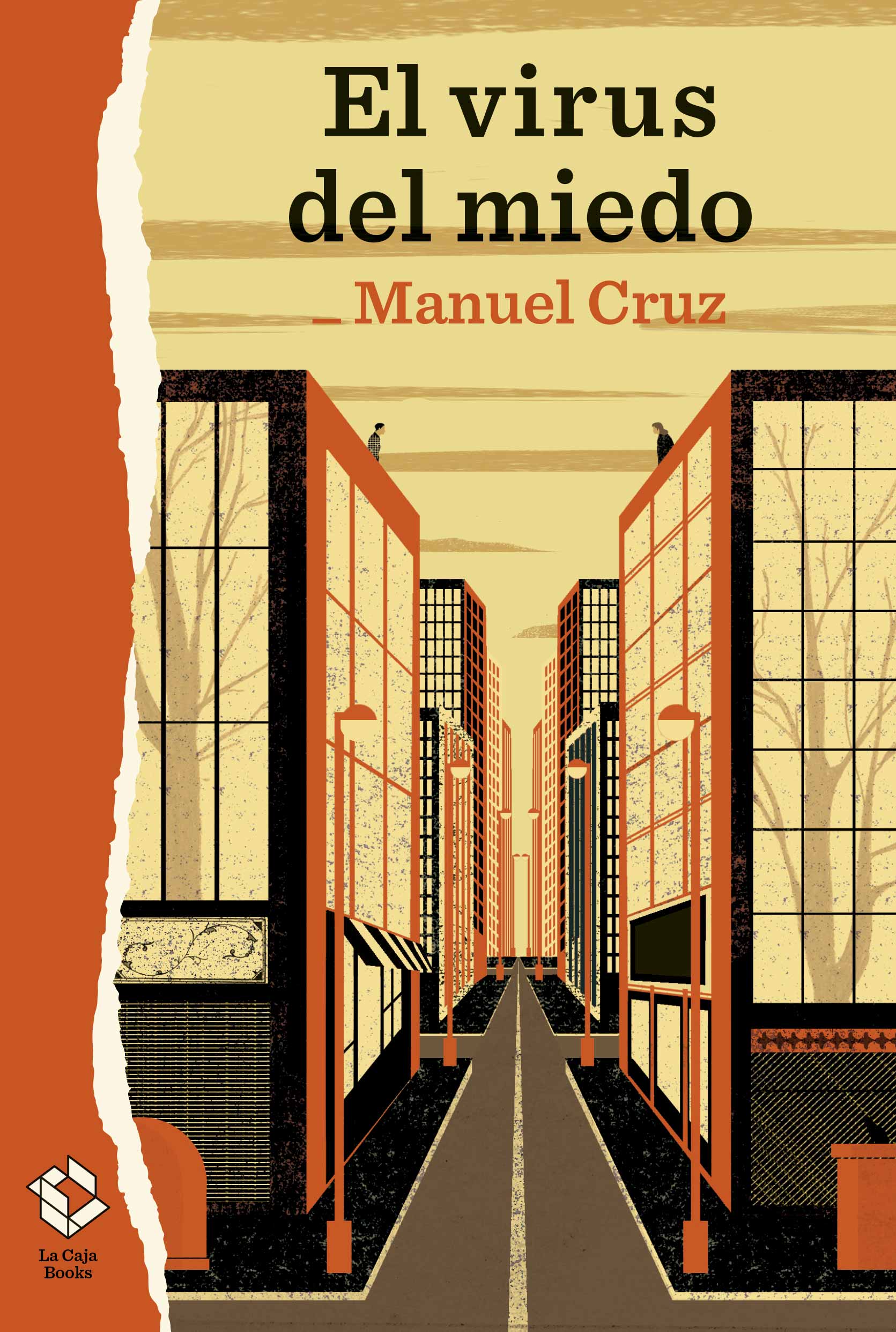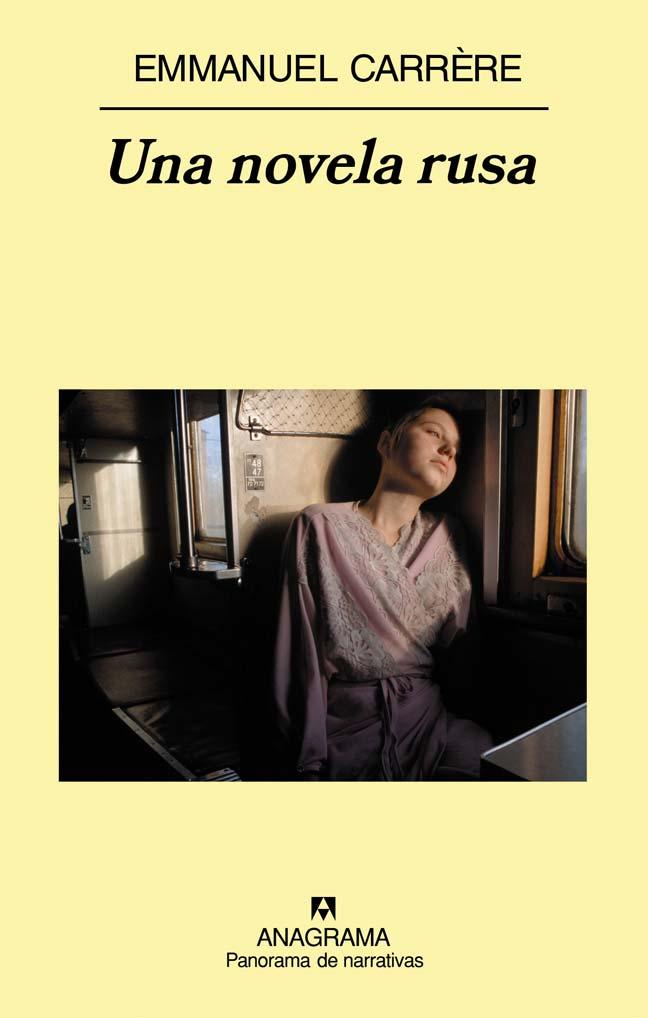El teatro y la filosofía, géneros que se repelen, hicieron de Hiriart uno de los pocos ingenios vivos de la lengua española. Siempre me ha intrigado que Hiriart carezca del aplauso universal que merece: no existe un escritor mexicano tan preparado como él para ocupar la cabecera en casi cualquier banquete, sea en un corral de comedias del Siglo de Oro o en la taberna donde el doctor Johnson, al amparo del fuego prehistórico, entretenía al venéreo Boswell.
Editada en su conjunto, como debería de hacerse, la obra de Hiriart se dividiría en cuatro registros: la novela, la tratadística, el ensayo breve y el teatro. Pese a ser un eterno estudiante de filosofía que postula y escenifica problemas, axiomas y paradojas, las primeras vocaciones de Hiriart fueron la escultura y la pintura, habilidades cuyo ejercicio nunca ha abandonado, pues a sus virtudes las caracteriza la armoniosa concurrencia. Al creador de ingenios mecánicos y al titiritero, se suma el filósofo y al filósofo, el novelista y al narrador de historias, el director de teatro y el dramaturgo, y ambos terminan por reposar en el articulista que, a su vez, esculpe y dibuja.
Las primeras novelas de Hiriart, Galaor (1972) y Cuadernos de Gofa (1981), precedieron en varios años a lo que los entendidos llaman el gusto posmoderno en literatura que tornó rutinarios el pastiche estilístico, la parodia histórica y a la imitación de imitaciones. Se olvida que Galaor, celebrada (y anticervantina) reescritura de una novela de caballerías, apareció cuando nuestra narrativa oscilaba entre el desentrañamiento de los misterios inmanentes del texto y las urgencias comprometidas, juveniles y vernáculas. Galaor es el precedente de buena parte de las mejores novelas que se han escrito en México entre un siglo y otro, ya sean narraciones bizantinas, bitácoras de navegación en alta mar o vidas de filósofos griegos. Fue Hiriart el caballero andante que autorizó todos los encantamientos.
Si he releído Galaor como una curiosidad significativa, frecuento los Cuadernos de Gofa de tarde en tarde sin hartarme del profesor Gaspar Dódolo y de la geografía espiritual de los gofos, donde la flora y la fauna de los resentimientos, la cobardía de los trópicos, los puertos de la embriaguez y la caverna de la avaricia nos llevan ante el único caso registrado de una tertulia transformada en una civilización. Las similaridades que hace años encontré, como lector que domeña al entusiasmo con las comparaciones, entre Hiriart y Henri Michaux y Jonathan Swift se han ido borrando y, al final, los Cuadernos de Gofa sobreviven en su singularidad.
De las novelas posteriores de Hiriart, La destrucción de todas las cosas (1992) nunca me convenció del todo: pese a sus divertidos golpes de efecto, el libro carga con una responsabilidad asfixiante, la de proyectar en el futuro la conquista de México. El apocalipsis es uno de los géneros más frecuentados de la literatura mexicana, al grado que ya tiene hasta sus convenciones, mismas que Hiriart acató. Tampoco me convenció Un actor se prepara (2004), un tratadillo de teología moral disfrazado de novela policíaca donde la trama no funciona como debe ser y que tampoco agrega gran cosa al acervo hugoliano. El agua grande (2002), en cambio, me parece la depurada suma de su prosa. Es un cuento filosófico que reflexiona sobre las formas narrativas, y que, paralelamente, desarrolla la historia de un cantor ciego que ve la luz en una cantina del centro histórico de la ciudad de México, y quien tras un subsecuente periplo iniciático se convierte en un gurú. Así lo cuenta Magistrodomos a su discípulo, ensayando un cuento mientras lo analiza, diseccionando el arte de narrar cuando lo actúa y fraguando, en fin, una divertida clase de filosofía.
La obra de Hiriart dimana de la disertación, mediante el despliegue de artes retóricas que asombran magistral (y teatralmente) al azorado lector (o espectador), imitando los modos de los filósofos matemáticos con los que se educó y quienes, para bien de la literatura, lo alejaron de Heidegger y de Hegel, de los existencialismos y de las historiosofías. Hacen mal quienes no se toman en serio a Hiriart como tratadista, pues consideran impropios del pensamiento el sentido del humor y la cortesía. No son muchos los tratados propiamente dichos que se han escrito en México, aunque entre ellos destaquen clásicos como El deslinde (1944), de Alfonso Reyes, y El arco y la lira (1955), de Octavio Paz, obras a las que debe agregarse Sobre la naturaleza de los sueños (1995), esa eminente averiguación onirocrítica en la que Hiriart rodea a Aristóteles y lo comenta. Católico y hombre sobrio, Hiriart es autor, también, de un tratado terapéutico titulado Vivir y beber (1987).
En Los dientes eran el piano. Un estudio sobre arte e imaginación (1999) y en Cómo escribir y leer poesía (2003), su sucedáneo, Hiriart intentó repetir el procedimiento utilizado en Sobre la naturaleza de los sueños. El resultado no fue tan feliz. Una vez que el lector conoce la retórica hiriartiana, su repetición fatiga: no siempre la observación meticulosa de un gato logra que éste se convierta en un jarrón chino, como quisiera el ilusionista.
Más allá de esos tratados, que me entusiasman al ayudarme a pensar aquello que soy incapaz de exponer, asumo probable que Hiriart sea recordado como un ensayista puro, el articulista que ha hecho un arte de la publicación regular de brevedades en la prensa literaria. Al armar colecciones como Disertación sobre las telarañas y otros escritos (1980) y Discutibles fantasmas (2001), sumó a su bibliografía un par de libros magníficos. En el segundo volumen, cuya lectura acabo de hacer, he seguido el hilo dispuesto por él, encontrándome con sus páginas sobre la educación de los niños en general y el teclado infantil en particular –Bartók, Chaikovski y Schumann–, con sus finas observaciones autobiográficas que incluyen una sabia micrometafísica del miedo, y con la extrema y fantasiosa ociosidad de las altas matemáticas. En Discutibles fantasmas, además, está ese retrato del poeta Gonzalo Rojas que, gracias a una indicación de Brecht, aparece comiendo pulpo en calidad de pulpo en su tinta, lo cual motiva una definición del personaje que se aplica al retratista: barroco pero estricto, intenso sin ser lacrimoso, artista sin trivialidad ni grandilocuencia.
He visto la mayoría de las obras teatrales de Hiriart, dirigidas por otros directores o puestas por él mismo. El mundúsculo (como lo llamaría Gerardo Deniz) de Hiriart se somete a la luz en la escena y fatídicamente muestra su tino junto a sus negligencias, hijas de la improvisación orgullosa, de la creencia en que todo lo resuelve la autocrática varita mágica del ingenio. Pero desde Hécuba, la perra (1982) hasta El caso de Caligari y el Ostión chino (2000), he sido partícipe, al menos durante algunos minutos (que en el teatro son una eternidad), del encanto que Hiriart le insufla a sus creaturas escénicas.
Al leer algunas de las obras (mecanos, cuartetos, juguetes) reunidas y publicadas en libros como Minostasio y su familia (1999) o La repugnante historia de Clotario Demoniax y otras piezas y ensayos para teatro (2005), descubro, contra lo que habría pensado, que el teatro hugoliano no es un teatro literario, y que los textos tienen poco vuelo separados del regocijante recuerdo de las puestas en escena. Tampoco es teatro de ideas ni puede serlo en nuestros tiempos, que todavía acusan los estragos del uso y del abuso que los existencialistas hicieron, hace ya medio siglo, del teatro como vehículo de la filosofía.
La lectura de Minostasio y su familia, por ejemplo, remite a los memorables teatrinos y telonerías que lo hicieron posible, y que sobreviven pálidamente en las fotografías. Ámbar (1990), a su vez, es más una novela dialogada o un libreto que un verdadero drama, mientras que El tablero de las pasiones de juguete es un trabajo didáctico encaminado al contrapunto entre el asunto fáustico, propio de los primeros modernos y los venerables mitos griegos. Y Camille o historia de la escultura de Rodin a nuestros días (1987) es la más convencional o “comercial” de sus obras. Con La repugnante historia de Clotario Demoniax, finalmente, se publican algunos escritos teatrales y una pieza estricta y hermosa como La caja, que se sostiene sola como el mecanismo representativo de la dramaturgia huguesca.
Sin el teatro, Hiriart perdería su eje de gravitación y su obra quedaría condenada al desorden y al caos. Baja comedia, la suya necesita del orden que le proporcionan las tablas, los telones y las bambalinas, toda la utilería (y la juguetería) propia de una literatura esencialmente dramática, es decir, una forma mimética del relato representada gracias al conflicto de los personajes y expresada por el diálogo entre ellos.
No pocos de sus discípulos –yo lo fui y lo presumo– hemos tratado de desarmar el ingenio mecánico para descubrir el secreto. Algunos, como David Olguín en el prólogo a Minostasio y su familia, le dan cierto crédito a lo que Hiriart dice de sí mismo, creatura obsolescente que habría conservado intacto su yo infantil, sustituyendo los soldaditos de plomo (y de plástico) por los actores y los personajes. Yo he buscado minuciosamente las fuentes hiriartianas y me he cultivado en el camino, leyendo a Artemidoro de Daldis o corroborando que Hiriart se ha alimentado glotonamente de Las dos carátulas (1883), esa fabulosa historia del teatro escrita por Paul Bins de Saint-Victor, crítico del Moniteur Universel e hijo del Conde de Saint-Victor, autor de un tratado sobre la imaginación… Pero las partes en sí, una vez separadas, son avaras para explicar esa noble máquina inventora de prodigios y simulaciones.
Durante algunas noches ociosas y megalomaníacas, me he puesto a pensar qué obras mexicanas salvaría de la destrucción de todas las cosas, y no han sido pocas las desveladas en que he decidido otorgar ese privilegio a los libros de Hiriart. En fin, que las altas potestades den larga vida y salud al grande, ameno e inquieto Hugo Hiriart. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.