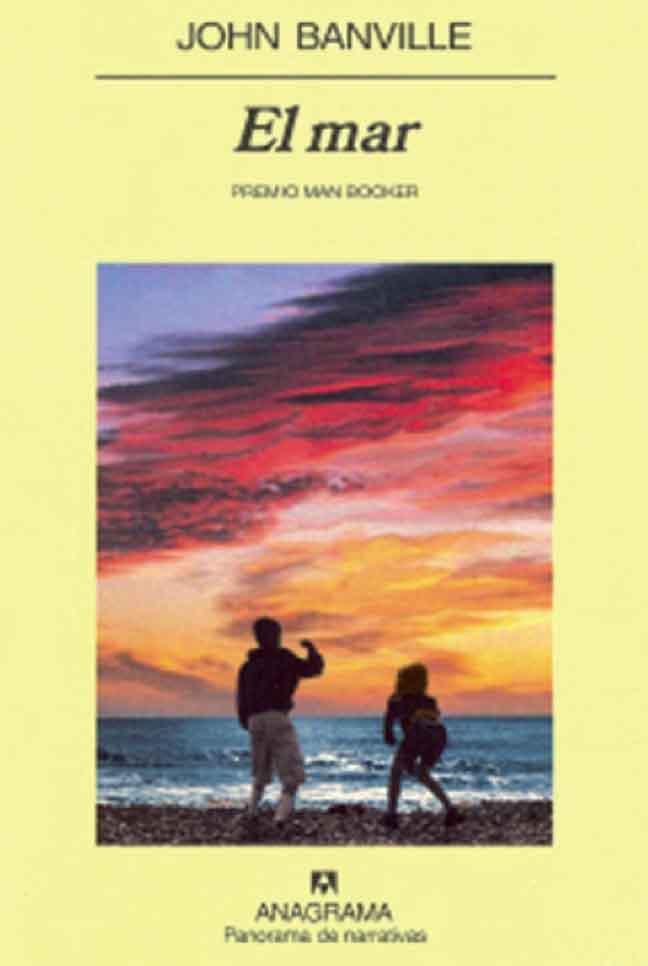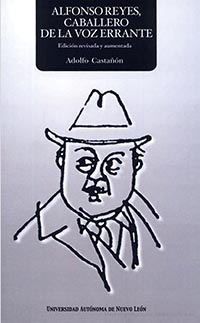Tensiones de un lector heterodoxo Christopher Domínguez Michael, La sabiduría sin promesa, Joaquín Mortiz, México, 2001, 352 pp.No sé si exista algún método efectivo para leer el libro escrito por un crítico literario. Sobre todo si el que lee es escritor o pretende serlo. Quizás sería conveniente acercarse cautelosamente a la obra como quien se aproxima al ideario de una autoridad. No lo creo. Siempre será más grato comenzar una lectura con el menor número de prejuicios posible. Y si bien tampoco existe un método, es sensato adelantar un principio: la crítica literaria es también una ficción. Me parece que sería ingrato ofrecerle un estatuto distinto. Y como toda ficción, posee una mínima responsabilidad frente al lector. Evitar que éste, abrumado por el tedio, abandone sus páginas. No creo tampoco que deba prestársele demasiada atención al hecho de que el crítico intente valerse de su posición o su conocimiento para ensayar un canon. Después de todo, esta manía le otorga un interés adicional a sus juicios. ¿Qué haríamos sin la presencia de aquellos que intentan señalarnos el camino? ¿Cómo podríamos desviarnos del sendero ortodoxo para descubrir rutas alternativas? Es hasta cierto punto divertido presenciar cómo, por ejemplo, el profesor de Yale Harold Bloom intenta levantar una iglesia basada en la palabra de Shakespeare. Sus argumentos son consecuencia de su pasión, lo que de ningún modo invalida su pertinencia ni tampoco su habilidad argumental. Incluso pienso que a veces es mejor que los críticos sean descaradamente canónicos a que nos demuestren una mustia sutileza. Aunque a veces, como en el caso de Bloom, tengamos que soportar sus atléticas metáforas donde los escritores corren empujándose entre sí en pos de la medalla de oro. Jamás debería escribirse pensando en igualar o superar a nadie. Que además el profesor cometa el dislate de afirmar que Shakespeare ha sido más importante para la cultura occidental que Aristóteles y Platón nos muestra no sólo la ignorancia, sino el desprecio que ciertos críticos cultivan hacia la filosofía (con todos ellos podría integrarse también una escuela del resentimiento). Quizás se deba a una cuestión de orden práctico: ¿cuántas novelas dejaría de leer un crítico si le prestara la debida atención a obras de contenido filosófico? Pero sus juicios, según nos confirma su habitual pedantería, están sustentados sólo en la ciencia de sus lecturas. Los críticos desean ahorrarse las minucias filosóficas para construir una exégesis respaldada en los vaivenes de su experiencia. Tienen derecho siempre y cuando cuestionen —señal de salud intelectual— cotidianamente su papel pontificio.
Aun con estos ingratos antecedentes me propuse leer los ensayos y reseñas que reunió el crítico mexicano Christopher Domínguez Michael en La sabiduría sin promesa, un conjunto de ficciones donde los personajes son escritores que actúan en el escenario de la historia. No ha sido sencillo acostumbrarse a ese estilo accidentado en el que a un párrafo escrito con destreza narrativa y claridad conceptual le sigue otro de características contrarias. La necesidad de condensar las vicisitudes de un siglo en un párrafo escueto, sumada a un descarado derroche de citas, nos propone una lectura cautelosa: en este libro no se puede ir a buen paso a riesgo de perder el camino. ¿Pero qué estilo es, como deseaba Anatole France, breve, claro y transparente? Toda obra, por más traslúcida o inmaculada formalmente que sea, lleva consigo una desagradable mancha: el escritor. Esta mancha, sin embargo, es síntoma de humanidad. Sería ingenuo pensar que un escritor es capaz de desaparecer oculto en el follaje de su escritura. No sólo ingenuo sino también decepcionante, pues deseando encontrarnos con una obra sucia, mancillada por el estilo personal e ineludible del escritor, nos encontramos con la mano asexuada e insípida de un ángel literario.
Domínguez Michael nos confiesa en el prólogo de su libro que si bien algunos ensayos son evidentemente canónicos, otros son el resultado de travesías curiosas por el librero. A esta reunión heterodoxa de ensayos le acompaña entonces un ortodoxo deseo de permanencia. Es natural: el azaroso recorrido por el librero tiene sentido sólo porque existen autores que son definitivos. ¿Qué otra manera de asirse a tierra firme en una época de indiscriminada producción literaria? Y, a pesar de todo, no deja uno de sentirse como un escolar recitando el novenario clásico: que un escritor ocupe un lugar para siempre en la historia, que una obra sobreviva a su tiempo para convertirse en canon. No sé quién puede escribir alimentando estas preocupaciones. Ojalá tuviéramos la elegancia suficiente para llevarnos nuestras obras a la tumba. Christopher, sin embargo, afirma que no existe tragedia más devastadora en la imaginación del literato que una posteridad en extinción incesante. Quizás esto sea cierto en el caso de algunos escritores, aunque no dudo que la exasperante necesidad de trascender sea en otros casos más un lastre que un estímulo. Propongo un paliativo para atenuar esta hostigante sed histórica: pensar que de no haber existido Kafka otro habría escrito El proceso. Como podrá comprobarse, se trata de un argumento bastante manoseado históricamente que, pese a su extravagancia, posee una función medicinal: exonerarnos de la responsabilidad de un destino. Qué alivio pensar que de no haber nacido otro habría escrito libros análogos a los nuestros. Acudir a una estratagema semejante nos permite a algunos escritores enfrentarnos al severo juicio de los críticos. Nada tan lamentable como el autor que llora de rabia después de haber leído los anatemas del especialista. Quiero creer que Domínguez Michael ha experimentado una secreta satisfacción mientras relataba el sufrimiento de Carson McCullers al enterarse de que el crítico más famoso de su tiempo se había referido a ella como a una autora lloricona e histérica. Yo tampoco pude evitar sonreír complacido después de haber leído estas líneas. Tengo la sospecha de que nada fortalece tanto al escritor como el sentirse derrotado. Y ojalá se me perdone esta inocentada romántica.
La sabiduría sin promesa no es la obra de un crítico dogmático. Incluso experimenté cierta desazón cuando el paso de las hojas me confirmaba que estaba frente a los ensayos de un lector heterodoxo capaz de privilegiar su pasión por la lectura en detrimento de su inclinación canónica. El libro me ha enfrentado nuevamente a algunos autores que descansaban en el apacible cementerio de mi memoria. He leído con un placer herético los magníficos ensayos dedicados a Hesse, Benjamin, Gide y Lukács. He considerado inútil que se añadieran al libro algunas reseñas que no son sino un balbuceo molesto en el atinado concierto de los ensayos restantes. Es el caso de las páginas dedicadas a García Márquez o al bonaerense Álvarez Murena. He descubierto autores de los que no tenía la más remota idea, como sucedió con Cansinos-Assens y Roger Vailland. Y no obstante que, en su mayor parte, la lectura de estos ensayos me despertó un envidioso deseo de apropiación, hubo unos pocos en los que sucedió estrictamente lo contrario. Es el caso de Raymond Queneau, de cuyos libros a partir de este momento huiré como de la lepra.
Sería abusivo detenerse en cada una de las tantas opiniones vertidas en estas páginas, algunas brillantes, otras tajantes y axiomáticas. Me sorprendió el encono que el autor de La sabiduría sin promesa muestra hacia los denostadores del discurso ilustrado. Un ejemplo de su recelo, mixtura de seducción y desprecio, es el dibujo biográfico dedicado a Thomas Bernhard. En estas líneas se nos habla de un pequeño propietario con sombrero tirolés, anarquista de salón, obsesionado con insultar al Estado. Nada importante al respecto de sus obras, sino unos cuantos juicios solitarios que no logran aprehender la naturaleza de una conciencia incómoda. Algo parecido al contradictorio ensayo sobre Henry Miller, a quien en un acto de acrobacia histórica se hace descender de Emerson. Esta costumbre de explicarnos los orígenes históricos de un carácter literario cuando uno está esperando el relato de una seducción suele ser desconcertante. Las obligaciones del crítico empañan una vez más las libertades del escritor. No estoy seguro de si es posible explicarnos a un escritor a través de los libros que ha leído: demasiada confianza en las letras, creo yo. Y a pesar de que la novela se inscribe en ese inmenso universo que conocemos como literatura no sé hasta dónde es prudente hacerla depender de otras novelas. Nada encuentro tan riesgoso como ensayar genealogías cuando no es absolutamente necesario. Domínguez Michael parece saberlo, puesto que en sus ensayos el escritor no es un hombre a la deriva de sus influencias literarias sino uno sitiado por su temperamento. No nos describe al artista solitario inmune a su época, sino al escritor afectado por los delirios de un siglo abundante en desmesuradas crueldades. El afán biográfico es una de las virtudes que más aprecio del libro. La profunda inmersión en los diarios que dejaron algunos escritores, en sus biografías o en la opinión que tuvieron hacia ellos sus contemporáneos, propone una verdad que todos conocemos: la obra es indisoluble de su autor. Verdad humanista que a veces celebramos con un morbo implacable. –