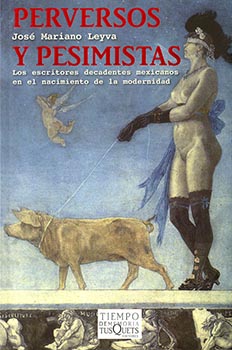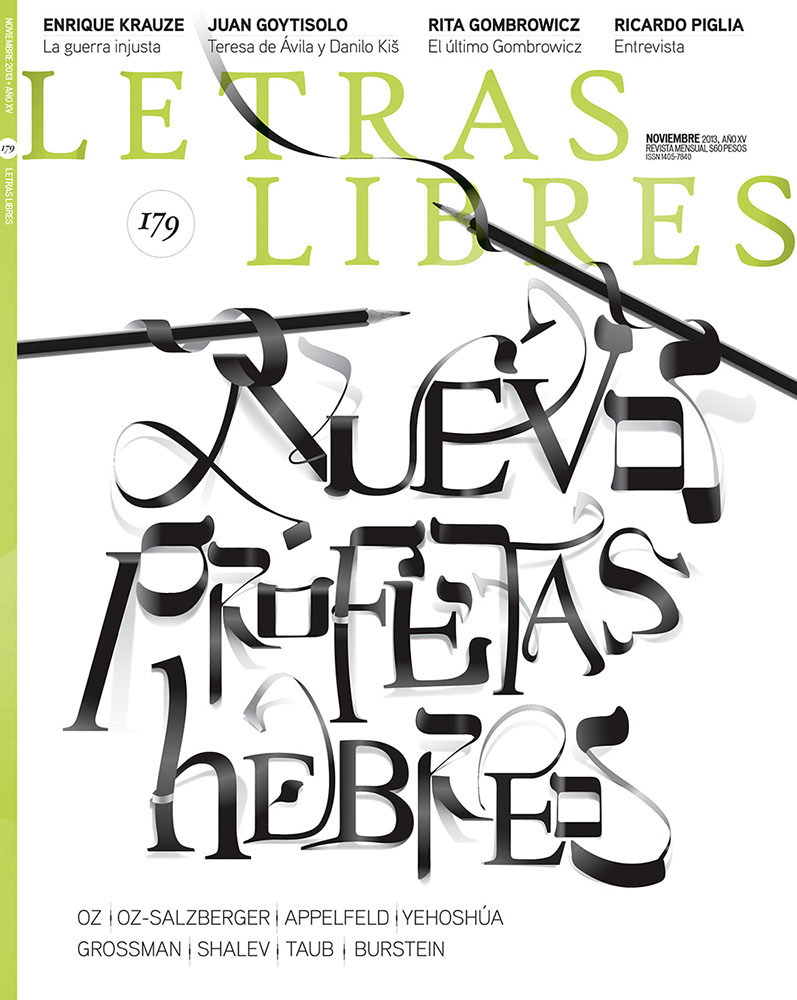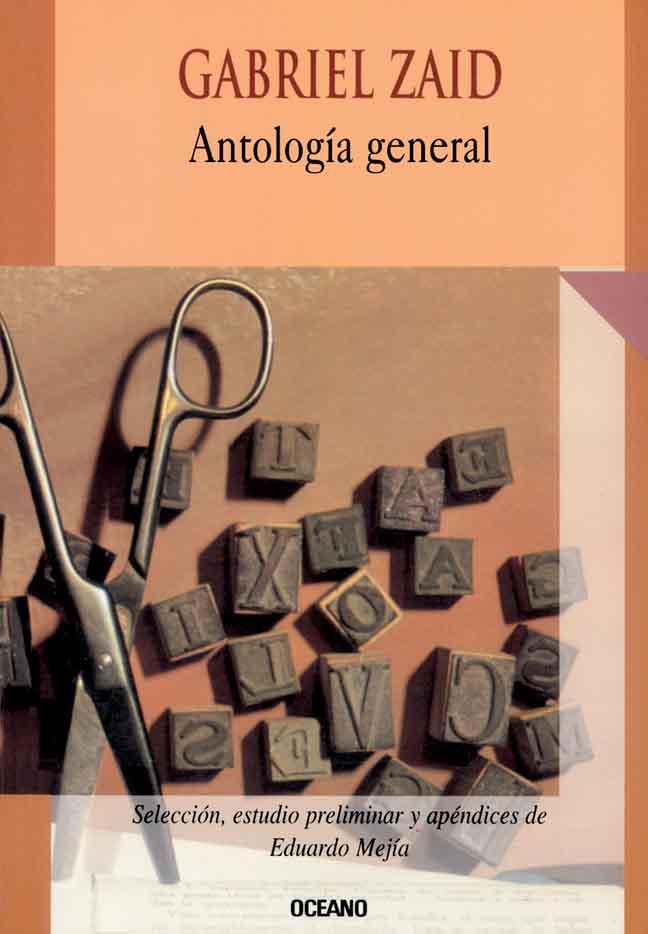José Mariano Leyva
Perversos y pesimistas. Los escritores decadentes mexicanos en el nacimiento de la modernidad
México, Tusquets, 2013, 292 pp.
No es casual que uno de los más sólidos estudiosos de los modernistas y decadentes mexicanos, Andreas Kurz, también sea autor de un largo ensayo (Cratilismo. De la pesadilla mimética en literatura y discurso, 2010) ocupado en las seducciones y peligros del lenguaje, su capacidad de convencernos de que dice –muestra, crea– la realidad. Nuestros decadentes, que desde hace poco despiertan discretos entusiasmos –reediciones, rescates, libros de culto como Asfódelos, poemas memorizados como “El beso de Safo”–, son el tipo de grupo que provoca, como le sucedió a José Mariano Leyva, esas preguntas que pueden tanto sonar candorosas como resultar impostergables: “¿Valía la pena esa evaporación tan radical [se refiere Leyva a las bohemias muertes prematuras de Couto, Leduc, Ruelas]? ¿La muerte era la rebeldía como acto supremo o simple estupidez?”, y más tarde: “¿Valía entonces la pena ese estilo de vida? ¿La rebeldía eterna, entre romántica, bohemia y perpetuamente decadente?”
De tales preguntas, desvergonzadas, tremendas, deriva un libro que, siendo la exposición más comprensiva hasta ahora del exclusivo grupo de los decadentes mexicanos, no deja de presentar varios problemas, diría yo de enfoque. Leyva quiere matizar las arideces cada vez más abiertas entre la academia y el mundillo de los escritores, los recelos e ignorancias vueltos tópicos, aprendidos como mantras a heredar de cubículo en cubículo o de encuentro FONCA en encuentro FONCA, con un libro de historia cultural legible, amigable, como un buen conversador. Se le cuela, no obstante, uno de los lugares más comunes de la academia: la creencia de que nuestros objetos de estudio han sido ‘poco atendidos’, ‘despreciados’ o ‘rechazados’ por ‘la crítica’: ¿pues en qué academia o en qué crítica buscó? No tanto en la literaria, donde uno de los contextos más inmediatos y necesarios para trabajar con los decadentes, el Modernismo –y la degeneración a la Nordau, las acusaciones de enfermedad, la experiencia de las primeras megalópolis, y desde luego, también, el propio grupo decadente–, goza de una bibliografía exuberante. Leyva persigue el ensayismo no académicamente convencional, en buena medida, como una respuesta teórica a otra academia, la de Historia, a ratos alejada en nuestro país de la escuela de Chartier, Gumbrecht, Ginzburg o Darnton, es decir –y para usar un argumento del mismo Leyva–, la de quienes sí juzgarían una novela un documento útil al trabajo del historiador, y lo mostrarían, entre otras formas, a través de su propia escritura. En el camino de su búsqueda pueden perderse referencias pertinentes o análisis más detenidos y detallados, pero es claro que, en cambio, Leyva consigue un estilo nervioso, atrayente, de periodos cortos y efectos contundentes, un lenguaje ágil, sintético, capaz de dar imágenes precisas de una corriente intelectual o un problema social en dos frases. Y esto, aunado a lo ya de por sí seductor del tema –un grupo de escritores escandalosos, borrachísimos, perversos–, trama un libro que podrá leerse, sin duda, fuera de las aulas y los congresos, es más: que parece querer moverse muy lejos de ahí, pasar de mano en mano, ser comentado, platicado incluso, como si se tratara de uno de esos raros, y tan deseados, buenos libros de divulgación científica. ¿Para qué entonces el boxeo de sombra, la disputa con los fantasmas de cierta aburrida escritura histórica o de cualquier crítica hegemónica o canónica? La respuesta de Leyva a su particular dilema con esa Academia de Historia que no ha hecho caso a los decadentes ni a las novelas en general, y que balbucea cifras, gráficas y ninguna metáfora, habría sido más efectiva en puro acto; de lo contrario, ese lector no especializado al que se pretende llegar con esta oferta historiográfica sentirá que, por momentos, el libro vuelve a no hablarle a él. Por otra parte, tampoco resulta del todo entendible la apuesta de Leyva por la literatura como fuente de investigación histórica cuando, como él mismo afirma, sólo se detiene en algunas prosas de los decadentes (noveletas, cuentos y ensayos): ¿no se reducen entonces las posibilidades de la literatura como documento? ¿No se la constriñe así a ser un vehículo entre otros, quizá más curiosito si se quiere, de transmisión de conocimientos? ¿No la decisión de considerar también su poesía –y vaya que fue la decadente una generación de poetas– habría supuesto rastrear la historia lo mismo en las elecciones, hallazgos y monotonías formales? Y más allá de este apunte, un último riesgo en el plan de enunciación del libro: la abundancia de frases cortas, a veces nominales, que buscan dotar de atractivo al texto, como una promesa de que la Historia puede adueñarse de nuestra atención, casa menos bien con la Historia como narración compleja, plena de matices, niveles y sustratos, donde una frase larga no es sólo asunto de estilo sino medio necesario para reunir lo que en principio flota desarticuladamente, para hacer confluir sin excesiva causalidad objetos que a primera vista resultaron antagónicos o disímiles. Un gran ejemplo en México de esta relación entre largos períodos e historia cultural: la escritura de Saborit.
Perversos y pesimistas alcanza sus mejores momentos cuando Leyva hace a un lado los bares como escenario privilegiado de los decadentes y describe morosa, afectuosamente, las casas de Leduc, Valenzuela, Ruelas. De igual forma, los mejores aportes del libro vienen con las valiosas muestras de ese periodismo en su mayoría católico que censuró tenazmente a los decadentes, y sobre todo con el rechazo de Leyva a considerarlos meros bovaristas, para más bien ver en ellos el momento inaugural de la cultura de lo juvenil en México. Sin embargo, las preguntas a que aludí al principio llegan en el libro, me parece, un poco tarde, la duda que supone el emerger de la suspicacia frente a esta serie de personajes fascinantes aparece cuando el recorrido está casi completo, y ahí donde Andreas Kurz vio en Couto una víctima no de los excesos sino del cratilismo, y otro crítico, Fausto Ramírez, juzgó la obra de Ruelas una “fantasía antiburguesa”, Leyva a menudo se toma a los decadentes tan en serio como en general ellos se tomaron a sí mismos, y atiende a sus proclamas como valores no matizables, sin distancia ni ironía –de ahí cierta ceguera no ante el Nervo mojigato sino ante el muy interesante de El donador de almas, verdadera y anticipadísima parodia de tópicos finiseculares y decadentes en su pleno momento de auge–. Sin duda constituyeron, como Leyva asienta, una réplica desengañada, colérica y seductora del estado de cosas en el esplendor del porfiriato, pero contemplarlos sólo así dificulta advertir, sin maniqueísmos, otros flancos de la cuestión. Primero, el hecho de que los decadentes, con su enorme hastío y su divinización del arte, queriéndolo o no cumplieron con el rol de acompañamiento elegante, de contrapunto prestigioso pero aislado, que determinó la novedosa división del trabajo surgida en las últimas décadas del XIX, a veces casi como, en otros ámbitos, la alta cocina francesa o las nuevas modas deportivas. Después, la posibilidad de leer muchos gestos o enunciados decadentes como golpes dobles, dijera Bourdieu, esto es, movimientos estratégicos, donde el enorme ego de sus integrantes funcionaba como coraza para batirse en la arena cultural. En tercer lugar, no dos bandos esquemáticos –“la opción política y la opción artística”, escribe Leyva–, sino percibir que el arte, la estética o la belleza de los decadentes, ese famoso y a veces incómodo Ideal con todo y su mayúscula, fueron también ideología (Leyva plantea que las polémicas decadentes combatían “el arte al servicio de la ideología de aquellos que disponen”: ¿pero el artepurismo, el decadentismo, la estetización de la vida no pudieron, a ratos, al menos tenuemente, entroncar con la ideología de quienes en ese tiempo efectivamente disponían? Porque para Leyva lo artístico nunca supuso una “opción política”, como si los intelectuales mucho menos artísticos y más cívicos de los albores del XX, tan activos y sobrios, no hubieran fundamentado su legitimidad en su hiperconocimiento artístico y, a menudo, incluso en su pureza. Digamos: Torri, mucho del Reyes inicial, o el Guzmán de A orillas del Hudson). Por último, el flanco de lo abyecto: Leyva señala que los decadentes recuperan, por ejemplo, a Barba Azul y ese mundo antiguo y cruel que, no obstante, “aceptaba la condición humana más abyecta. No para disecarla y analizarla como si se estuviera estudiando a seres inertes y lejanos [lo que se supone que hacía el positivismo], sólo para aceptarla”. Sí, muy nietzscheanos los decadentes, pero ¿aceptar cuál realidad? Supongo que no la de los niños decapitados, tampoco la de las jóvenes asesinadas que brindan una erupción de voluptuosidad a sus asesinos. No me pongo biempensante ni mucho menos, pero, a diferencia de Leyva, no creo que los decadentes estuvieran muy preocupados por su entorno, por las condiciones miserables de vida de mucha gente: más bien lo abyecto se les presentaba urgente o impostergable, en buena medida, siempre que viniera filtrado por el tamiz de lo estético. ~