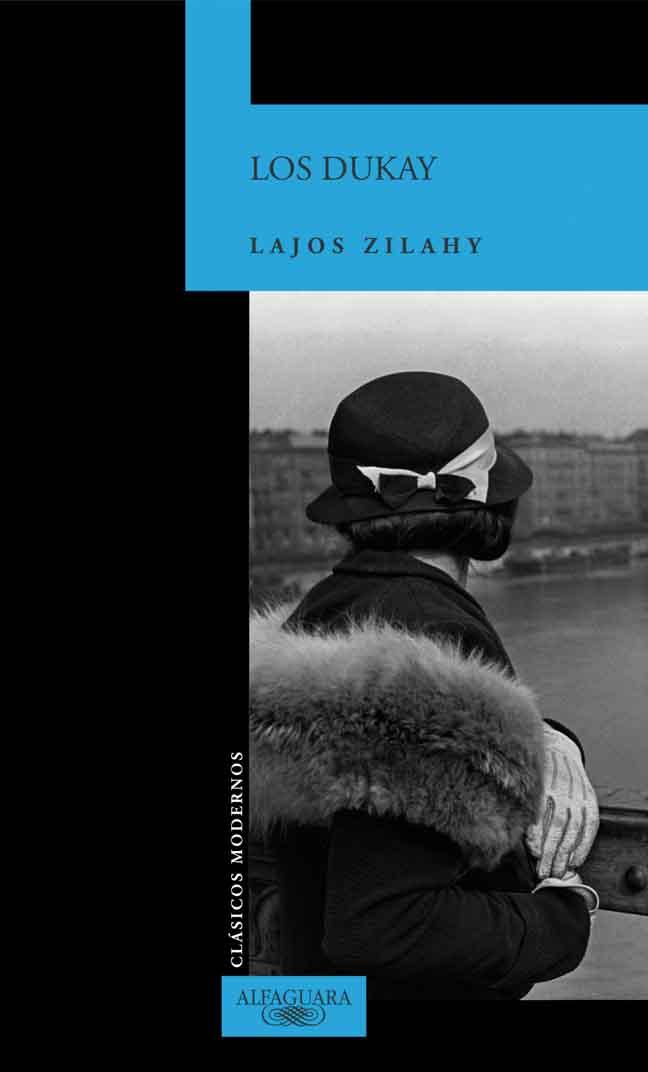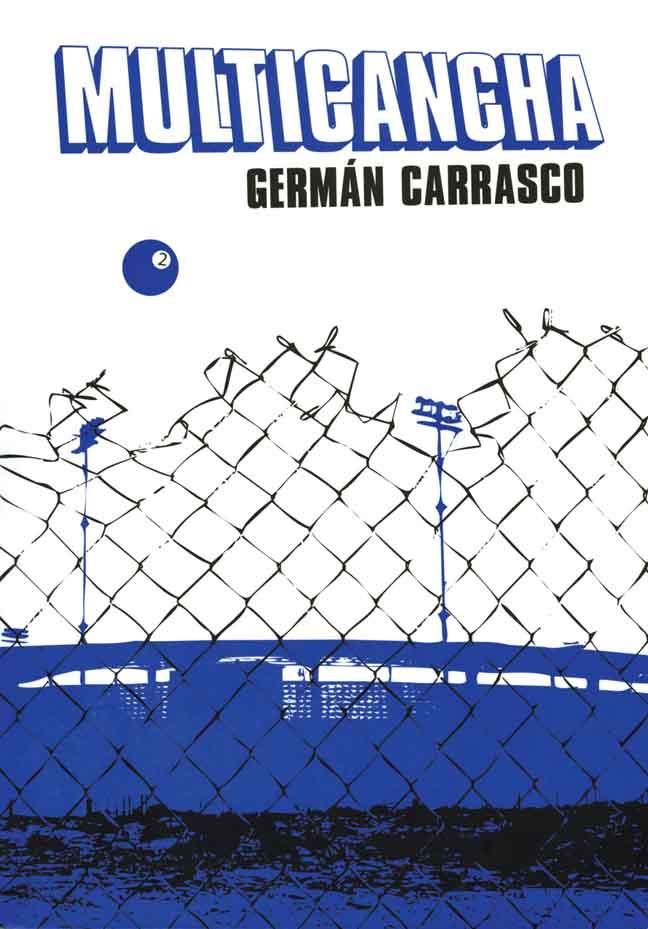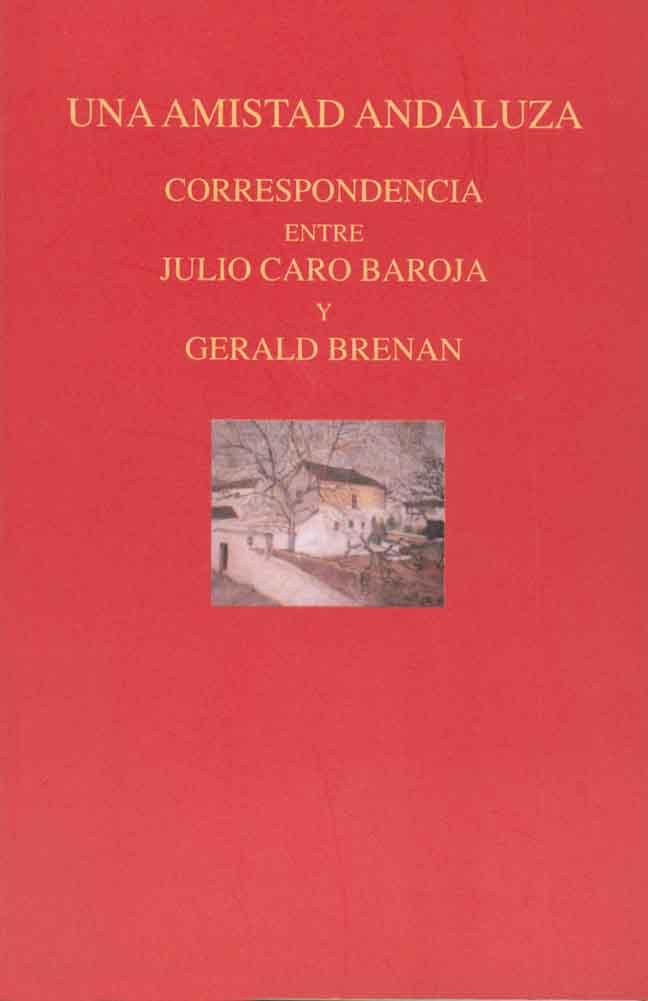Lajos Zilahy, hoy poco menos que olvidado, autor de El desertor (1930), El alma se apaga (1932) o El pájaro de fuego (1934), fue uno de los narradores más leídos del XX, convirtiéndose, con Knut Hamsun, Somerset Maugham y Pearl S. Buck, en un verdadero long-seller en lengua española desde los años cincuenta. Se tradujo mucho, y su obsesión por la crónica social de las elites y su infinita capacidad de observación hicieron de él uno de los nombres ineludibles de la ficción de posguerra. Pese a no ser su obra más popular, Zilahy deslumbra con Los Dukay (1949), novela de verdadero talento en la que el narrador húngaro despliega su irreprimible ironía y su capacidad para convertir las maneras del folletín y las conquistas de la novela-río realista en una inapelable muestra de literatura contemporánea, ambigua, cómplice y resabiada. En apariencia, Los Dukay es una grande histoire que continúa la vieja tradición de la novela realista, empecinada en levantar fastuosas sagas con la ayuda de las ramas de intrincados árboles genealógicos y de la mano firme de un narrador omnisciente extraordinariamente competente, que jamás olvida los pormenores ni se pierde en su propia narración, ni se inmiscuye en ella ni se desordena a la hora de proceder a narrar la historia comme il faut.
Sin embargo, el lector advertirá sin esfuerzo, desde sus primeros capítulos, que Los Dukay fue escrita en un momento en que la lección de Proust en En busca del tiempo perdido había sido ya bien asimilada, y en que el estilo realista podía todavía resultarle útil al novelista, pero las actitudes no eran ya las mismas que tuvieron Balzac o Zola porque las vanguardias históricas no tuvieron lugar en vano. Así, se diría que la gran novela de Zilahy pertenece a la tradición sin más trámite ni más cuestión, cuando lo cierto es que nos las habemos con una gran novela del XX (y no con una novela del XIX escrita y publicada en el XX): dirige la orquesta verbal un narrador autoconsciente que se complace en desperdigar por las páginas de su novela ciertos guiños a la tradición, se advierte en la novela una ironía fina que le pide a gritos al lector su complicidad con lo que Zilahy está en realidad llevando a cabo, una suerte de reescritura satírica en segundo grado, desenfadada y teñida de parodia, de la novela realista decimonónica.
La historia de los Dukay es la crónica del crepúsculo de una de las grandes familias aristocráticas en declive, entre 1919 y 1949, algo así como los Rougon-Macquart que concibió Zola pero pasados por el cedazo de la vanguardia –Klee o Tzara andan en boca del narrador– y de la frivolidad de la Europa de posguerra y de los Estados Unidos que ya han conocido el crack de Wall Street y la brillantina glamourosa de Mr. Gatsby. El tono del relato, a medio camino entre disciplinado con los topos que la tradición le obliga a manejar y ciertamente jocoso, hace posible que el narrador se permita bromear y convertir bastantes episodios y actitudes de sus criaturas, los Dukay, en divertidos pasajes de soap-opera. Una delicada heroína del relato confiesa en su diario personal, intercalado en la narración principal, estar “perdida y preparándome para la muerte como un bello e ilimitado viaje, envuelta en las suaves manos de mis más poderosos soporíferos. He vivido casi veinticinco años. La vida no reserva ya nada para mí” (p. 265), y el narrador se lo pasa en grande dándole al lector lo que el lector espera de unos personajes que conforme avanza el relato se van convirtiendo en arquetipos, como esta lánguida damisela cumpliendo pre-mortem con el guión que por su condición le corresponde. “Mis amores con este Shelley sin hache fueron como una tormenta de verano; efluvios de lluvia, vientos, relámpagos y después alegres risas” (p. 267), el léxico y el tono elegidos para la ocasión y puestos en boca de una joven que, como los demás personajes, interpreta en la novela su propio papel. Imposible leer en serio esta deliciosa parodia de un género entero y de una poderosa tradición narrativa. Los Dukay se le antoja al lector como una alta comedia de salón en la que los personajes se saben personajes y no viven sino actúan. No falta ninguna convención que se precie de su nombre, la niña bien de la familia, los dimes y diretes entre mesas camilla, trivialidades, terciopelos, mayordomos y criadas –incontables guiños al universo proustiano de Guermantes–, Rere, el hermano idiota de la familia Dukay –que trae a la memoria al entrañable Benjy de El ruido y la furia de Faulkner, el hermano idiota de la familia Compson–, atildados petimetres de la Belle Époque, el Conde Dupi, pater familias achispado y dotado de una rara habilidad para el escapismo cuando la escena se oscurece, la algodonosa Zia, la hija pequeña, que no comprende que la casa de muñecas en la que vive toda la familia se viene abajo, y pomposas declaraciones históricas de un narrador descreído e hilarante, que advierte que “en aquellos tiempos, el mundo se componía de seis Estados: Inglaterra, Rusia, Francia, Alemania, Italia y los Habsburgo. El resto no contaba”, y que se apresura a señalar, conteniéndose la risa, que también “estaban los Estados Unidos, que no podían ser tomados en serio aunque no fuese más que porque su presidente, un individuo de cabeza redonda llamado Theodore Roosevelt, usaba lentes”, (p. 105). Carga el narrador las tintas del humor, que en ocasiones alcanza el sarcasmo, y dibuja con trazo caricaturesco una aristocracia de vodevil, con destierros reales en Madeira, novelescos viajes en el Orient Express, romanticismos desmitificados (“el amor brota del deseo sexual del cuerpo, cuidadosamente envuelto en los velos de la poesía o en las usadas zapatillas del matrimonio”, [p. 681]) y estrafalarios diálogos de sainete (“Me encuentro ante una decisión definitiva –dijo el rey, luchando con una pata de pollo–, quiero salir para Hungría mañana por la mañana”, [p. 256]).
Entren en Los Dukay, lean y disfruten de la gran farsa literaria, de la parodia de casi todo, escrita por uno de los más grandes narradores del XX, maestro de los principales novelistas húngaros de hoy y maestro de ceremonias a la hora de releer la tradición sin ingenuidad y con impagable ironía.~
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.