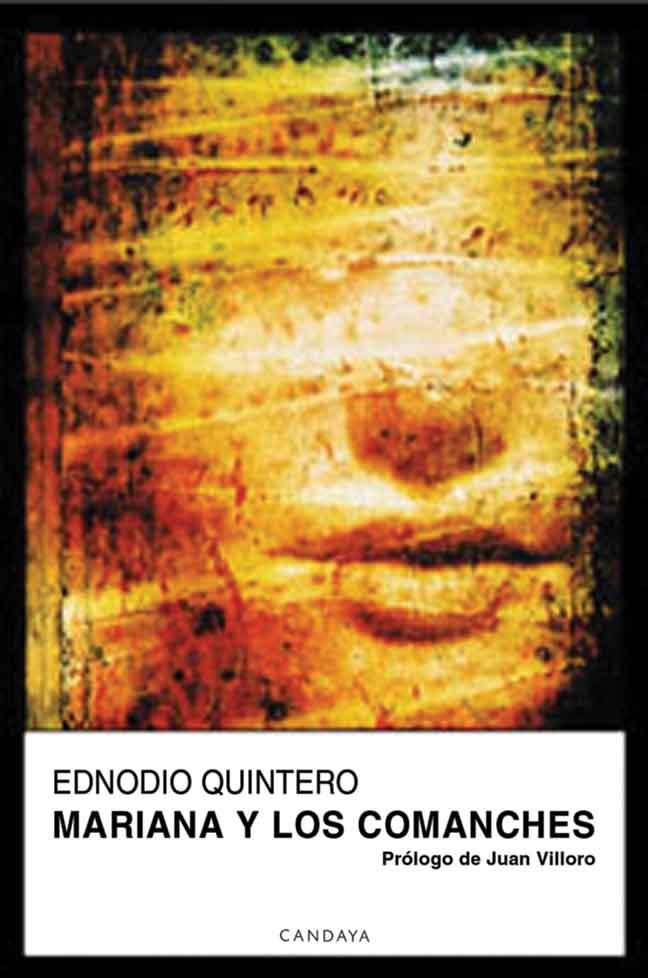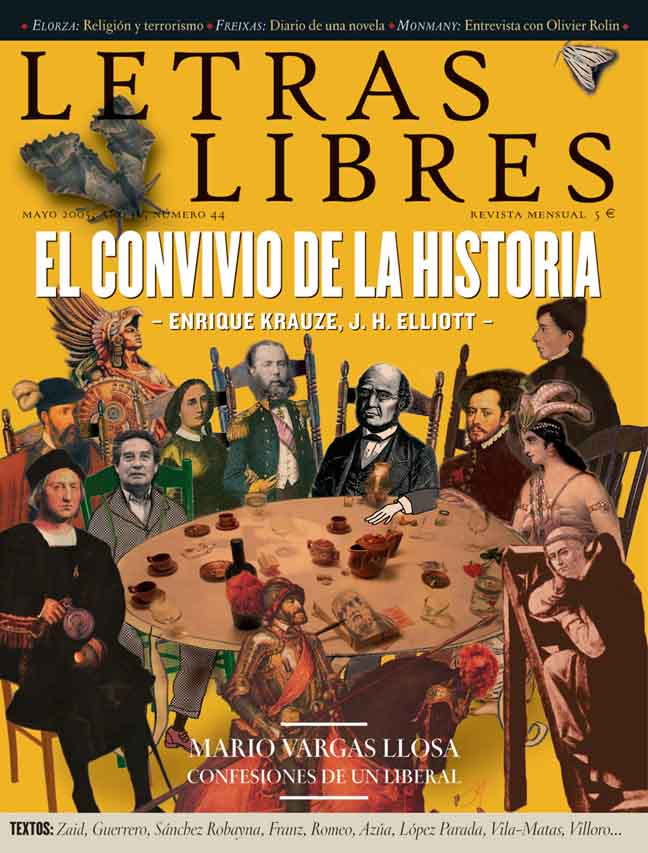Cuando en fecha reciente Ednodio Quintero me dijo que en realidad él era japonés, yo no lo tomé tan a la ligera. Lo mismo cuando le escuché hablar de su práctica del origami: quise intuir entonces que si acaso el comentario era una boutade, se trataba de una tremendura muy seria.
Origami es el arte nipón del doblar sobre el doblez. Ori, en japonés, significa plegado… lo demás es papel. Con las manos se manipulan largas tiras de papel con escandalosa exactitud, doblándolas hasta engendrar lo más concreto, las formas muy concisas de lo descifrable: llámese rana rampante, tigre sin sombra, salamandra en batalla. De ahí que tenga el atrevimiento de decir que Ednodio practica el origami anti-origami. Los dobleces en su práctica narrativa vienen a ser siempre desdoblamientos: versión sobre versión, reiteración de borradores, mirada desde espejos multifásicos, proliferación de la línea reescrita, metáforas de estruendo y obstinación.
Ednodio nos ha acostumbrado a entender la realidad desde estratos de papeles escritos que se solapan, que entran y salen uno del otro, bifurcándose entre sí para el encuentro ulterior, un encuentro que —en sus relatos y novelas— se articula y se afirma en la mixtificación interior, como un origami cuya concreción ha de comprenderse desde adentro, en su insistencia y consistencia dispuesta de afuera hacia adentro.
Autores contemporáneos japoneses, los primos de Ednodio, pelean entre sí. Kenzaburo Oé dice que lo que escribe Haruki Murakami no es literatura, y un poco viceversa. La disputa entre primos y hermanos no la entiendo del todo, y poco me interesa. Lo cierto es que tanto Oé como Murakami son ante todo casos de literatura, más que personas. Son literatura de empecinada obsesión formal y temática, autores de la reiteración y la desmesura de la reiteración. Primos pues de Ednodio.
En Mariana y los comanches, novela publicada en España y presentada posteriormente en Venezuela, se reitera de manera necesaria ese hechizo de su discurso, los temas de su obsesión, su mundo clave, en impreso. Personajes de ambivalencia patibularia, parajes imaginarios consagrados al extravío de quien los transita, erotismo en oscura sangre, infancia recordada para deshacer utopías, delirios retrospectivos en cada umbral. “He oído decir que el infierno es el lugar de la repetición”, dice el personaje central de la novela, procurando en vano, sobre un retazo del tiempo presente, salvarse del hundimiento. La repetición, lo mismo que el infierno, son aquí inevitables.
Los temas del mundo ednodiano vuelven a irrumpir fatalmente, insistiendo en su ars poetica: la construcción de una realidad siempre frágil a partir de lo insólito, el desfile de soliloquios enfermizos, la venganza liberadora, la mujer única como objeto de deseo y de condena, la nulidad de la evidencia en toda amistad, el no sé qué de lamentable y cruel de todo espíritu y andanza, y ese aniquilamiento que pareciera esperar el tinte de un rojo sangre… Cinabrio, bermellón, pavor, abismo…
En el prólogo a Mariana y los comanches, el autor mexicano Juan Villoro hace mención del Ednodio niño aprendiendo a cortejar abismos. Pero, digo yo, y contra toda máxima romanticista: nadie aprende en las letras a andar el vértigo. La atracción al abismo es siempre connatural, siempre dada —un como trastorno—, nunca conquistada. Tanto así, que ese abismo se manifestaba ya como el mismo metabolismo del autor en su libro inicial La muerte viaja a caballo, y ahora, décadas después, y con pasmosa madurez, en Mariana y los comanches.
Un abismo que ya está definido en la propia marisma de una playa insular y lujuriosa, destinada a ser cadalso para los tres personajes de la novela. Ahí, el trance amoroso —y también odioso u odiante— del trío de personajes se va confinando fatalmente a la asfixia, con opción apenas a una salida extrema. Aquella letanía que repite el protagonista: “Mientras haya muerte, hay esperanza”. Esperanza delirante de hacerse con Mariana, objeto inasible del deseo más carnal, eslabón paroxístico de la mujer-acantilado que leímos por vez última en El cielo de Ixtab, del propio Ednodio. Pero ¿acaso está dispuesto el protagonista de Mariana y los comanches a cantar el amor desde el vejamen y el abandono afligidos? ¿Cuál sería el costo de esa unión? Es justamente la inversión de aquella prédica de Platón, en El Banquete, que define al amor como elemento restaurador “de la antigua naturaleza, que intenta ser uno solo de dos y sanar la naturaleza humana”. ¿Qué puede tener de sanativo, de aliciente al menos, la horrorosa convicción de un hombre que cree a la mujer que le es huidiza una modalidad de sus creaciones, tanto ficticias como reales? “Yo les di aliento, cuerpo y voz. Yo los destruiré”, dice en una suerte de ensoñación Edmundo Bracamonte, el comanche integral, que Ednodio desdobla magistralmente en la novela como personaje ficticio protagónico, como escritor-autor, como recurso constante de esa narración entrecruzada, circular y fantástica-real que conocemos desde los primeros libros de Quintero.
¿Cuánto hay de función higiénica en la perversidad de los personajes?, ¿cuánto de salvación de lo humano en la cautivante crudeza de sus caídas inexorables?, ¿en su propio andar por el filo del abismo reiterado página a página, doblez a doblez? Ednodio Quintero ha develado nuevamente con Mariana y los comanches el dificilísimo arte de reinventar la fatalidad y lo ineluctable, la fragilidad y lo movedizo de la condición humana, en quizá la incursión más audaz dentro de su propio universo narrativo. Febrilmente consecuente con su poética, Ednodio nos invita de nuevo a desdoblar sus propios origamis, bestiario de centenares de figuras que se reiteran a sí mismas para ser una sola. Un pájaro aleteador, obsesionado por un modo de decir, de cantar, de cantar fiel a sí, en ese intervalo único entre la ensoñación y la conciencia. –
LO MÁS LEÍDO
Mariana y los comanches, de Ednodio Quintero