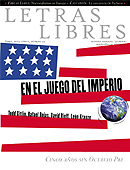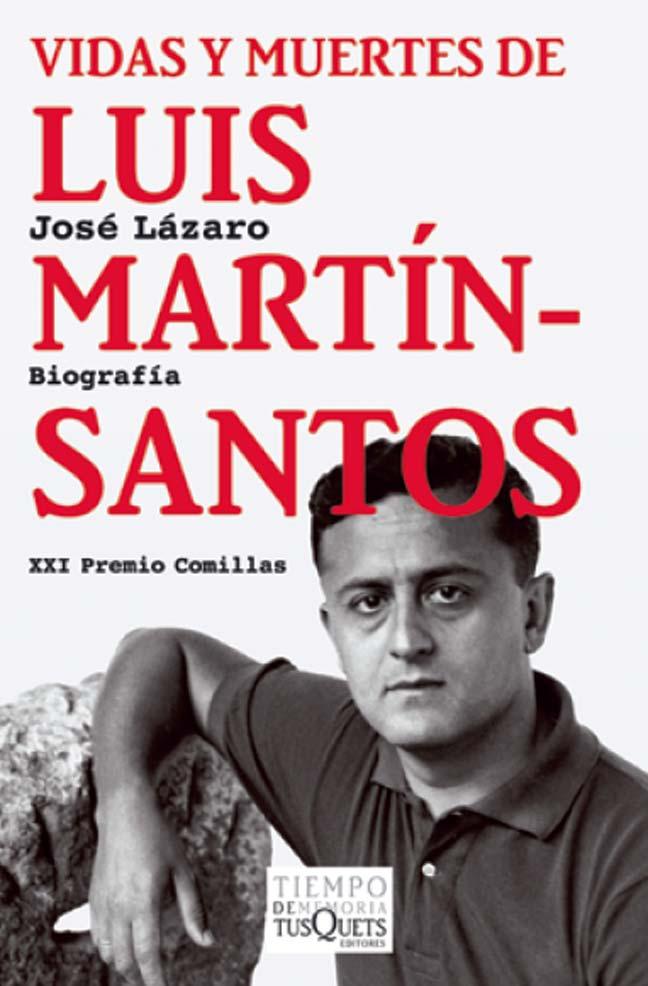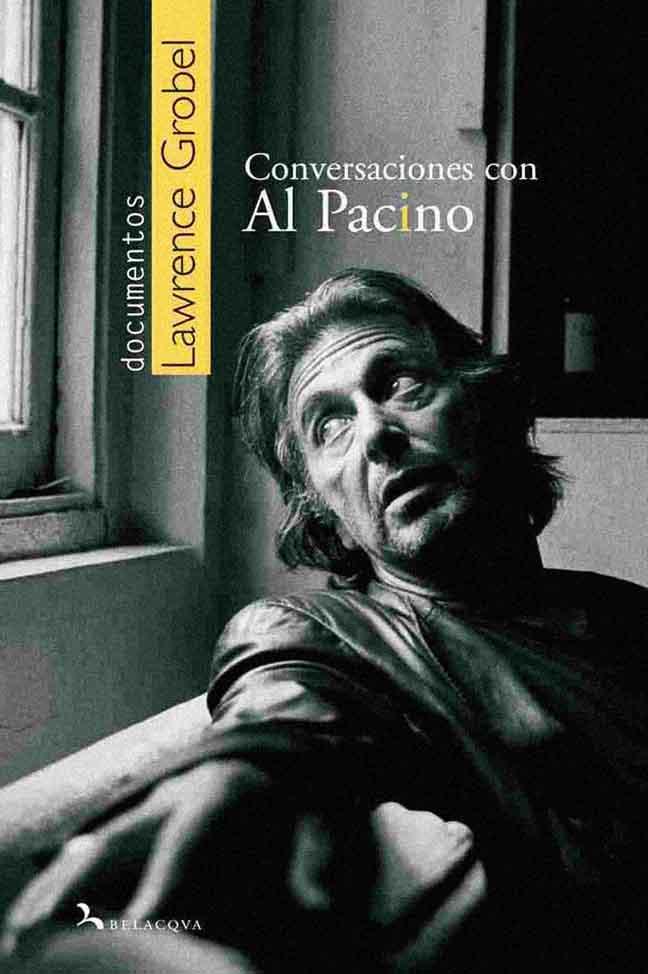“Los escritores más puros —escribió a propósito de Mallarmé— no se hallan enteramente en sus obras, también han existido, incluso vivido: hay que resignarse”. Una necrológica de Maurice Blanchot estaría obligada, entonces, a recordar sus prevenciones contra lo biográfico, pero también a resignarse ante la ironía de que este pensador incansable de la muerte haya fallecido a la venerable edad de 95 años.
Para lo primero, Blanchot nos hereda suficientes frases en busca de su necrológica perfecta: casi inevitable citar el “travaille de la mort qui prépare les êtres à la verité de leur nom”, la “dérision de l’immortalité”, el “mourir comme par mégarde”, etcétera. Para lo segundo sólo disponemos de algunos datos elementales, mal cosidos en los periódicos del pasado 24 de febrero, los “deslices” de sus propios libros y un par de volúmenes (de Roger Laporte y de Cristophe Bident) que contribuyen al enigmático testimonio de una existencia hundida en el silencio de la escritura.
Blanchot, último monje de la filosofía francesa, vivía hace años en la banlieu parisina y sólo recibía a unos pocos iniciados en su particular idea de la amistad, juramentados para defender la intimidad de un escritor recluido desde los cuarenta años. Nadie pudo evitar que en 1985 un periodista le tomara algunas fotografías clandestinas en el parking de un supermercado, único caso conocido (sólo imaginable en Francia) de un paparazzo de la filosofía. Lo precario de esas imágenes, la silueta borrosa de alguien que huye de la publicidad para enterrarse en unos libros que hablan incansablemente del silencio, contribuye a darnos de Blanchot una visión tan remota como la que de Mallarmé tenían sus contemporáneos. En ambos casos, la leyenda comienza cuando suprimimos al hombre para dejar al autor.
Esa “leyenda Blanchot” es inseparable de un estilo que ha pasado a formar parte de las buenas costumbres de la filosofía francesa. Pensemos, por ejemplo, en su decisiva influencia sobre Barthes, Foucault, Deleuze o Derrida. Y nos sentimos tentados de afirmar, incluso, que un “efecto Blanchot” ha marcado la lengua culta de los franceses y su idea de la literatura, esa dialéctica rebajada a vulgata del liceísta, el normalien y los presentadores de televisión. Hasta pervertirse en el “blanchotismo”, la pandemia de quienes sólo pueden pensar la filosofía como una interrogación retórica sobre sí misma.
De manera demasiado previsible, en Blanchot la esencia es siempre una metáfora con doble sentido. Tal vez porque la paradoja le permite domar la certeza de que todo comentario ronda lo inútil. Véase, por ejemplo, ese apunte suyo a propósito de un rasgo que Kafka comparte con el Quijote:
Qué abundancia de explicaciones, qué locura de interpretaciones, qué furor de exégesis, sean éstas teológicas, filosóficas, sociológicas, políticas, autobiográficas, cuántas formas de análisis, alegórica, simbólica, estructural e incluso —todo ocurre— literal. Cuántas llaves: cada una de ellas sólo es utilizable por el que las ha forjado y sólo abre una puerta para cerrar otras. ¿A qué obedece ese delirio? ¿Por qué la lectura nunca se satisface con lo que lee y no deja de sustituirlo por otro texto, que a su vez provoca otro más?
Admiramos sus lecturas de Sade, Mallarmé, Kafka, Hölderlin o Char por el hecho paradójico de que Blanchot arroja oscuridad sobre esos escritores. Insiste una y otra vez en sus “zonas de sombra” hasta transformarlos en mártires y avatares de su propia idea de lo literario: esa “literatura que comienza en el momento en que se convierte en pregunta”. Es decir: en pregunta sobre ella misma. En la crítica literaria, Blanchot representa ese “giro copernicano” que se le atribuye a Kant en filosofía, allí donde la razón crítica se convierte en “pregunta por las condiciones de posibilidad de la experiencia científica”. Basta con invertir el gesto de la Filología y colocar “literario” en el lugar de “científica”.
Otro rasgo kantiano: para Blanchot, el ejercicio superior de una facultad siempre se define cuando esta facultad toma por objeto su propio límite. La función superior de la palabra nacería entonces cuando la palabra se dirige a eso que sólo puede ser hablado. ¿Qué es aquello que sólo puede ser hablado? La muerte. ¿Y por qué algo que sólo puede ser hablado definiría el ejercicio superior de la palabra? Porque es también algo que no puede ser hablado, subentendido, desde el punto de vista del uso empírico. ¿Qué es lo que sólo puede ser hablado como ejercicio superior? El silencio. Así, en un juego versallesco de silogismos vertiginosos, el pensamiento sobre el “objeto literario” se contamina de angustia, de muerte y de silencio. Desde este punto de vista, el género preferido de Blanchot fue precisamente la necrológica, el vínculo inseparable entre vida, muerte y escritura.
Con él muere el último de los escritores sagrados, porque es sagrada su idea de un silencio inseparable de lo literario. Junto a Bataille, Blanchot hizo de la literatura el reducto de ciertas prácticas míticas que aconsejaba desterrar de la política, donde lo irracional suele trasmutarse en “un resurgimiento bastardo de ciertas formas de lo sagrado”. En un ensayo suyo sobre Beckett leemos que el arte arrastra siempre su propio fracaso, el proceso por el que el artista se transforma en Don Nadie: víctima propiciatoria, ente hueco, caja de resonancia. Y en otro de sus ensayos más conocidos, “Sobre la angustia en el lenguaje”, se repiten constantemente palabras como “sacrificio”, “derroche”, “inmolación”. Ese fermento mítico explicaría, tal vez, su visión agónica y sombría del hecho literario.
Ligado al mundo del mito, el secreto del ritual. El pudor de Blanchot parece la última mutación de ese ocultamiento: tristeza a la defensiva, perpetua desconfianza del “destino que mancha de vanidad todo lo que concierne al acto de escribir”. Sin embargo, su rechazo a crearse “una imagen de escritor” también ha sido interpretado como un acto de contrición, la otra cara del periodismo ultraderechista al que se consagró entre 1931 y 1938. (El estupor que provoca revisar hoy esas colaboraciones en La Revue française, Réaction, Journal des debát, Le Rempar, l’Insurgé… y comprobar que Blanchot —¡Blanchot!— cayó en todos los tópicos de Vichy: monarquismo, antiparlamentarismo, antisemitismo… Pareciera que en todo el siglo xx no hay filósofo a salvo de la “misère de la pensée”.)
El escándalo estalló en 1982, con la publicación en Tel Quel de un artículo de Jeffrey Mehlmand que denunciaba el antisemitismo juvenil del escritor. A pesar de que en los sesenta Blanchot elevó el judaísmo a la categoría de indecidible filosófico y volvió una y otra vez sobre las implicaciones terribles del Holocausto, hay muchos que nunca le perdonaron esas primeras páginas. Entre ellos Phillipe Sollers, que en su Année du tigre (Seuil, 1999) coloca a nuestro protagonista en medio de un párrafo vitriólico… ¡nada menos que junto a Mitterrand!:
Habría todo un libro por escribir: los Misterios de la Rue Saint Benoit [donde Blanchot comía con la Duras]. Personajes: Duras, Antelme, Mascolo, Blanchot, Claude Roy, Semprún, Mitterrand, y la lista podría alargarse. Telón de fondo: el maurrassianismo, Vichy, los campos de concentración, el partido estalinista francés, la izquierda, el socialismo, el humanismo, el medio literario, etc. Duras sería la pitonisa local, Blanchot el sumo sacerdote, Mitterrand su pirámide asociada.
Después de la Segunda Guerra, Blanchot abjuró de su nacionalismo revolucionario, pero no del anticapitalismo. Se alineó con la Jeune France y con la Resistencia. Estuvo en la órbita del pcf. Su último relato, L’instant de ma mort (1994), parece construido alrededor de una experiencia autobiográfica, cuando en 1944, en Quain, estuvo a punto de ser fusilado por los alemanes. Fue antigaullista feroz y uno de los redactores de la Declaración del derecho a la insumisión en la Guerra de Argelia, más conocida como Manifiesto de los 121. En 1968 animó el comité de acción de la revuelta estudiantil, a la que dedicó páginas fervorosas. Encarnó, junto con Bataille, el paradójico “comunismo” expuesto en La comunidad inconfesable, cuyo núcleo es la idea de una “comunidad en peligro”, asomada a la inminencia de la muerte.
Al reflexionar sobre los lazos sociales, Blanchot calca el gesto crítico de El espacio literario: así como el silencio radical de un texto desmiente cualquier pretensión de autoridad y positividad literaria, la sociedades manifiestan un margen de sombra inaccesible a la politología. Tanto el vínculo comunitario como la escritura están marcados por una problemática necesidad de completud, por un ser que “no busca ser reconocido, sino impugnado”.
Sin embargo, la insuficiencia del acto literario o comunitario, sus respectivas zonas de silencio, no pueden ser “resueltas” con un simple intento de redondear ese espacio en blanco: “La insuficiencia no se concluye a partir de un modelo de suficiencia. No busca lo que le pondría fin, sino más bien el exceso de una carencia que se profundiza a medida que se colma”. Parafraseando la paradoja de Bataille, Blanchot nos dice que la verdadera comunidad se estructura ante la muerte, que es imposibilidad de comunidad.
Esta original teoría comunitaria tiene, sin embargo, una fecha de caducidad: 1968. Las páginas “políticas” de Blanchot —incluso su admirable alegato Les intellectuels en question— nos parecen hoy páginas de otro siglo, de otra era. La comunidad que viene, nos dice Giorgio Agamben, no está mediada por condiciones de pertenencia (una nacionalidad, una filiación política) ni por la sublime necrofilia de un puñado de literatos en busca de consagraciones rituales. El pensamiento (le) es indiferente. La política de Blanchot, como la agricultura de Bouvard y Pécuchet, tiene un toque ambicioso de diletantismo surrealista. Lo cual tampoco impide que, dentro de algunos lustros, unos apocados oficinistas repasen con fervor las páginas de este filósofo solitario, nacido el 22 de septiembre de 1907 en el seno de una familia católica de Borgoña. ~
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).