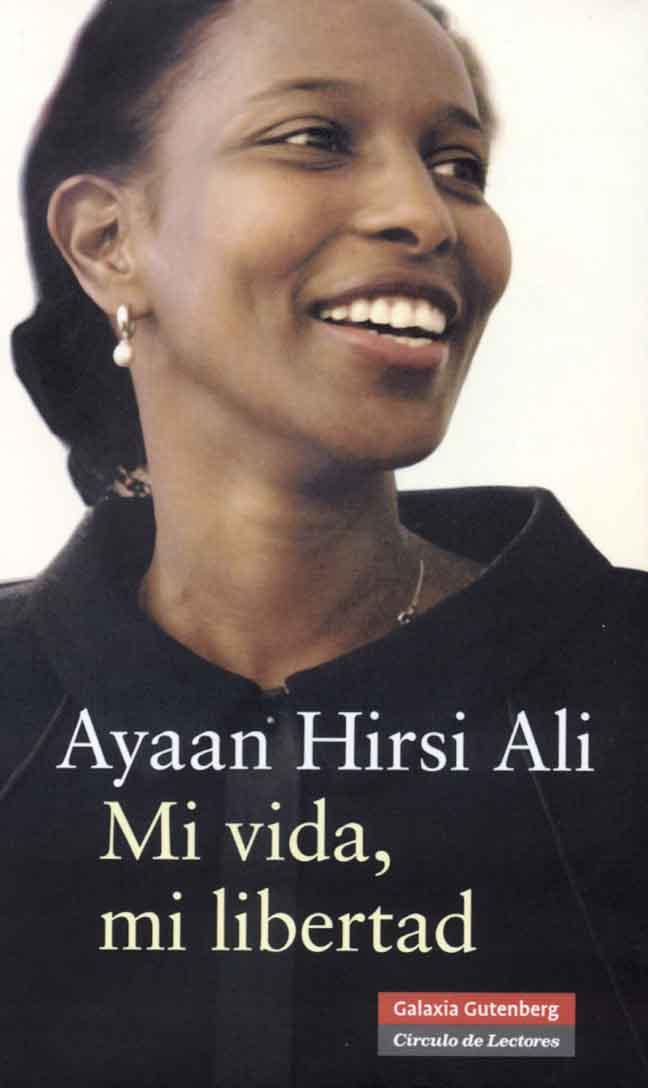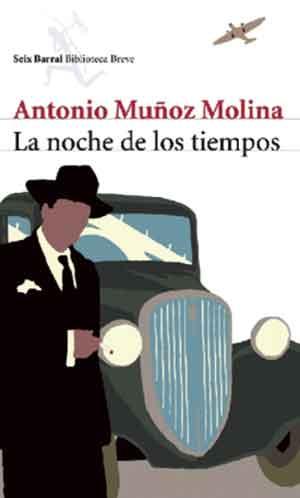“Tú, Hirsi Ali, caerás”. La amenaza apareció clavada con un cuchillo de carnicero en el pecho de Theo van Gogh una mañana de noviembre de 2004. El asesino utilizó el otro –llevaba dos– para degollarle después de haberle disparado varias veces.
Van Gogh habia filmado un cortometraje –Submission– que denunciaba la situación de las mujeres musulmanas. El guión era de Ayaan Hirsi Ali, una diputada holandesa nacida en Somalia que había hecho pública su apostasía del islam. Después de aquello, Hirsi Ali tuvo que acostumbrarse a vivir permanentemente con protección policial. Escribió un primer libro –Yo acuso (2006)–, una recopilación de ensayos que reivindicaban los valores de Occidente y pedían una crítica ilustrada para el islam. Eso fue antes de que se desatara el escándalo en torno a su ciudadanía que haría caer al gobierno, antes de que renunciara a su escaño y antes de que se marchara a Estados Unidos. Ahora ha publicado su autobiografía –Mi vida, mi libertad–, un libro fascinante que permite –privilegio nada usual– asistir a la construcción cabal de un pensamiento crítico.
En Somalia, la joven Ayaan, educada en los principios del islam, había llegado a frecuentar a los Hermanos Musulmanes. Eran los tiempos en que formaba parte de “la fuerza de choque de Dios” contra una maligna cruzada mundial orquestada por los judíos y el Occidente ateo. Aprendió entonces que Alá le pedía sumisión total: “Nunca levantes tus ojos, ni siquiera en tu mente”. Ocurre, sin embargo, que Hirsi Ali es una de esas personas con una obstinada preferencia constitucional por lo verdadero: su fe estuvo siempre entretejida con la noble sustancia de la duda.
Un día la casualidad le llevó a Holanda, tratando de esquivar el matrimonio concertado por su padre. Holanda era el país de la tolerancia, y era además un país donde los autobuses y los relojes funcionaban a la perfección a pesar de las piernas desnudas y de los brazos al aire de las chicas. Quería una vida propia, y descubrió que el Estado de derecho se la podía ofrecer. Tuvo que asumir el precio, claro está: la soledad, la renuncia a la familia. Dejaría de ser Ayaan Hirsi Magan, del gran clan de los Darod, una Harti, una Osman Mahamud del linaje de la Espalda más alta. En adelante, sería simplemente Ayaan Hirsi Ali, ciudadana holandesa.
Estudió Ciencias Políticas, leyó a los pensadores occidentales y empezó a vislumbrar el camino: “Había que atenerse a los hechos; los hechos son una hermosa idea. Se hablaba de método y razón. No había espacio para las emociones y las actitudes irracionales.” Los hechos. Por entonces, la ciudadana Hirsi Ali no sospechaba que aferrarse a los hechos le iba a llevar a enfrentarse con algo más que el islam. La tendencia a no creer en la existencia de una verdad objetiva le parecía ya a Orwell uno de los grandes males de su época. Pero no es probable, ya digo, que para entonces Hirsi Ali estuviera al corriente de las ligerezas del relativismo.
Durante mucho tiempo se limitó a absorber los hechos y a ponerlo todo en tela de juicio. El atentado contra las Torres Gemelas la encontró así, con la mente en construcción. Las reacciones complacientes de “analistas estúpidos hasta la exageración” que culpaban veladamente a Occidente la sacudieron como a una estera. Para cuando todo aquello acabó, las ideas y los hechos habían empezado a encajar. Había estado buscando certezas, y ya tenía algunas. Entre ellas, que lo ocurrido “no tenía nada que ver con la frustración. Tenía que ver con la fe.”
Dos años después llegaba al Parlamento holandés con la causa de las mujeres musulmanas bajo el brazo. Era una causa noble y el mundo entero la aplaudió. Pero Hirsi Ali había aprendido bien las lecciones de los pensadores de la ilustración, de Russell, de Popper, y debajo del brazo traía también el escándalo: se oponía a la política de integración basada en los valores del multiculturalismo. Entendía que perpetuaba una cultura oscurantista en nombre de la compasión.
La izquierda bienpensante ha digerido mal algunos momentos de la historia europea –el descubrimiento de América, el colonialismo, el holocausto judío–, así que ha dado en culpar a Occidente y en convertir en víctima al islam. Eso explica que regurgite manifestaciones de comprensión de la violencia y que haya encontrado un digestivo en el discurso multicultural: la norma tácita es la igualdad de valor moral en todos los frentes –lo contrario supondría establecer jerarquías, y Dios nos libre de las jerarquías. Se consagra la diferencia sin más como incomparablemente valiosa, y se olvida que muchas diferencias tienen su origen en prejuicios ancestrales. A cambio, se ensalza la tolerancia y se proclama que todas las opiniones son respetables, sin advertir que en la renuncia a juzgar se enmascara la indiferencia y la cobardía.Hirsi Ali supo ver que hay en el fondo de esta actitud complaciente una entraña conservadora, y que la compasión misma es una suerte de racismo.
Así las cosas, esa izquierda bienpensante sólo tenía dos opciones ante el caso Hirsi Ali: o declararla una excepción o desacreditarla. Ha intentado las dos cosas. Hace mucho que la izquierda vive instalada en el autoengaño, y es sabido que es una ley elemental del autoengaño considerar como una excepción lo que contradice nuestras expectativas. Una vez reconocido que la lucha por los derechos de la mujer musulmana es la lucha de todos –faltaría más–, vino el consabido pero: no ha tenido en cuenta que la realidad del islam es multiforme y se limita a repetir estereotipos que sólo se justifican por su vivencia personal, por supuesto muy respetable. El problema es que Hirsi Ali maneja hechos: el resultado de las políticas de integración multiculturalistas es que los inmigrantes viven aparte, estudian aparte, se relacionan aparte, que son muchos los violentos y muchos los que viven de la asistencia social. No importa. Para los defensores del relativismo, la verdad de los hechos resulta difícil de soportar, de manera que se esfuerzan por negarlos con el noble propósito de no alimentar el racismo. ¿Mienten, pues? No exactamente. Más que de mentiras –ni siquiera se puede contar con una vileza consistente–, se trata de pura palabrería. Bullshit, vamos.
Quienes pretenden desacreditar a Hirsi Ali la acusan de atacar directamente al profeta. Lo cierto es que el día que se miró al espejo y fue capaz de decirse “No creo en Dios”, Hirsi Ali dio la última vuelta de tuerca a su reinvención: más allá de las dudas sobre la verdadera enseñanza de Alá, había afrontado –para decirlo con Saramago– “el factor dios”. Su crítica a Mahoma resultó para muchos ofensiva, blasfema, irresponsable cuando menos. Y hay un paso muy pequeño de estas acusaciones a las de islamofobia y racismo. El fascismo va de soi, se desprende por sí mismo como una fruta madura: que se lo digan a los cadáveres de Theo van Gogh y de Pim Fortuyn.
Islamofobia. El filósofo francés Pascal Bruckner ha señalado con agudeza lo confuso del término: mezcla hábilmente los conceptos de raza y religión, de manera que permite abortar cualquier debate de ideas al confundirlo con el combate antirracista. El mismo Bruckner ha salido al paso del más reciente intento de descrédito: el escritor holandés Ian Buruma y el periodista británico Timothy Garton Ash han calificado a Hirsi Ali de “fundamentalista de la Ilustración”. Con todos sus respetos, naturalmente. Bruckner ha desenmascarado la burda maniobra de acusar a quienes se rebelan contra la barbarie de ser unos bárbaros ellos mismos. Es la táctica de la equivalencia: el adjetivo –fundamentalista– coloca al fanatismo islámico en pie de igualdad con la lucha por los principios racionales. Nada nuevo. Otra vez la equidistancia, otra vez esa renuncia al juicio moral que Hannah Arendt señalaba en el origen de la banalidad del mal.
Bruckner no es el único que habla de una forma sutil de desdén, del desprecio que abriga esta tolerancia al asumir que ciertas comunidades son incapaces de modernizarse. Unos meses antes de que la ex diputada se refiriera a ello en su libro –“No nos nieguen el derecho a tener también nuestro Voltaire”–, el filósofo esloveno Slavoj Zizek escribía: “¿Qué ocurriría si sometiéramos al islamismo, junto con todas las demás religiones, a un análisis crítico, respetuoso pero, por esta misma razón, no menos implacable? Éste, y sólo éste, es el medio de mostrar un respeto auténtico por los musulmanes: tratarlos seriamente como adultos responsables de sus creencias”. Antes de eso, sin embargo, será preciso llegar a la sala de máquinas de la conciencia culpable de Occidente y recuperar el rumbo hacia una ética ilustrada por la que Hirsi Ali preferiría no tener que morir.
Para nosotros, los descreídos de Rousseau, que nos lamentamos de vez en cuando con Nietzsche y como él nos conformamos con una mirada, “una sola mirada a un hombre que justifique a el hombre”, Hirsi Ali es, con su prodigioso proceso de autoconstrucción, ese caso afortunado en razón del cual nos parece lícito conservar la fe en el género humano. ~