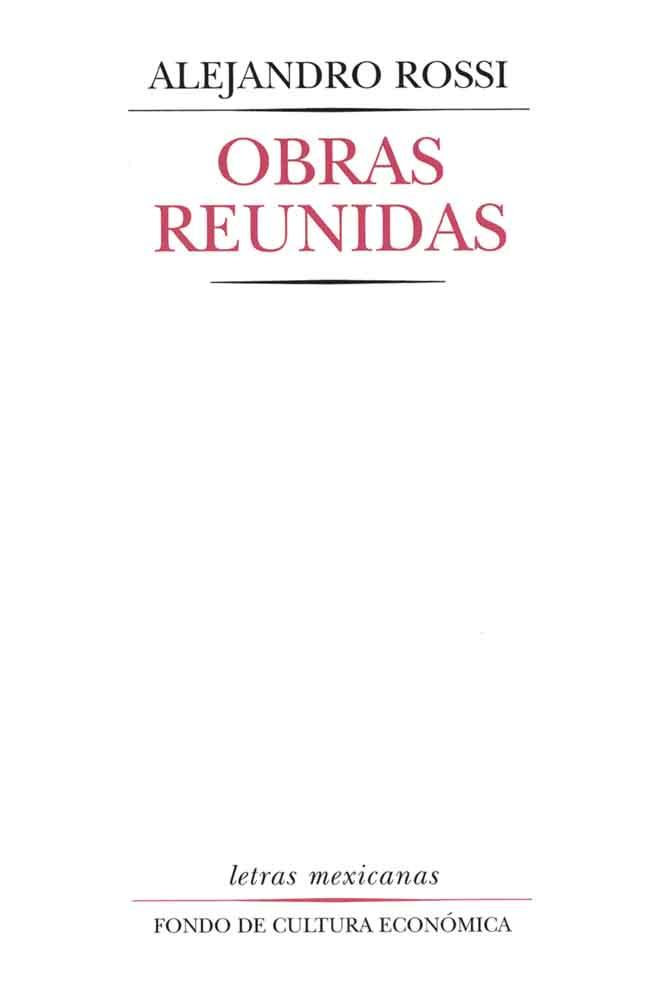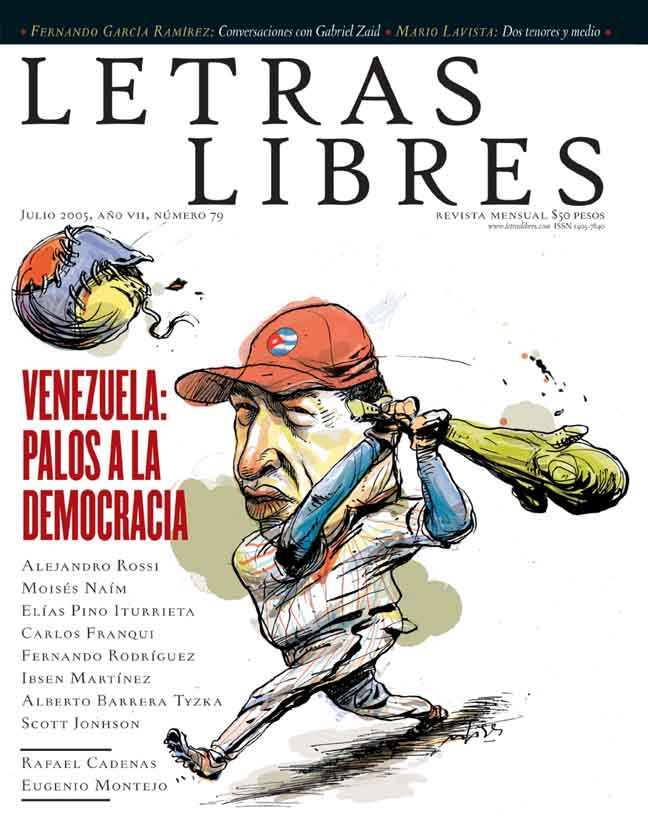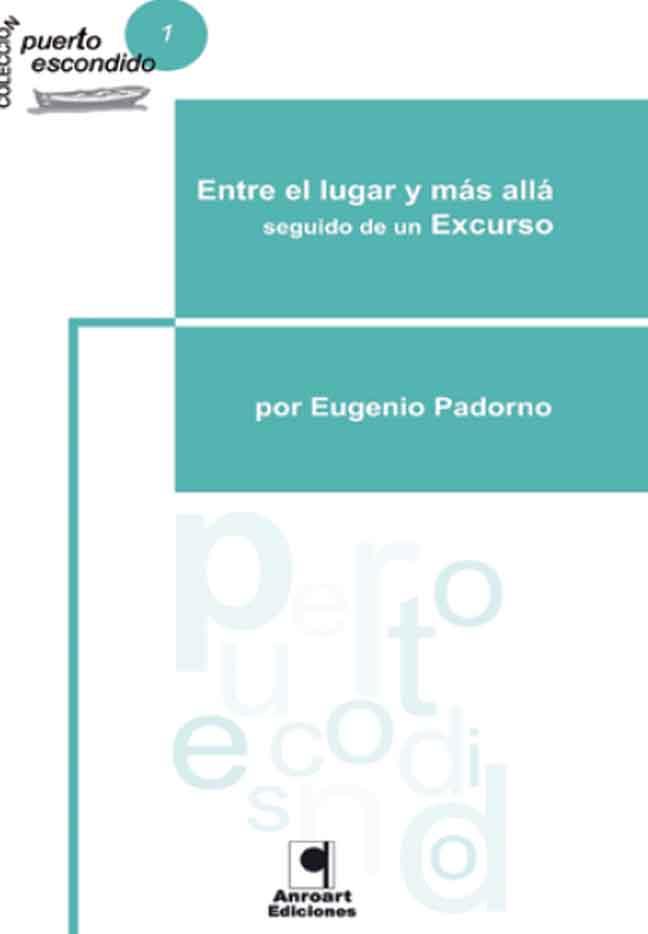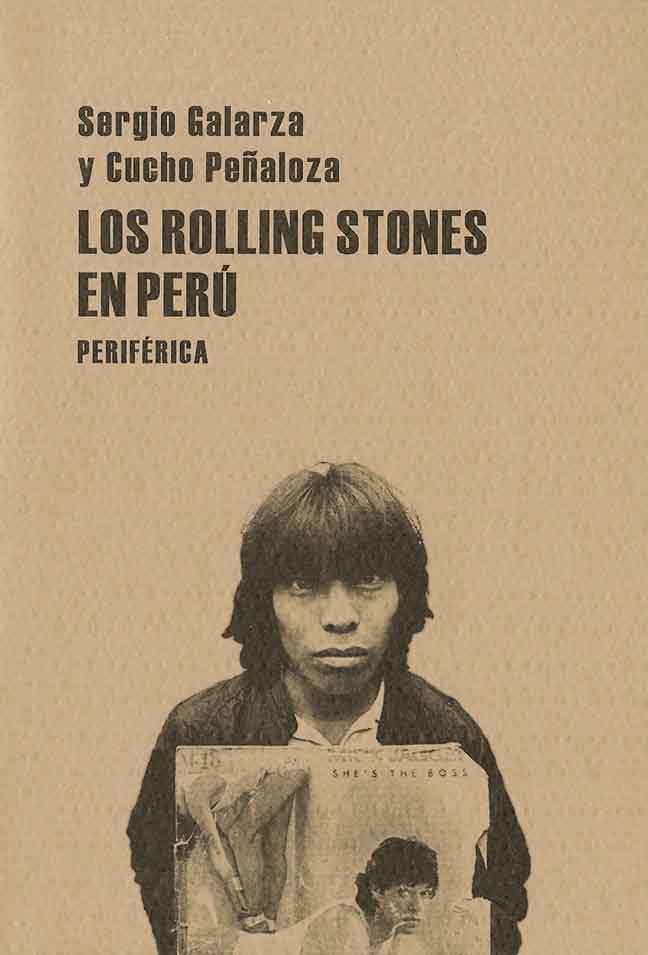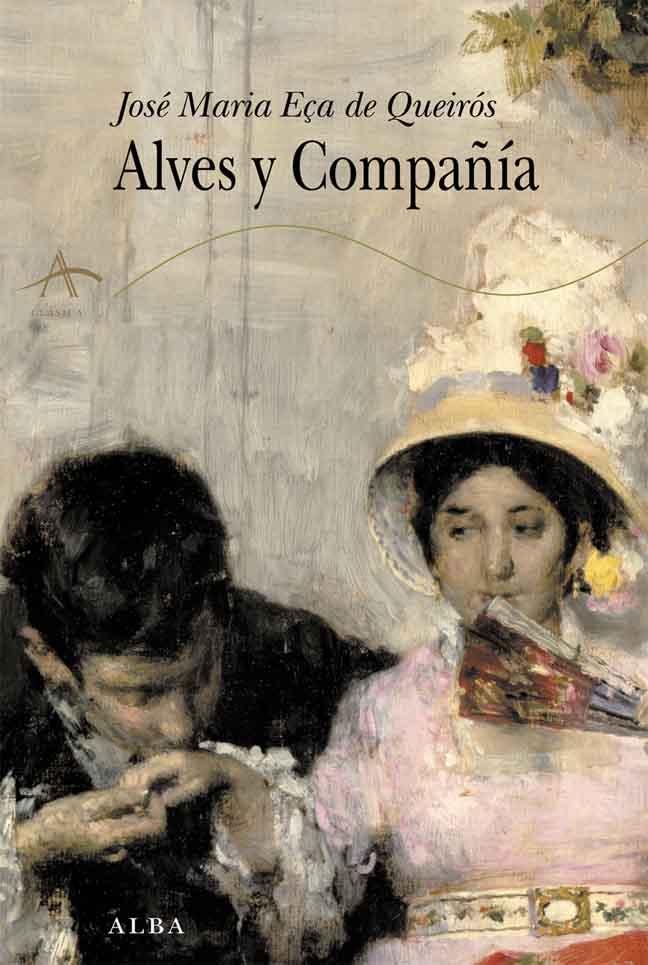De pocos escritores latinoamericanos puede decirse, como de Alejandro Rossi, que su aparición en la vida literaria implicó su postulación como un clásico. No me refiero únicamente a la universal aclamación que el Manual del distraído (1978) suscitó entre los happy few, que encabezados por José Bianco le dieron la bienvenida a un escritor singular, el mismo que años después Octavio Paz definiría como “el fruto humano de una civilización”. Trataría yo de hilar más fino y preguntarme por qué la breve obra de Rossi, que al decir de Julio Ortega se lee como una biblioteca, predispone a su examen a la manera clásica, es decir, como el depósito de una preceptiva, de una legalidad y de una economía.
Los lectores de Rossi —y vaya que ha sido bendecido con buenos lectores— postulan leyes como Adolfo Castañón o deducen un método, como lo hacen Carlos Pereda y Enrique Krauze. Este proceder se desprende, en primer término, de la biografía del filósofo Rossi, un brillante alumno de José Gaos en Mascarones que va al encuentro de Heidegger en Friburgo y de Gilbert Ryle en Oxford y que, tras sembrar la filosofía analítica en la universidad mexicana, comienza a mediados de los años setenta una segunda carrera, la del articulista que, de texto en texto, se convierte en el autor del Manual del distraído. Es admirable en Rossi esa inusual naturaleza clásica que da puntual y magistralmente por terminada una tarea y emprende, en el mediodía de la vida y con ánimo de buena marcha, otra aventura. Y más allá de ese estilo Rossi que Luis Ignacio Helguera desmenuzó a través de la agudeza de la observación, el cultivo del detalle, la reducción al absurdo lógico o “el arte de esconder líneas argumentales en la ficción y en el ritmo de la prosa”, las encomiadas virtudes del Manual del distraído entusiasman por un segundo motivo: la felicidad con la que Rossi transitó de la filosofía a la literatura. Fue un trueque de atributos en que la segunda ganó el rigor de la primera y los tratados estudiados y enseñados durante un cuarto de siglo se convirtieron en el nervio imaginativo, en la temperatura moral de una obra. Como en ese otro hombre de varios mundos que fue George Santayana, en Rossi la filosofía, al no ser defraudada por la literatura, se convierte en la manera más perdurable de “inculcar hábitos más morales que intelectuales: modestia, espíritu lúdico, libertad interior, gusto por el riesgo”, como dice la página del Manual del distraído dedicada a Juan de Mairena. Es con el libro de Antonio Machado con el que el de Rossi, a ratos, se mide.
El Manual del distraído, que abre las Obras reunidas de Rossi, es, qué duda cabe, un libro endiabladamente bien escrito, pero no es solamente una colección azoriniana de pequeñas filosofías o los camafeos de un miniaturista. Es un libro genuinamente liberal, el primero de esa naturaleza que se escribió en México en muchos años, un libro moral escrito en las condiciones adversas de un país entonces ajeno a la mayoría de las saludables rutinas democráticas, nación dividida entre el presidencialismo omnipotente y las pesadillas de una izquierda sofocada y sofocante. Las batallas que recorren el Manual del distraído, que son las batallas de Plural y de Vuelta —revistas inconcebibles sin Rossi—, remiten a defensas que entonces no eran fáciles de hacer (la de Solyenitzin), relativizaciones que resultaban impías (la de Allende y la Unidad Popular), la exposición de intimidades que agraviaban a cientos de personas (la vesania de las autoridades migratorias mexicanas) o la profética condena de un optimismo revolucionario que se negaba a aceptar que “las purgas fueron nuestro terremoto de Lisboa”.
No intento despojar al Manual del distraído de todo lo que tiene de literatura, de literatura pura inclusive, sino recalcar que la magnífica verificación profesional que lo distingue, aquella que maravilló a Salvador Elizondo, fue precisamente la que permitió la postulación de Rossi como un clásico, autor de un libro que sabe esperar en el porvenir porque “la frase u oración que lo resume” implica todo un sistema de valores: “Leer mal un texto es la cosa más fácil del mundo; la condición indispensable es no ser analfabeto.”
A lo largo y ancho de sus Obras reunidas Rossi despliega una resuelta actitud antirromántica, tomando posiciones contra los hechizados y los alumbrados, rechazando a la legión que vende milagrerías, al santón confiado al estatismo del trance religioso. La violencia latinoamericana, para Rossi, suele originarse en un error moral de origen franciscano, la creencia en que son las virtudes del alma las que “garantizan que cualquier organización social sea suave y bondadosa.”
La demostración geométrica que brinda el ensayo nunca será suficiente: Un café con Gorrondona (1999) extrema ese antirromanticismo y lo traslada a la comedia literaria, pues la corrosiva amenaza de la mala lectura necesita encarnar en la fábula. En esos cuentos, que fueron escritos y publicados a lo largo de una década, batallan, no sólo por el alma de Rossi sino por la de casi cualquier escritor, los ya célebres Leñada y Gorrondona, creaturas que han escogido a la vanidad literaria como el primero de los campos de honor. Lo anuncia Gorrondona en uno de los últimos textos del Manual del distraído: “Escribir bien —concluía— es imposible. Supone la inmortalidad, ser un contemporáneo de todas las etapas del lenguaje, la única manera de comprenderlo a fondo. Un escritor vanidoso es, entonces, un artesano irresponsable, un suicida literario, un ignorante, una peste que no podemos tolerar.”
La impostación de modestia que afecta a los personajes rossinianos (y fatalmente al propio Rossi, como dice Juan Villoro) nos conduce a esos grandes sucesos de la historia ante los cuales el narrador se presenta fastidiado y abrumadísimo pero que son la amenazante atmósfera, la materia de la vigilia de La fábula de las regiones (1997). Pero para leer esos seis cuentos decisivos es menester la relectura de “Vasto reino de pesadumbre”, esa página de ejemplar crítica literaria dedicada a El otoño del patriarca (1975) en el Manual del distraído. Al dialogar con García Márquez, Rossi traza la frontera entre lo que hubo de bueno y de noble en aquel realismo mágico y se detiene, enérgico, ante el despeñadero de sus facilidades y de sus cursilerías.
En ese ensayo lanza Rossi no sólo el plan a cumplir en sus cuentos venideros; da una lección que apenas alcanzará a comprenderse un cuarto de siglo después. La superación de lo real maravilloso no parece estar, como lo han creído algunos jóvenes escritores y muchos de quienes les venden sus novelas, en seguir expiando los pecados nacionalistas escribiendo sobre nazis, sino en despejar la hojarasca de la imaginación febril y de la enumeración caótica para localizar las verdaderas fisuras en la enigmática casa de la nación, como lo hace Rossi en La fábula de las regiones. Cosmopolitas no son aquellos que deambulan en gloria y majestad por los aeropuertos, sino escritores como Rossi y Elizondo, ejemplarmente concentrados en una conversación destinada a despojar a Rómulo Gallegos de todo lo que le sobra, para dar con la oblicuidad moral que su lenguaje oculta. La publicación de las Obras reunidas de Rossi, por ello, no sólo llena un hueco en la biblioteca mexicana sino abre la posibilidad de que una nueva generación reciba un magisterio antes disfrutado por unos cuantos elegidos.
La fábula de las regiones pareciera ser un libro escrito al margen del Facundo de Sarmiento y de algunos episodios escogidos en las vidas de los caudillos y de los patricios hispanoamericanos, como si se tratase de sacudir un tomo de Rufino Blanco Fombona (por ejemplo) y dejar caer el boato cívico y la oratoria resentida para quedarse con lo esencial, exterminando toda la cháchara nominalista y dando algunas pistas sobre cuáles de nuestras fábulas habrán de evolucionar o de persistir. Si en el recuerdo que en Cartas credenciales (1998) dedica al asesinato de Hugo Margáin, en 1978, Rossi se abstiene de mencionar, por desdén y por elegancia, el nombre asumido por los asesinos, ese procedimiento moral se aplica igualmente en La fábula de las regiones, cuyo horizonte es el siglo xix y es el siglo xxi y cuyos personajes pertenecen a la Secta Bochornosa, al Colegio de los Historiadores, al Partido de la Unión, entidades poéticas sintetizadas tras un examen minucioso (y despectivo) de la historia y de su lectura. Esa América ecuatorial que es y no es la de Álvaro Mutis, regiones que son y no son el México de las guerras de independencia como decía Paz, esas fábulas donde o se inventa la sombra o se inventa la patria, según dice Castañón, hacen de La fábula de las regiones un microcosmos que une y separa a la pampa y al llano, como lo ha visto, finalmente, Julio Ortega.
La historia, como la vejez, tristea Rossi, es un pasado que sobrevive reinventándose y en esa tesitura La fábula de las regiones invoca la futilidad de las fronteras, la mirada insolente y estúpida del utopista redentor, la mente vacía del sicario a quien, antes que el tormento, un compendio de historia patria lo deberá preparar para el patíbulo, la montonera asesina y la mazorca infatigable, la ambigüedad de las soluciones sociológicas, la reescritura republicana de los mitos laicos, el involuntario nihilismo del tiranuelo o, simplemente, el tierno ayuntamiento entre un abuelo y la hija de su nieto. Alternativos al imperio de lo real maravilloso, estos cuentos denuncian una dictadura estética basada en la contemplación del mundo como un milagro permanente, creencia romántica cuya clave de comprensión es esa religiosidad que Rossi parece rechazar en casi cualquiera de sus formas. Y en la decadencia ecuatorial de La fábula de las regiones creo ver, a riesgo de darle demasiadas vueltas al mundo (de Rossi), mucho de Visconti.
Alejandro Rossi (1932), nacido en Florencia de madre venezolana y de padre italiano, pasajero frecuente de los trasatlánticos que hacían escala en La Guaira, alumno de los jesuitas en Buenos Aires y mexicano por elección, posee una biografía que sin duda lo califica como uno de esos escritores que habitan, con una naturalidad no exenta de amarguras y melancolías, aquella literatura mundial que soñó Goethe. Pero no es sólo en los sellos y en los visados de Rossi donde se explican algunos de los aspectos de una personalidad que apareció públicamente casi hecha, arrogante, alguien que alcanzó, valga la expresión, la madurez en la madurez. Más que en Gaos, su maestro, acaso se encuentren algunas luces en José Ortega y Gasset, el distante abuelo filosófico de Rossi.
“Lenguaje y filosofía en Ortega” es el último texto de Cartas credenciales y el ensayo que cierra, con toda oportunidad, las Obras reunidas. El ensayo tiene, para empezar, esa “plenitud de significado” que se encuentra en las mejores páginas del propio Ortega. Leyéndolo uno creería estar escuchando a Ortega hablando sobre Kant: un similar poderío sintético, una común familiaridad de expresión. Es lamentable que Rossi nos haya privado de otras meditaciones filosóficas de semejante calado. Como filósofo, además, Rossi fue educado en aquel respeto (y en ese desdén) de Ortega por el genus dicendi del tratado; al igual que a Gaos y que a Xavier Zubiri, a Rossi no le tocó la jefatura espiritual, que para ella estaban dispuestos el filósofo Ortega en España y el poeta Paz en México. En cambio Rossi ha dedicado su vida a aquellos hechos salvadores que Ortega identifica con “un hombre, un libro, un cuadro, un paisaje, un error, un dolor”.
Esos son los caminos orteguianos de la salvación laica, el trecho que lleva a un hombre hasta la plenitud del significado, que en Rossi han sido la defensa e ilustración de la universidad pública desde la cátedra, la investigación y el gobierno académico, la militancia en las revistas filosóficas y literarias, así como en su fe en la utilidad de las corporaciones del saber que el Estado mexicano ha sabido procrear y respetar.
En “Lenguaje y filosofía en Ortega” encuentro, también, esa forma peculiar de la reticencia que a mí, acaso mal educado en lo que antaño se llamaba “lucha ideológica”, me desespera. No es este el momento para hablar de Ortega ni yo soy la persona indicada para hacerlo. Juan Nuño, el hermano espiritual de Rossi, escribió en su día una descalificación de Ortega como filósofo de salón que, junto al elogio rossiniano, completa una circunferencia nada paradójica.1 Pero debo decir, a título de explicación de los mecanismos ensayísticos de Rossi, que me sorprendió que pasase por alto el silencio de Ortega ante el nazismo, silencio tanto más doloso en un hombre que se concebía como uno de los grandes filósofos de su tiempo y que tuvo oportunidad de recorrer, tras la Segunda Guerra Mundial y en lastimosa procesión, el inmenso camposanto alemán.
Pero tan pronto tomé nota, me di cuenta de que la respuesta parcial a mi pregunta había sido formulada pocos años atrás, en una página infrecuentemente violenta del Manual del distraído, en la que se le reclama a Ortega la chabacana comparación entre Italia y España, que le permitió dar por imposible, en 1926, toda posibilidad de fascismo español: “No me asombran”, advierte Rossi, “los malos profetas o las predicciones erróneas. Lo que sí me escandaliza es la irrelevancia de las premisas, la metodología fantasmal…”
Esas líneas, ese ir y venir a favor y en contra de Ortega en el que Rossi me involucró como lector, además de ser utilísimos para exorcizar a los demonios del nacionalismo y a los elogios patógenos del terruño, expresan la manera en que Rossi hace la circunvalación mayéutica de los sujetos que estudia o discute, amagando con fulminarlos para después, retirada táctica mediante, perdonarles la vida, condenarlos o darles su altísimo valor. Supongo que así piensa quien ha ejercido la filosofía: me consta que ese es el proceder de un clásico.
La imagen actual de América Latina en el mundo es lamentable y a la penuria secular de nuestras democracias debe agregarse la ignorancia y el desdén con que nos miran no sólo los estadounidenses sino la mayoría de los europeos. Salvo en aquellos temas que involucran al buen salvaje americano y a sus disfraces revolucionarios, todo lo que proviene de nosotros es visto, lo mismo en Washington, Roma y París que en Madrid, como la repetición gestual y el eco caricaturesco de lo europeo. Contra esa incuria está escrita una obra como la de Rossi, que en el ensayo y en el cuento imagina una América Latina liberal y tolerante, republicana y mestiza, regional y cosmopolita, razonando en favor de ese Extremo Occidente que sigue siendo, a pesar de los pesares, no la vieja utopía en acto, sino el depósito de algunas de las más ilustres tradiciones modernas. Esa convicción proviene de la memoria del alma, propiedad filosófica que le permitió a un jovencísimo Alejandro Rossi emprender una aventura en el orden de las acometidas por Huckleberry Finn: seguir a Borges por las calles de Buenos Aires. –
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile