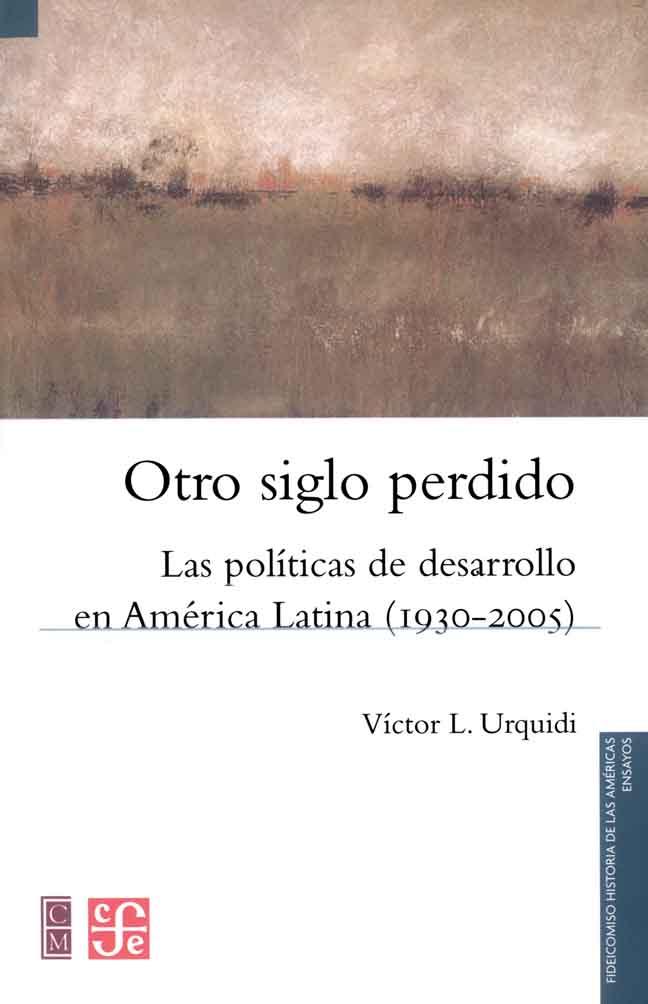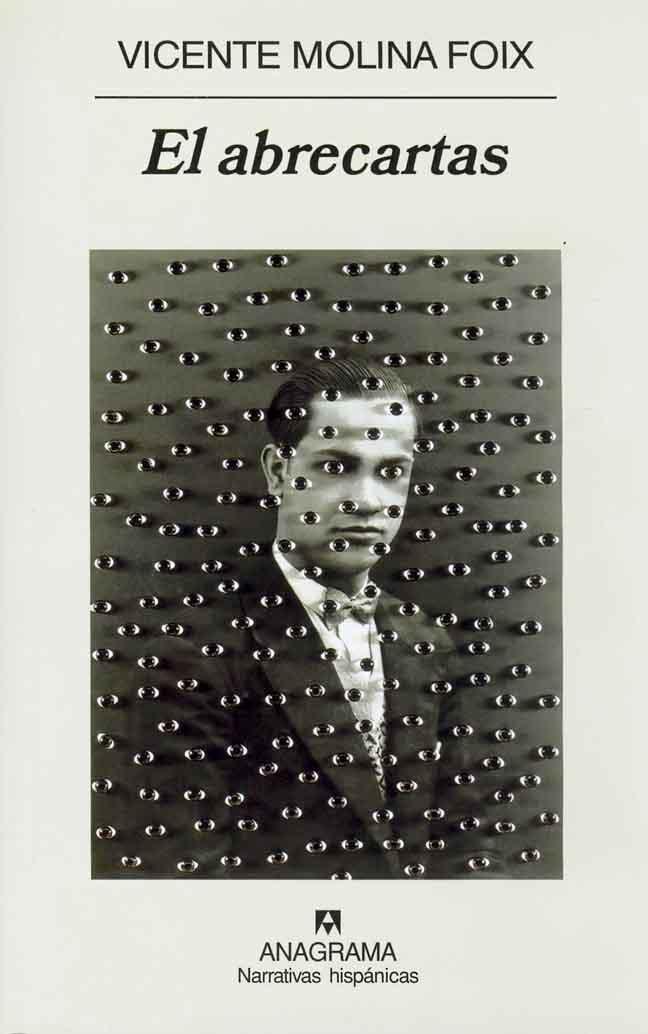Esta obra póstuma de Víctor L. Urquidi traduce tal vez uno de sus sueños de juventud: reseñar la evolución de las estructuras de la sociedad latinoamericana contemporánea en la constelación internacional, sin incurrir en predicamentos ideológicos o moralizantes que suelen manifestarse ya en elogios interesados, ya en denuncias desbordadas. Un sueño que asume aquí rasgos idiosincrásicos, “urquidianos”: prolijidad en el uso del lenguaje y de los datos, inclinación a la ironía y a la paradoja, irreprimible ánimo crítico y, en fin, la lúcida aceptación de la fragilidad humana. El texto resume, en sus doce densos capítulos, el tema que fuera uno de los hilos constantes de la inquieta vida del autor: la economía política latinoamericana, disciplina apenas cultivada por los que con alguna mordacidad Urquidi llama “economistas de altos vuelos”, esto es, especialistas que se solazan con modelos y artificios matemáticos distantes –por formalmente precisos– de cualquier realidad. Visión alejada también de no escasos “ideólogos del desarrollo” que pretenden caracterizar con algún término fragoroso (“dependencia”, “colonialismo”, “intervencionismo burocrático”, “fantasías neomarxistas”) complejas cuestiones de la evolución nacional y regional.
Ya en el prólogo –una apretada autobiografía intelectual–, Urquidi revela que jamás fue algo más que un explorador de las ciencias sociales. Su curiosidad es plural. La referencia a un personajes shakespeareano no es fortuita: transparenta la amplitud de sus intereses intelectuales. Y sus constantes trajines geográficos e institucionales que allí registra ponen de relieve –sin aspavientos– sus facultades como analista y como líder académico.
Por añadidura, el prólogo anticipa tres tesis cardinales que se desplegarán en el texto. La primera: no existe una economía latinoamericana; se trata apenas de una región, de una geografía escindida en bloques que tienden a alzarse desdibujando las coincidencias culturales que el devenir histórico habría gestado. Hay intereses institucionales que justifican la existencia de organismos regionales, y el ardor retórico que preside ciertos cónclaves intergubernamentales conduce a ignorar este hecho. La segunda tesis: los estudiosos que generalizan sobre los problemas e inclinaciones de América Latina proyectan, en rigor, las particularidades del país donde se forjaron, como profesionales, sus autores. Así como Prebisch “argentinizó” a la economía latinoamericana, Urquidi lúcidamente la “mexicanizaría”. Creo, sin embargo, que el reconocimiento sagaz de esta limitación ayuda al autor a superarla. Su examen es, en efecto, sensible a los pormenores y divergencias que presentan los casos nacionales. Y el último argumento: el rezago de esta “región” latinoamericana es acumulativo: no sólo marcha detrás de las naciones postindustriales (Estados Unidos, Alemania, Japón) sino de “economías emergentes” como España, Grecia, y los tigres del Sudeste asiático (lista a la que sugeriría agregar la India e Israel). Sólo África (la negra y tribal) marcha detrás de América Latina, “lo que no es consuelo” (p. 23). En suma: habrían perdido las economías latinoamericanas no sólo una o dos décadas sino todo un siglo.
Este desencanto estimula al autor a emprender un estudio pormenorizado de las economías latinoamericanas. Con fino y puntual sentido histórico, Urquidi comienza el examen de la evolución regional a partir de la crisis mundial de los treinta, que desbarató el comercio mundial, trajo los regímenes fascistas en Europa y preparó el escenario de la Segunda Guerra. A pesar de que América Latina no participó plenamente en la contienda (excepto algunas acciones simbólicas), con lo que se eximió de los desastres civiles y económicos que fueron el infortunio de todos los países contendientes excepto Estados Unidos, los beneficios que recogió como exportadora de bienes estratégicos fueron limitados. A periodos de auge y crecimiento siguieron otros de contracción y desasosiego. La industrialización y las exportaciones sustentaron –y favorecieron– un delgado estrato de empresas y sectores, en tanto que las grandes mayorías empezaron a conocer una pobreza modernizada (p. 31).
Por añadidura, las políticas gubernamentales en apoyo a la industrialización y a la integración con economías vecinas, las reformas agrarias y las innovaciones tecnológicas se detuvieron a mitad de camino, quebradas por la inflación económica y burocrática. A estos defectos se sumó un imprudente endeudamiento a tasas escandalosamente desfavorables (p. 36). Así –parafrasea Urquidi a Churchill– “nunca tan pocos endeudaron tanto a tantos pueblos en tan corto plazo” (p. 440). Sin embargo, para no desesperar, el autor inserta comentarios consoladores: “…quedan muchos logros positivos: la creación de nuevas industrias, el incremento de la capacidad de generación de energía, la modernización de algunos sectores de la agricultura, la expansión al menos cuantitativa de los sistemas de educación y salud…” (p. 47). Consuelo que se evapora en la siguiente página: “…mucha de la nueva industria acabó […] convertida en chatarra física y económica.” Con cifras actualizadas prolijamente por el economista y estadígrafo A. Maddison, el autor comenta reiteradamente las dimensiones del estancamiento económico y social latinoamericano, que persistiría hasta hoy. Y en este juego de contrapuntos, acaso para moderar el libreto de Casandra, Urquidi sugerirá en el último capítulo algunos lineamientos que, sabiamente aplicados, podrían frenar estas tendencias seculares hacia un deterioro generalizado.
Particularmente instructiva es la sección iv, que refiere “la edad de oro del desarrollo”, en el tramo que va de 1950 a 1973. Las enseñanzas keynesianas incorporadas por los gobiernos, la guerra en Corea que propició las exportaciones, y la industrialización acelerada trajeron consigo un auge macroeconómico y el mejoramiento de los términos del intercambio (p.141). Pero el oro no brilló un tiempo prolongado: los gobiernos cedieron a proyectos “faraónicos” incosteables y faltó, en cualquier caso, una estrategia que condujera a una inserción dinámica y persistente en los mercados internacionales. El inflamado “desarrollismo” (p.148) impidió aprovechar “las ventajas del rezago” (adopción de técnicas novedosas por ausencia o destrucción de las tradicionales), como lo hiciera Europa en los cincuenta. Y sobre todo, la cultura y la economía latinoamericanas fueron ciegas a la necesidad y a los beneficios de la educación científica y del avance tecnológico (p.157).
El talento didáctico de Urquidi se manifiesta con nitidez en el capítulo VI, que aborda el “financiamiento como problema estructural”. Es una pieza instructiva para el interesado en este asunto. El autor explica los orígenes y los efectos de la inflación, la transferencia perversa de ahorros entre sectores, las funciones que debería desempeñar una banca de desarrollo, y los vicios inherentes a un excesivo dirigismo estatal. El déficit crónico y endémico del sector público fue el desafortunado resultado de estos errores (p. 256). Urquidi señala que una peregrina coalición de intelectuales marxizantes con la gran iniciativa privada y la derecha política es la responsable de estas distorsiones. Esta convergencia habría conducido a los gobiernos a despreciar las exigencias y los programas propuestos por la Alianza para el Progreso, que fue mal entendida y aplicada conforme a la improbable inteligencia del Comité de los Nueve Sabios encargados de administrarla (p. 263).
Con una prolijidad que para algún lector será tediosa, Urquidi aborda todos los temas de la economía política pertinentes para la región latinoamericana: la inestabilidad estructural, la sobrevaluación de las monedas, los reajustes sin crecimiento, el letargo educacional y tecnológico, los orígenes de la desigualdad social, y los costos ambientales. Jamás cede a la tentación victimológica, tan apreciada por no pocos intelectuales latinoamericanos: culpar al Otro bajo apellidos como “el Imperio o imperialismo”, el “centro hegemónico”, los “intereses transnacionales”. Urquidi adjudica la responsabilidad a factores nacionales e internos. El entorno no es en sí mismo ni puro ni perverso; su calidad depende de la capacidad nacional de negociación. Y en este contexto sugiero que el autor debió poner más acento en los daños causados por los populismos de izquierda y derecha, por la cultura de la corrupción, y por el rampante narcotráfico, factores que distorsionan en conjunto la moral y la transparencia de las instituciones públicas y privadas.
Urquidi concluye con un “paradigma” (p. 524 ss.) que auspicia el viraje estructural de las directrices gubernamentales conocidas hasta aquí. Entre sus recomendaciones: mejorar el capital humano, reducir las rigideces institucionales, elevar la ecoeficiencia y la competitividad interna y externa, sanear el desequilibrio entre el Estado y los mercados. Conjeturo que Urquidi ofrece este recetario sin ilusiones: debió de anticipar que los gobiernos le prodigarán mesurada atención. Pero se trata –si bien adivino sus intenciones– de mensajes e imperativos que la sociedad civil debe asimilar si aspira a impedir el descalabro generalizado y persistente.
La abundante bibliografía alude en especial a trabajos clásicos que vieron luz en los ochenta y noventa. Apenas cabe encontrar estudios publicados en los primeros años del siglo, circunstancia que conlleva dos ventajas: por un lado, recuerda a perspicaces investigadores –como Hirschman o Wionczek– que han pasado injustamente al olvido, y, por el otro, obliga a jóvenes estudiosos a documentarse debidamente antes de emprender nuevas exploraciones.
Cabe esperar que nuevas ediciones de este texto contengan un índice pormenorizado de nombres y temas. ~
es académico israelí. Su libro más reciente es M.S. Wionczek y el petróleo mexicano (El Colegio de México, 2018).