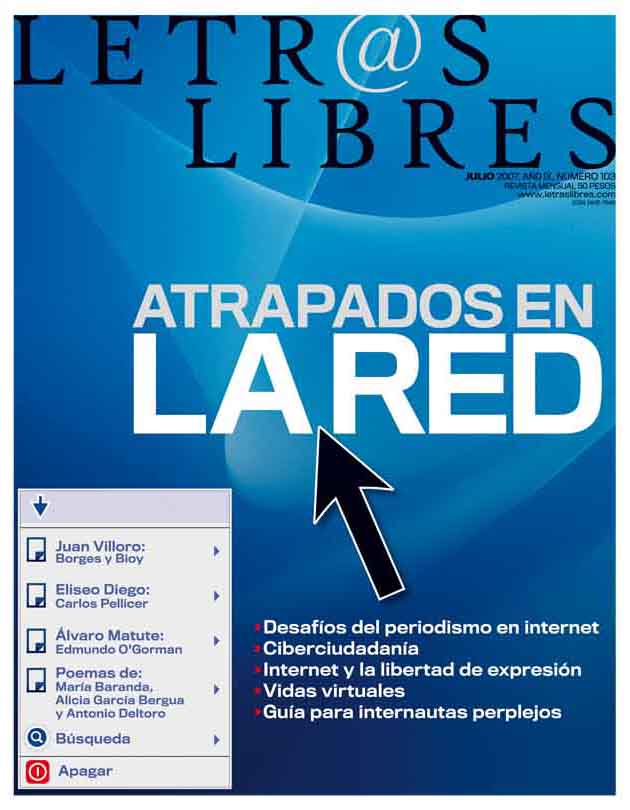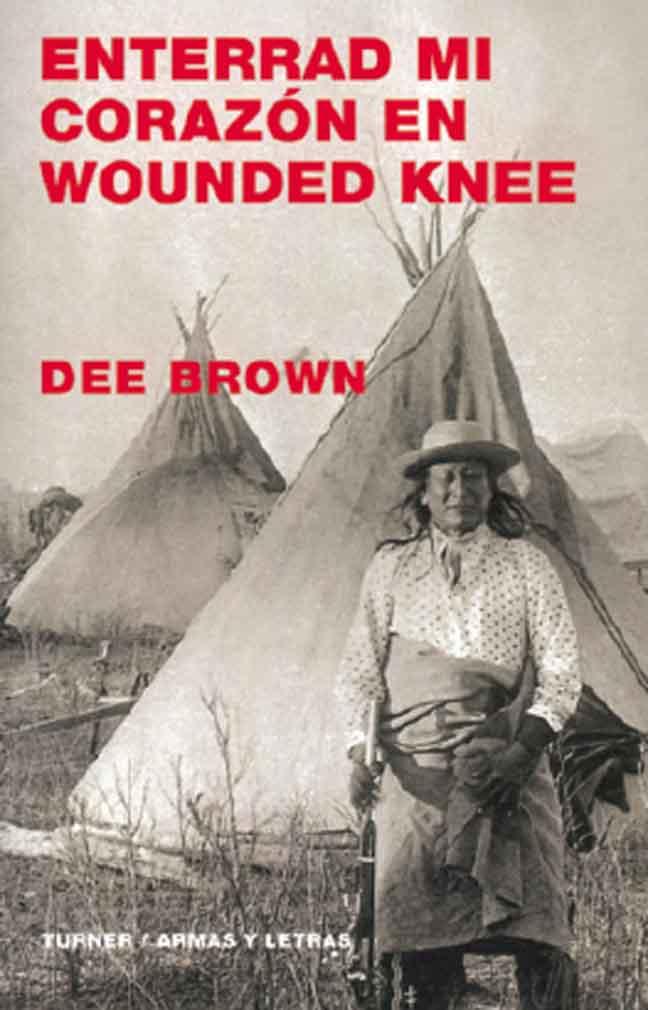“Como la naturaleza obra por un determinado fin a partir de la dirección de alguien superior –asegura Santo Tomás en una parte de su Suma teológica–, es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como a su primera causa. De la misma manera también, lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior que no sea la razón y voluntad humanas; puesto que éstas son mudables y perfectibles.” Lejos del temor (y ya no se diga de su sola creencia, sino del luto) a Dios, el hombre fue apropiándose a tal punto de las obras de la naturaleza que, alzado en su arquitecto, las redujo a escombros. Lo que durante siglos fueran gestos temerarios de la reflexión filosófica y la imaginación poética, a partir de la Revolución Industrial, pero con marcado acento en nuestros días, son actos temibles del avance tecnológico al servicio de una causa superior a todas las demás, invariable y perfecta: la guerra santa de la civilización contra la naturaleza, antigua diosa convertida en pagana, condenada a un fin más que determinado por alguien tan claramente inferior a sí mismo como el hombre, su criatura irracional y voluntariosa.
Primero vino la audacia del poeta (Hölderlin, Rimbaud, Lautréamont, Rilke) para pensar su obra en los mismos términos del santo (Juan de Patmos, Francisco de Asís, Hildegarda von Bingen): oración, videncia, comunión o profecía. Después, ya entrado el siglo XX, el empleo o la usurpación de ciertos dones divinos por parte del poeta (Jiménez, Huidobro) como la creación del mundo, sin querer siquiera despojarse de su mortalidad supersticiosa y noble, enérgica e iluminada. (Lo advirtió Juan Ramón en los tres tiempos simultáneos de su gramática particular: “Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo pervivir. No soy presente sólo, sino fuga raudal de cabo a fin.” Lo definió Huidobro en ese verso transformado en llave que abrió las mil y un puertas del furor creacionista: “El poeta es un pequeño dios.”)
Hoy más que nunca, sin embargo, el escenario es otro: el poeta, de cara a una naturaleza de criaturas extintas y a una cultura de términos genéricos o residuales; disminuido en sus alcances por la culpa que siente de nombrar (de forma irresponsable, en apariencia) lo que está por desaparecer; el poeta hipermoderno, digo, quiere darle un sentido reciclable y ecológico a las palabras de la tribu global, disfrazar de pobreza franciscana la ausencia, el descreimiento o el ocaso de los dioses, antaño profusos, del lenguaje.
Tras un silencio de trece años, Eduardo Casar (ciudad de México, 1952) ha publicado dos nuevos libros de poemas: Parva natura y Habitado por dioses personales.

En ellos –sin lugar a dudas, los más notables y maduros de su producción–, con la lúcida informalidad y la extrañeza reposada que lo caracterizan, apuesta por volver a crear y nombrar, diseñar y construir naturalezas vivas, redondas, mínimas, cerradas. Si el poeta, según Huidobro, es un pequeño dios, Casar da a luz mundos compactos a imagen y semejanza de nuestra percepción, como si la metáfora no fuese un puente que enlaza una palabra con otra en busca de una tercera realidad, sino una sola realidad, ideal y exterior, comunicándose con otra, su gemela, material e interior: “Si tomamos una ola, la escogemos con pinzas entre todas/ y nos fijamos atentamente en su personalidad de ola, en su perfil preciso y su manera/ de hacer la curva que la vuelca hacia dentro de sí misma,// […] esa ola es una vida singular.” Si el poeta, según Juan Ramón, tiene la sustancia de todos los estados relativos y absolutos del tiempo como los propios dioses (¿los dioses propios?), Casar conjuga de manera regular e irregular el Verbo, como si la escritura no fuese un universo indivisible, sino un mundo repartido en cielo y tierra, luz y sombra, cuerpo y alma, hoy y siempre, ayer y nunca, mañana y todavía; de tal manera que, a la factura y posesión personales de ese mundo, le siga al poeta el descanso “de todo su trabajo de crear”, como señala el Génesis: “Al escribir el mundo se incorpora/ y lo que parecía inorgánico se organiza y se tensa,/ y los sentidos intensifican los radios de sus arcos/ perceptivos.// Escribir es también revolverse, entrecruzarse con los aspavientos/ y abrir encrucijadas donde estaba el silencio enterradito y quieto.// Defenderse de lo definitivo, embriagarse, ver las fotos/ de lado.// Es cobrar importancia y malgastarla.”
Desde su exilio argentino, Witold Gombrowicz firmó una “Declaración de Desigualdad”, en la que abomina del espíritu democrático, monoteísta y universal del hombre contemporáneo. “… No soy el único –aseguraba el autor de Ferdydurke– en estar invadido por el afán de tener un mundo limitado y un Dios limitado.” Casar, mucho más filantrópico, ha transformado la intuición de Gombrowicz en una ciencia poética serena, indulgente y seductora, cuyos preceptos establece con generosidad: “Hay que aislar una parte de la vida,/ una parte pequeña, y contemplarla desmesuradamente.”
La naturaleza de la poesía ha vuelto a tener en Eduardo Casar una obra, una primera causa, una causa superior. ~
(Ciudad de México, 1979) es poeta, ensayista y traductor. Uno de sus volúmenes más recientes es Historia de mi hígado y otros ensayos (FCE, 2017).