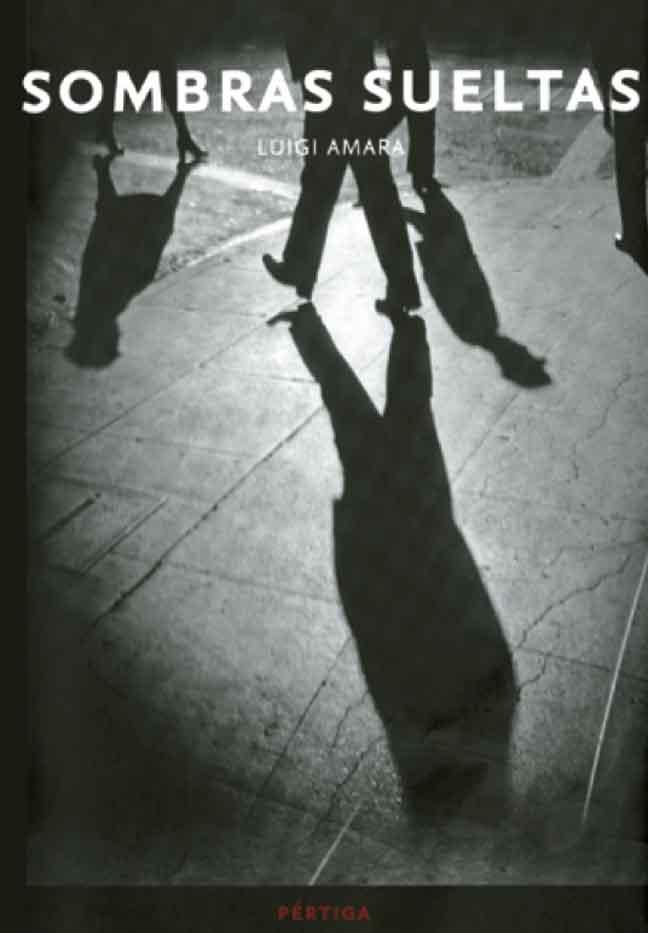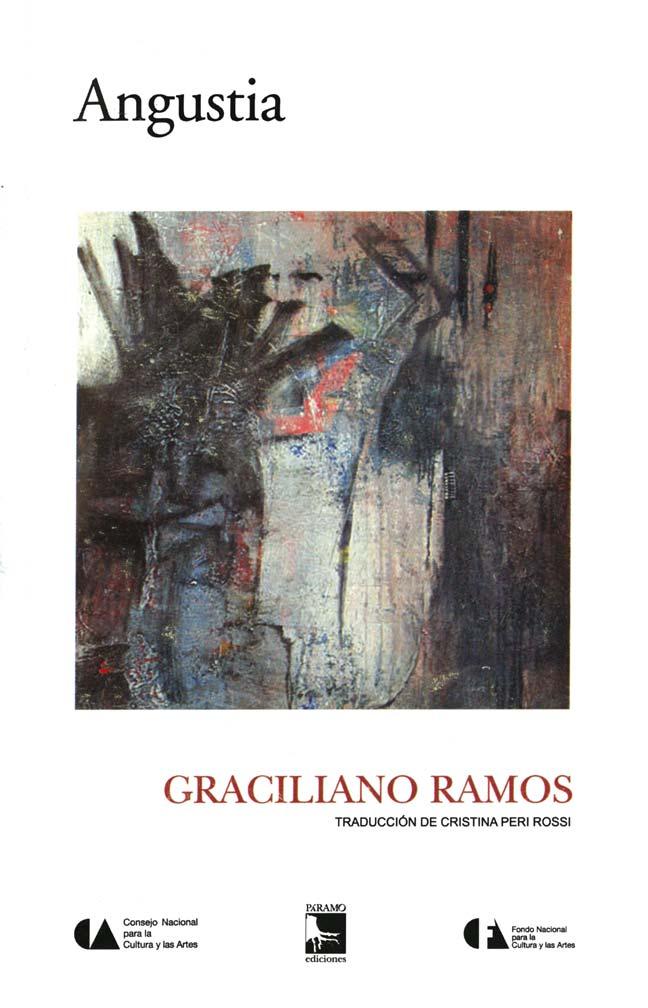Álvaro Uribe
Autorretrato de familia con perro
México, Tusquets, 2014, 242 pp.
“¿Dónde se está mejor que en familia?”, se preguntaba retóricamente el padre de Marguerite Yourcenar, para añadir de inmediato: “en cualquier parte”. La broma sirve para ilustrar la última novela de Álvaro Uribe. No es la primera vez que desciende al infierno de lo doméstico; lo había hecho ya, memorablemente, en El taller del tiempo, centrada en la carnicería de la relación padre-hijo, y toca ahora turno a la fraternidad y al más sagrado de los mitos mexicanos, la madre. Con base en diversas voces narrativas –recurso favorito del autor desde su primera novela, La lotería de San Jorge, y quizá ya algo sobreexplotado–, en este caso las de parientes, amigos, conocidos y hasta la de la mascota (el perro salchicha, Canuto), se cuenta la feroz historia de los gemelos Adán y Alberto Urquidi y, sobre todo, de su madre, la rimbombante Malú. Desde el nacimiento, ella muestra una preferencia descarada y sin disimulos por Alberto, al que colma toda su vida de atenciones, mientras menosprecia olímpicamente a Adán. Pero la predilección tiene sus trampas y expone, al que la ejerce y al que la recibe, a peligros que los desfavorecidos no corren. Al final, desde luego, habrá suficiente amargura y remordimiento para todos. A diferencia, sin embargo, de lo que ocurre en El taller del tiempo, que raya en lo trágico, en Autorretrato de familia con perro todo o casi todo transcurre en un tono de comedia u ópera bufa. Y es que, como diría Malú: “no es para tanto”.
Asombroso destino el de Álvaro Uribe. Filósofo de formación, cuentista borgiano en su juventud (si eventualmente se escribe una historia titulada La imitación de Borges en México, merecerá capítulo aparte), docto en Federico Gamboa y las letras del Porfiriato, diplomático en París y Managua, francófilo, peatón: todo se conjugó para hacerlo uno de nuestros novelistas más destacados. Lo primero que leí de él, si mal no recuerdo, fue El cuento de nunca acabar, en una infame edición universitaria (nada de qué preocuparse: los ejemplares se apilaban tristemente en la librería y bodega institucionales, y casi podría jurar que ahí siguen). Uribe persistió en su vocación de cuentista y logró piezas notables (véase, por ejemplo, La linterna de los muertos) hasta que descubrió que lo suyo, malgré Borges, era la novela… Vino entonces La lotería de San Jorge. Como él mismo ha observado en un ensayo indispensable para comprender su obra (“Cosa de tiempo”, incluido en La parte ideal; Uribe es, además, un fino ensayista), se trataba en realidad de una novela hecha de relatos, la novela de un cuentista. Ambientada en un trasunto de la Nicaragua sandinista, narra una serie de historias donde se cruzan el amor y la épica cuya forma remite de manera transparente a cuentos como “Tema del traidor y del héroe” o “La forma de la espada”. No falta el capítulo que aspira al índice de Historia universal de la infamia (“La indulgencia imperdonable de Ramón Cerezo”), los giros verbales típicos del Maestro (“Ya sé que habría otras maneras típicas de imaginarlo. Para mí, lo que cuenta es que esa es la que me habita implacablemente”) y el totalmente innecesario final fantástico (referencia a “La flor de Coleridge” incluida). Este es un punto a resaltar: Uribe suele apostar fuerte en los finales y es ahí en donde más de una vez ha estado a punto de echar a perder todo. De manera escalofriante, en su tercera novela, la ya mencionada El taller del tiempo, donde una trama psicológica magníficamente construida se tambalea cuando el autor se empeña en agregarle el toque fantástico. Antes, en Por su nombre, había inaugurado un camino distinto, uno que no pasa por la aduana fantástica, y que es sin duda su mejor versión. Allí aparece por primera vez su álter ego Manuel Artigas (suerte del Nathan Zuckerman de Philip Roth), el juego de identidades, los personajes escritores y artistas, la conciencia narrativa, los dilemas del deseo, etc. Es el mundo que se prolonga en Morir más de una vez, junto con aquella su mayor logro novelesco a la fecha. Entre ellas publicó la que seguramente es su obra más famosa (adaptada incluso al cine), pero más bien convencional y previsible: Expediente del atentado, nueva novela polifónica sobre un fallido atentado a Porfirio Díaz que nació, supongo, del interés de Uribe por el Porfiriato y Gamboa, al que ha dedicado una biografía (Recordatorio de Federico Gamboa). Sobra decirlo: un talento narrativo como el de Uribe está para mucho más que thrillers políticos o novelas históricas pulcra o hasta virtuosamente compuestos. Cuando se pone en juego él mismo, como en las obras aludidas, su estatura artística aumenta de manera considerable. Aquel narrador –correcto, pero en el fondo inocuo– debería ir a parar al mismo baúl donde el autor guardó al escrupuloso imitador de Borges para que el otro Uribe, el mejor Uribe, tenga todo el campo abierto.
Morir más de una vez había dejado la vara bastante alta. Autorretrato de familia con perro no la iguala y mucho menos la supera (naturalmente, no se puede esperar que cada obra de un autor supere a las precedentes, pues en una carrera dilatada como ya es la de Uribe necesariamente se alternan obra mayores y menores, más y menos ambiciosas), pero es una novela muy legible, entretenida y con sentido del humor. En algunos aspectos vuelve a los terrenos que había explorado en sus mejores novelas (el enmascaramiento, la autorreferencialidad, la vida confundida con la obra), pero hay algo que sigue atando a Uribe a una forma novelesca convencional, demasiado apegada aún a los cánones del realismo; algo que le impide dar el último paso y acabar de romper los moldes y mezclar sin distingos la realidad con la ficción, como lo han hecho magistralmente, digamos, Roth o Coetzee. Ojalá lo haga, pero, como escribe Alberto Urquidi y Uribe sabe mejor que nadie, el narrador tiene la última palabra. ~
(Xalapa, 1976) es crítico literario.