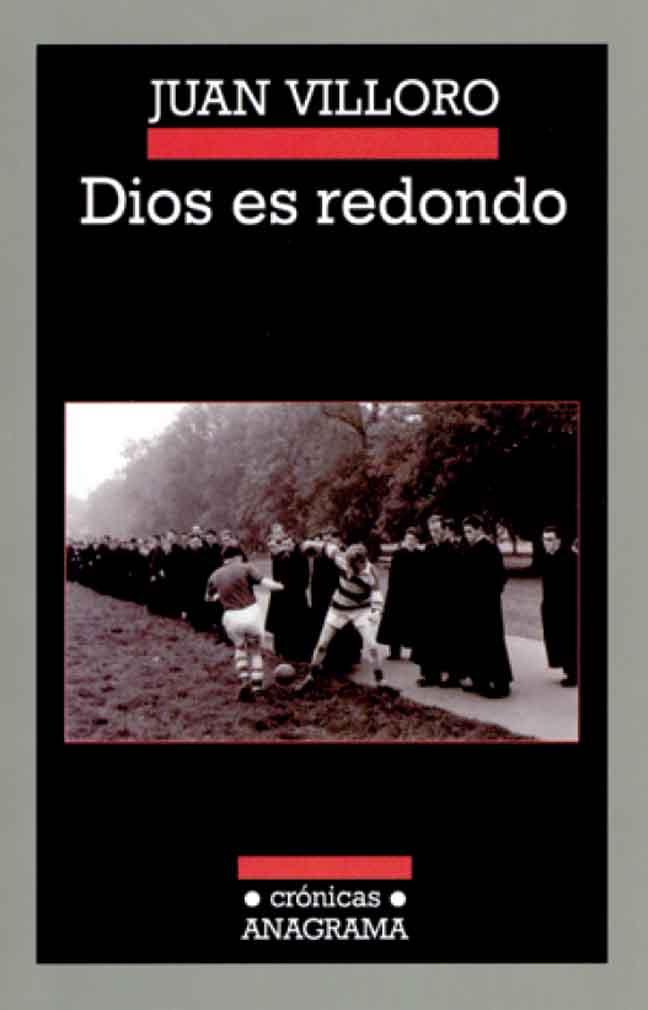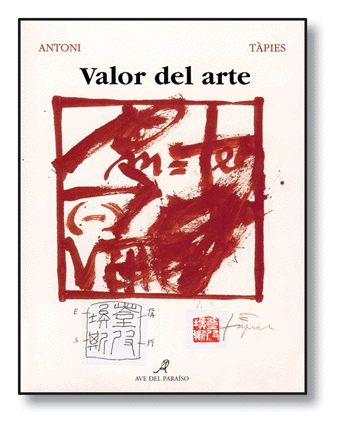Carla Faesler
Formol
México, Tusquets, 2014, 192 pp.
Ya se sabe –pero quién sabe nada– que tanto la historia como la literatura son construcciones, artificios; no se espera que quienes frecuentan esas disciplinas caigan en la ingenuidad de confundirlas con la verdad, cualquier cosa que esta sea. No importa tanto qué es lo real sino qué es lo creíble. Un libro es sobre todo una experiencia.
Formol, la primera novela de Carla Faesler, es un artefacto lingüístico que muestra de inmediato su naturaleza. Como poeta, Faesler ha habilitado sus obsesiones con recursos que revelan en buena medida una apuesta por la forma; lo que corresponde frente a un material así no tiene que ver con aceptar la invitación a un mundo ficcional paralelo, sino entender que todo radica, en última instancia, en la organización del material: léxico, anécdota, información, digresiones, tropos, estructura.
Hay varios narradores en esta historia: se cuenta en primera persona, en segunda persona, en primera persona del plural. Hay información documental, diálogos fragmentarios, métrica, aliteraciones, hipálages: profusión de recursos.
Hay una joven casi vencida por el peso de un despojo mortal; hay cronistas de Indias; hay un ojo omnímodo y una mente omnisciente que por alguna razón no puede sino conjeturar; hay un narrador morfológico que, como una caterva de dioses o un coro griego, comenta los sucesos desde su atemporalidad y nos interpela sobre el significado de esa antigua figura en constante mutación: la identidad nacional.
Todas esas voces, vacilantes unas, sentenciosas otras, cuentan la historia del corazón que le arrancaron del tórax a un mancebo durante el último sacrificio humano en el Templo Mayor, y que pasa de mano en mano hasta nuestros días esperando ser trasplantado para revivir al México originario.
Dicho músculo cardiaco habrá de experimentar sus improbables avatares –enterramiento y congelamiento en la nieve del Iztaccíhuatl; encuentros providenciales con Baltasar de Echave y el Dr. Atl; flotación en formol dentro de un frasco; paso de mano en mano hasta llegar a la tercera repisa de un librero en la colonia Roma– a la espera paciente y astuta de un cuerpo capaz de contenerlo para, a partir de allí, resarcir siglos de humillaciones y expoliación.
Aunque difícilmente se pueda salir ileso de semejante desafío narrativo en clave realista, el proyecto es de aplaudirse. Ya lo dijo Cristóbal Serra: “cosas más raras se han visto, que las reglas del decoro me vedan referir”. Y no resulta más fácil emprenderlo con las armas del lenguaje poético y la imaginería. El riesgo se tenía que correr: bienvenido ese riesgo.
El procedimiento de Faesler consiste en no renunciar a ninguna de esas estrategias. Va a caballo entre el realismo y las modalidades de lo sobrenatural: como ya se dijo, echa mano de los temas y recursos estilísticos que ha venido utilizando desde hace años en sus versos e incluso en su poesía visual.
Un ejemplo: se perciben series de heptasílabos y otros metros que dotan a la prosa de un ritmo delicado; esta es solo una de las maneras en que el oficio de poeta se atrajo al servicio de la historia.
Si se hace el ejercicio de intervenir el único párrafo de la página once con escansiones en las pausas que el ritmo mismo impone, tendremos un poema que hará aún más evidente la hibridación de esta novela:
Algo de movimiento
cuando un intenso olor a hierba
entre armario y librero.
Alguien se acerca, busca
y abre una puerta justo
ahí
donde el húmedo bosque
jaguares y coloridas plumas
se asoma.
Cierra respiración,
la soledad madera,
venado rojo que pasta.
Muerde los brotes verdes,
los incipientes brotes.
Estremecedores pasos
y lentos.
Hay un pulso de estrella
que en su hocico rutila
mientras revela y luce
como un fulgor antiguo.
Esta devoción formal, sin embargo, desemboca en excesiva cautela, tanto en forma como en fondo, a pesar de que Faesler es consciente de lo que esto implica: “Cuando un gesto no es emoción sino textura o un rasgo ya no es
más que el puro croquis, la vacilación encierra al artista en su prisión de recelos y ata imaginación y gozo con gruesas cadenas a lo más agrio que escalda en el calabozo de dudas.”
La contraportada del libro nos promete humor negro: inteligente manera de abordar los misterios. Hay que decir que tal promesa no se cumple. La ironía es tenue; el texto entero resulta un tanto ornamental a fuerza de
recursos estilísticos; el final peca de precavido.
Una gota de sarcasmo, sí, le habría venido bien al formol de ese frasco; le habría aportado la acidez precisa, a modo de conservador químico para la insidiosa víscera, material tan proclive a la descomposición total. Ya lo dijo Paracelso: el veneno es la dosis.
Un diálogo menos tímido con lo que se denomina realidad circundante o contexto habría dado lugar, con fortuna, a la parodia: la escritora tenía con qué emprenderla. Sin ir más lejos, pudo haberle sacado jugo a los tristones promocionales de radio que sentencian desde hace unos años: “el corazón de México eres tú”.
Pero, ¿y si este no es un libro, sino una experiencia; un conjuro para socavar lo que llamamos realidad; una máquina para generar epifanías? En ese caso, habría que reconsiderar la pretensión de desentrañar el misterio. Porque, igual que los arúspices al hacer sus vaticinios, hay que matar a las aves para hallar la verdad en sus entrañas. Ahí está el peligro.
Tal vez por eso el acercamiento a esta historia se emprende al sesgo. La imantación del lenguaje atrae hacia sí los datos históricos, los epígrafes venerables, las consejas de ricas implicaciones.
Pero al mismo tiempo esta novela, de una belleza indudable en varias momentos, cede a la tentación de lo explicativo; hay pasajes que rayan en lo didáctico; es como si la autora se hubiera sentido obligada a aprovechar todos los datos que recopiló durante una investigación que claramente le ha
llevado mucho tiempo y en la que ha puesto mucho más que el corazón.
Es como si Faesler se hubiera impuesto como un deber –al que termina renunciando– atar todos los hilos para contener la desmesura. Tal imperativo se habría justificado, quizá, si no fuera porque la apuesta parecía ir en sentido contrario: hacer evidente, por medio del lenguaje, que a fin de cuentas todo es misterio y artificio. ~