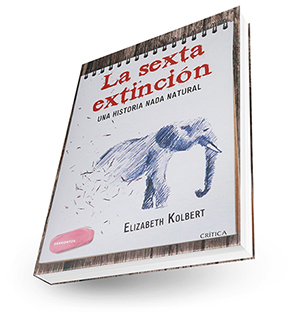Jorie Graham
Rompiente
Traducción y prólogo de Rubén Martín
Madrid, Bartleby Editores, 2014, 119 pp.
Jorie Graham (Nueva York, 1950) propone en Rompiente, el libro que sigue, en España, al muy aclamado Errancia, de 2007, una reflexión, que es también un lamento, sobre una naturaleza acosada por el hombre, sobre un planeta en el que recaen todas las turbulencias de la contemporaneidad, sobre una realidad lacerada por un vacío compuesto por máquinas y catástrofes. Esa “conciencia de un desastre ecológico inevitable”, como subraya, con acierto, el traductor y prologuista Rubén Martín –cuya versión merece todos los parabienes–, ese “planeta que se apaga”, como escribe la propia Graham en “Ápice”, aúna todas las facetas del libro, hasta las más subterráneas o desarticuladas, y salta a los ojos del lector desde sus primeras páginas: la naturaleza llena los sentidos con un esplendor teñido de melancolía, de esa melancolía que inspira su más que probable desaparición, y muchos de sus fenómenos –el viento, la lluvia, las nubes, el sol y, sobre todo, el mar, tan whitmaniano, al que alude el título– invaden la percepción como criaturas magníficas pero amenazadas: “Otoño profundo y se produce el fallo, el ciruelo florece, doce / flores en tres ramas / distintas […] / aterriza, de pronto, un ave migratoria gris dorada– ¿sigue aquí?– multiplicando, / crujiendo el aire/ erróneo, brincando de rama en / rama, luego quieta– detenida– exhalando en este oxígeno que también se apodera de mi / ardua mirada.” Sin embargo, también desde el principio, observamos que la contemplación de la naturaleza no es estatuaria, sino inseparable del yo que la contempla y del pensamiento que suscita esa contemplación. El canto de la naturaleza se entreteje con el sujeto que la canta, que proyecta en él su propia fragmentación, su espesa discontinuidad, y que transforma, así, el equilibrio en fractura, la música en arena. La relación es dolorosa pero lúcidamente biunívoca: la realidad natural permea al yo, le otorga fluencia y raíz, pero se subsume, a la vez, en él, y arrastra su discurrir insomne, su abundante vulnerabilidad, su mal. La intimidad absorbe el mundo, lo añade a sus brumas, lo anega de incertidumbre: lo descategoriza. El mundo, por su parte, recoge esa mirada que lo atrapa y la incorpora a su selva: la objetiviza. En realidad, no hay dos mundos separados, la naturaleza y el yo, sino uno solo: la confusión de uno es la confusión del otro; el renacer de uno es el renacer del otro. Esta percepción rigurosa de una realidad plural se refleja asimismo en el lenguaje empleado. Muy pronto –de hecho, desde los primeros versos: “Un día: viento más fuerte de lo que nadie esperaba. Más que ningún otro/ desde que se registran/ tales cosas. Anti-/natural dicen las noticias. Hasta el cuerpo lo dice”– nos damos cuenta de que esta es una poesía diferente, combativa, quebrantada, y que el sentido no nos será revelado con facilidad. Los poemas se disponen con sangrados muy pronunciados, que dejan a muchos aislados, como ramas de una acacia. Todos tienen un aire caligramático y aspecto de árboles, con un tronco que no duda en interrumpir las palabras para ceñirlas a su estrechamiento, y numerosas inflorescencias que se extienden hacia ambos márgenes de la página. En Rompiente se advierte la permanente preocupación de Jorie Graham por la construcción de un discurso que fluya, pero que, al mismo tiempo, se rompa: su poesía es un curso lineal y zigzagueante, un torrente líquido y resquebrajado. De algo siempre material, de algo tangible, brota una concatenación –o una ramificación– de contenidos intelectuales que no sabemos a dónde se dirigen, pero que percibimos que van con firmeza a algún sitio, aunque solo sea a la afirmación de su desconcierto: “queremos saber hacia dónde se va / todo, hacia dónde fluye, y qué está realmente / muerto y qué tan solo se transforma”. Es el pensamiento que Graham intenta acordonar, pero que se escurre por las costuras de la razón y se extravía en las tinieblas de lo discordante, para emerger con brío adolescente, cautivado por la luz. Las escenas se desarrollan con minucia, se despliegan en una multiplicidad fractal, pero sin abandonar la unidad raigal que las sostiene. Los sucesos se superponen en capas interminables, como una muchedumbre de ocelos, como briznas de una realidad descabalada. Las asociaciones de Rompiente, y de toda la poesía de Jorie Graham, son poliédricas, como su sintaxis, refractaria a la ilación, de forma que refleje con más fidelidad la propia desazón del pensamiento. A veces, en el extremo contrario, constatamos una acumulación léxica: una rendida yuxtaposición de voces, alborotadas, que confiesan la incapacidad constructiva, que reconocen el fracaso del artificio o la victoria sin paliativos de los hechos: “saturación– imposible meter nada más– aunque derrocha– y todo yendo a ningún sitio– y / date una ducha rápida– así– /desentiérrate, oh dios-en-nosotros– cuya pasión fue– nada– no– / era era la / clave– el no– /se da por hecho–”, leemos al final de “Préstamo”. La irracionalidad de Graham no es imaginativa, sino lingüística: la busca de lo otro en la que siempre se embarca la poesía no se sitúa en el territorio de la visión, sino de la gramática: de su implosión. Pero eso no quiere decir que en Rompiente no haya bellezas: las hay (“todo fluyentes gotas, fluyentes flores, minúscula / cascada de eslabones […] el agua por un instante es / láctea, huesuda”); lo que no hay son boniteces. A todo esto se le ha llamado, pertinentemente –y también Rubén Martín lo hace en el prólogo–, flujo de conciencia. En el caso de Graham, este monólogo interior se endurece aún más por dos razones: porque no estamos seguros de quién lo pronuncia –la voz no parece individual, ni la apuntala una identidad reconocible; más bien transmite una constante inquietud sobre el yo, escurridizo, agrietado–, y porque lo entrevera un ácido malestar existencial. Alude Graham al “agua estancada”, metáfora universal de la muerte, según Gaston Bachelard, y a la “prisión de aliento y sangre” que es la vida; habla de la “cosa-en-sí”, lo que sugiere a Heidegger, uno de los apóstoles del existencialismo; y define el nacimiento como algo que se acarrea. El paso del tiempo y la brevedad de la vida asoman en muchos poemas (“existe una forma de esclavitud en todo– ¿y cuándo, / en esta vida cuya brevedad/ asumes, se te / permitió creer que esto duraría / para siempre?”), y de esa certeza de la fugacidad quizá sea trasunto la frecuencia con que aparecen también los amaneceres y los anocheceres. Pero esa certidumbre definitoria de lo humano, no obstante, no se limita aquí al ser humano: es también una amenaza que el ser humano extiende al planeta y a sus criaturas: a todo lo existente. La conexión entre lo individual y lo universal se manifiesta, pues, otra vez, con un desgarro tranquilo, con un sosiego que no excluye el horror. La protagonista de los poemas que, recogida en su habitación –así aparece al principio y al final del libro–, ha visto, con los ojos entrecerrados, ese proceso de caída al que hemos empujado al orbe que nos acoge, las sombras emboscadas en los todos los rincones de la realidad, sabe que la luz no añade sentido, que el amor se desvía, que solo estamos de visita. Pero habla, aunque sea torturadamente, porque hablar da solidez a lo que se nos escapa, y conserva la esperanza de que haya lenguaje, o, por lo menos, balbuceos, “sonidos que el planeta siempre hará, incluso / si no hay nadie para oírlos”. Con esa esperanza acaba el libro. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).