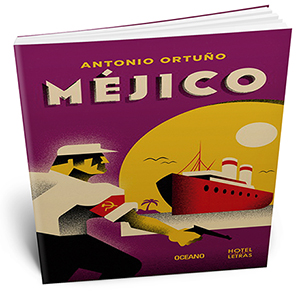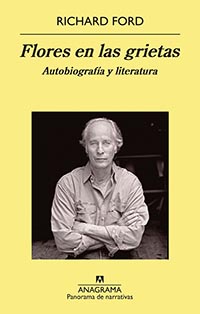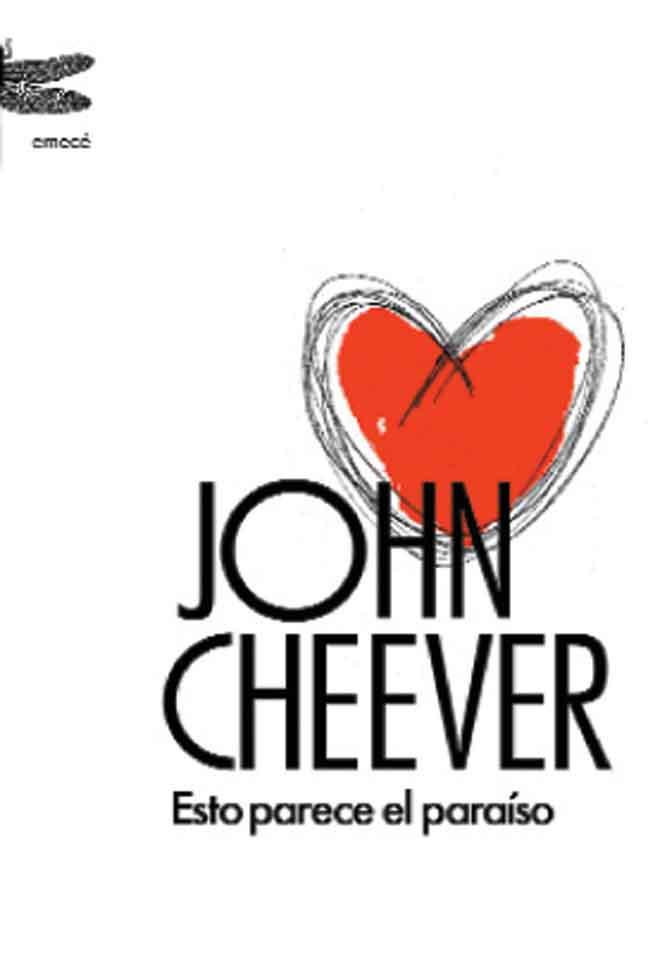Antonio Ortuño
Méjico
México, Océano, 2015, 236 pp.
Borges creía que un cuento era una novela depurada de ripios, definición maliciosa que implicaba que esos ripios eran parte inevitable del paisaje de la novela. Antonio Ortuño (Guadalajara, 1976), uno de los más destacados escritores de su generación en el continente, escribe novelas como si tuviera el ánimo de contradecir a Borges: odia los tiempos muertos. Su quinta entrega, Méjico, no tiene uno solo. Todo es carne aquí, y muy jugosa: hay tramas seudopoliciales y aventuras para regalar, entre las cuales destacan dos, conectadas por el hilo genealógico y migratorio de los españoles (o mejor, los “pinches gachupines”) y sus descendientes en México.
Una trama –aquella con la que comienza la novela, en Guadalajara en 1997– tiene que ver con Omar, joven mexicano descendiente de uno de esos españoles que, por meterse en un lío de amores con una prima lejana amante de un sindicalista, debe salir corriendo a España; el Concho, el guardaespaldas del sindicalista, está detrás de él. España es algo lejano –“nunca le ocupó la mente más allá del gusto por unos platillos, ciertas palabras y algunas cancioncitas: las mínimas señas de identidad inculcadas por su madre”–, pero tiene pasaporte español y eso se le antoja como una tabla de salvación.
La otra trama se inicia en Madrid en 1923 y sus protagonistas son Yago y Benjamín, dos chicos que se reúnen para escuchar a don Ramón, editor de un pasquín llamado Prensa Obrera, porque a ambos les atrae su nieta, María. La historia recorre un par de décadas y su centro neurálgico está en el estallido de la Guerra Civil y el triunfo fascista, lo que llevará a esos muchachos –ahora milicianos republicanos– a plantearse huir de España, primero a Francia, donde se convierten en refugiados incómodos, y luego a México. En el ínterin, María se ha decidido por Yago, el personaje central de estas secciones; en medio de las guerras y el exilio, el deseo de venganza de Benjamín contra el hombre que le ha quitado la mujer de la que está enamorado será uno de los motores de la acción.
Ortuño es heredero de los escritores del Boom, y como tal estructura su novela intercalando las tramas y moviéndose con comodidad en el tiempo y el espacio: desde Madrid en los años veinte hasta Toledo y Guadalajara en el 2014, pasando por, entre otros lugares, París (1944), Santo Domingo (1945) y la ciudad de México (1946). Sus personajes están siempre en movimiento, pero eso no impide que el narrador tenga agudas observaciones sobre todo lo que pasa por su filtro. El tema principal es el de la nacionalidad, “esa alucinación”. Así, el narrador se fija en la aporía que es México, un país conocido por sus migrantes y exiliados, pero con “autoritaria ineptitud para comprender la condición del hijo de migrantes: para un mexicano, todo el que no se entusiasmara con los guisos típicos y mostrara indiferencia ante las fobias y pasiones nativas (amor por cierta música más o menos espantosa, odio por ciertos países más o menos antipáticos…) se convertía irreversiblemente en un alucinado, en un impostor, en un mamón”. El narrador también observa otra contradicción del mexicano: mantiene vivo el rencor a los españoles, pero los quiere “para casarse con sus hijas”.
Ortuño se roba argumentos del repertorio clásico: venganzas obsesivas, líos sentimentales. Para atar cabos no tiene reparos en recurrir a las coincidencias; tampoco profundiza en la psicología de ciertos personajes (¿da para tanto el deseo de venganza del Concho, o es más bien algo que necesita la trama?, ¿de verdad Benjamín odia tanto a Yago como para querer matarlo?). La historia puede que no sea particularmente original, pero sí lo es la forma en la que está contada. Podemos olvidarnos de tanta peripecia narrativa, pero no del lenguaje del narrador, tan cercano a las palabras que usan sus mismos personajes, tan implicado en la historia que está contando. Así como no hay puntos muertos en Méjico, tampoco hay una sola frase inútil. El lenguaje es chispeante y vigoroso, lleno de ingenio y picante: “decir la honesta policía era decir el caritativo verdugo, el impecable asesino, el buen destripador”; “salir de la cárcel era como salir del agua: mientras más tiempo te quedaras adentro más tardaba en desaparecer su peso”; la ciudad de México es “un cofre de joyas volcado en el lodazal”; “enrojecido por el sol salía de las aguas, chorreante como un Neptuno, una capa de pelo cano, hirsuto, recubriéndole el cuerpo y afeándole brazos y espalda”.
Méjico es relevante para comprender la situación del refugiado –hay páginas notables ambientadas en la Francia de la Segunda Guerra Mundial–, del inmigrante, y darse una vuelta tragicómica por la identidad nacional y sus falacias: se exige pureza para la adscripción ciudadana pero hoy casi todos son gatonejos, “una cosa que nació en un lado pero con los pies en otro y sus patas no se corresponden con sus orejas […] una cruza, un bicho”. Hay que dejarse tentar por Antonio Ortuño y su aparentemente sencilla pretensión de contar una historia bien contada, a toda marcha, y quedarse por el disfrute verbal, por esa potente voz narrativa que salpica cada una de las páginas de la novela. ~
(Cochabamba, 1967) es escritor. Su libro más reciente es Los días de la peste (2017).