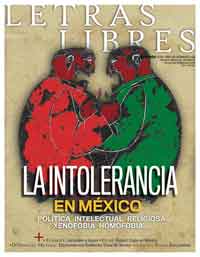Siempre me han atraído los libros escritos por artistas. Suelen ser sugestivos y concentrados, a veces iluminadores, otras desconcertantes, y aunque muchos alcancen cierta soltura, una insospechada libertad en la frase y en las asociaciones, suele haber en ellos tensión, vigilancia, búsqueda, esa fricción entre las palabras que genera electricidad en la página. Podrán estar plagados de defectos, pero poseen fuerza. A veces los prefiero a los aciertos de los escritores, demasiado seguros de su oficio, de los efectos que deben producir. Los artistas, en cambio, no acometen un texto con entera confianza; tantean, desplazan el punto de vista, se revuelven inquietos. Parece que quieren darlo todo, y así sus libros se cargan de esa dedicación y esa gracia –también de las limitaciones– de muchos grandes primeros libros.
Apenas si tenía idea de la existencia de Tacita Dean; vagamente la recordaba como parte de los Young British Artists, aunque no estaba seguro, y pese a que la portada no da lugar a dudas, confieso que en primera instancia me pregunté si el autor no sería más bien Teignmouth Electron. Lo hojeé un poco, y al percatarme de que era el número 11 de la colección Alias (de la que ya antes había leído los libros de Jimmie Durham, Robert Smithson y John Cage), decidí llevármelo. Eso es lo que consiguen los buenos proyectos editoriales: que uno quiera leer lo que proponen, aun cuando no se conozca al autor ni el título nos diga gran cosa; los otros libros de la serie preparan y en cierta manera avalan la apuesta, hacen que se vea bajo otra luz, como las cuentas de un collar sutil, como si formaran parte de una biblioteca secreta que se va descubriendo a cuentagotas, hasta que uno de golpe está allí, de pie en la librería, tentado de leer un libro precisamente porque no conoce al autor y el título le resulta un enigma.
Aunque el pequeño volumen incluye fotografías de la artista, postales de época y unos cuantos dibujos, no se trata de un libro de arte en el sentido tradicional, mucho menos de un libro-objeto o un catálogo; es más bien el recuento de la implicación personal con una aventura extraña, desesperada, al borde de la locura, en la que un hombre que quería dar la vuelta al mundo en barco termina por desaparecer en el océano. La historia puede contarse en dos minutos y plantear dudas que persisten toda una vida: a fines de los años sesenta, un sujeto de nombre Donald Crowhurst, sin gran experiencia en el mar, decide competir en una carrera para convertirse en el primero en circunnavegar el mundo sin escalas. Su viaje y su embarcación, el Teignmouth Electron, que han sido patrocinados por un pequeño pueblo inglés en busca de publicidad, no tardan en transformarse en una cadena de calamidades, engaños y desvaríos que desembocan en tragedia. La carrera, que debía ser de velocidad y resistencia, se vuelve una aventura de la soledad, donde un hombre se juega
la cordura en los desiertos del mar, donde al cabo sucumbe. Nadie entiende muy bien por qué un aficionado arriesgó tanto si estaba condenado a fracasar; es posible que en una época no globalizada y sin comunicaciones satelitales pretendiera hacer trampa y, orillado por las circunstancias, sintiera que no le quedaba otra salida que arrojarse al agua; pero hay muchos indicios de que desde el comienzo había en todo ello un juego retorcido con el sinsentido, y que, sin importar los escollos de la locura y la cercanía del suicidio, él estaba decidido a afrontar por sí mismo, como dejó escrito en su bitácora de a bordo, “el problema que todo hombre debe resolver por sí solo”.
Tacita Dean, intrigada por los detalles de esta historia, por lo que refleja de la fragilidad humana cuando se enfrenta a la inmensidad, realizó una investigación que más que describir y documentar los hechos puntualmente (hay cientos de artículos, documentales y libros que lo han intentado), tiene como cometido explorar el gesto, la desmesura de lanzarse al vacío; entender esa aventura imposible –lo que tiene de absurdo o de fanfarronada– no tanto desde el punto de vista analítico o histórico, sino por lo que comporta en cuanto ejemplo de poesía trágica.
Durante sus viajes al puerto en el que se construyó y luego zarpó el Teignmouth Electron, y también a la isla de Gran Caimán, destino final de la embarcación, Tacita Dean tiene presentes otros casos semejantes al de Crowhurst, casos en que la travesía no llega a buen puerto y un hombre, abandonado a sí mismo, ha de lidiar con la falta de referentes, con lo desconocido, pero sobre todo con el sentimiento de desolación y el quiebre de su propia mente. Casos como el de Antoine de Saint-Exupéry, que se perdió en el desierto tras un accidente aéreo (experiencia que daría origen a El principito), y que más tarde desaparecería en el aire mientras piloteaba un avión; o como el del artista conceptual Bas Jan Ader, que quiso cruzar el Atlántico solo, en un diminuto velero, como parte de una pieza dividida en tres –En busca de lo milagroso– y nunca se le vio más; ejemplos que la autora va desplegando delicadamente, como si hubiera algo allí que no se reduce al mero azar; como si en la reiteración de ese destino asombroso latiera una verdad sobre la condición humana. Son ejemplos en que un hombre no sabe cómo continuar, su peregrinaje lo ha alejado de todo –no otro era su propósito–, pero ahora se encuentra irremediablemente perdido, hace ya mucho tiempo que cruzó el punto de no retorno. (El libro se abre, por cierto, con “Odisea espacial”, aquella canción de David Bowie en la que el Mayor Tom, un astronauta en problemas, acaba flotando en el espacio sideral, viajando a lo largo de miles de kilómetros mientras él se siente inmóvil.)
Más que la elucidación de un misterio, más que un argumento que quiere demostrar esto o aquello, Tacita Dean se planteó rondar ese misterio, hurgar en su estela todavía viva, prestar oídos a sus reverberaciones. Este es un libro que, a diferencia de lo que haría pensar su halo un tanto detectivesco, avanza por contigüidad, a través de resonancias y ecos, como si lo que le importara fuera seguir una pista paralela, un rastro de analogías. Gracias al mosaico, al contraste y la afinidad con otras aventuras de desaparición, lo que al principio parecía un despropósito, tal vez un elaborado suicidio, se va revelando como una constante humana, un apetito de libertad y pureza, un ansia de no sé qué que conduce a travesías poco comunes en las que el sentido común se tirará por la borda. Sin saber si estarían incluidos o no en el libro, conforme iba leyendo pensé en Arthur Cravan, poeta y boxeador que se anticipó al dadaísmo y cuyo final fue tan extravagante como su vida: un día se embarcó desde algún puerto de México (probablemente Salina Cruz) y nunca más se le volvió a ver; y desde luego en Palinuro, aquel piloto de la nave de Eneas que cae al mar poco antes de llegar a su destino vencido por el sueño (aun cuando nunca confió en el “gran monstruo líquido”), y que según Cyril Connolly simboliza la resistencia a llegar, esa suerte de repudio ante la idea del éxito.
Viajes que no llegan a nada –que quizá desde un principio no pretendían llegar; que surgieron tal vez sin la esperanza de concluir– y son la encarnación disparatada de un deseo. Proyectos que obsesionan y parecen no tener pies ni cabeza, pero que son muy difíciles de abandonar, pues está de por medio en ellos “el problema que todo hombre debe resolver por sí solo”. Aventuras sin sentido en las que ha escarbado una artista visual dotada para el arte de la sugerencia –una artista capaz de bordar muy fino en los límites de lo aparentemente fortuito–, situándolas una al lado de la otra con gran sentido estético. Cinco o seis escotillas que dialogan entre sí en voz muy baja, abiertas hacia el mar de la fragilidad humana y su desmesura. ~
(ciudad de México, 1971) es poeta, ensayista y editor.