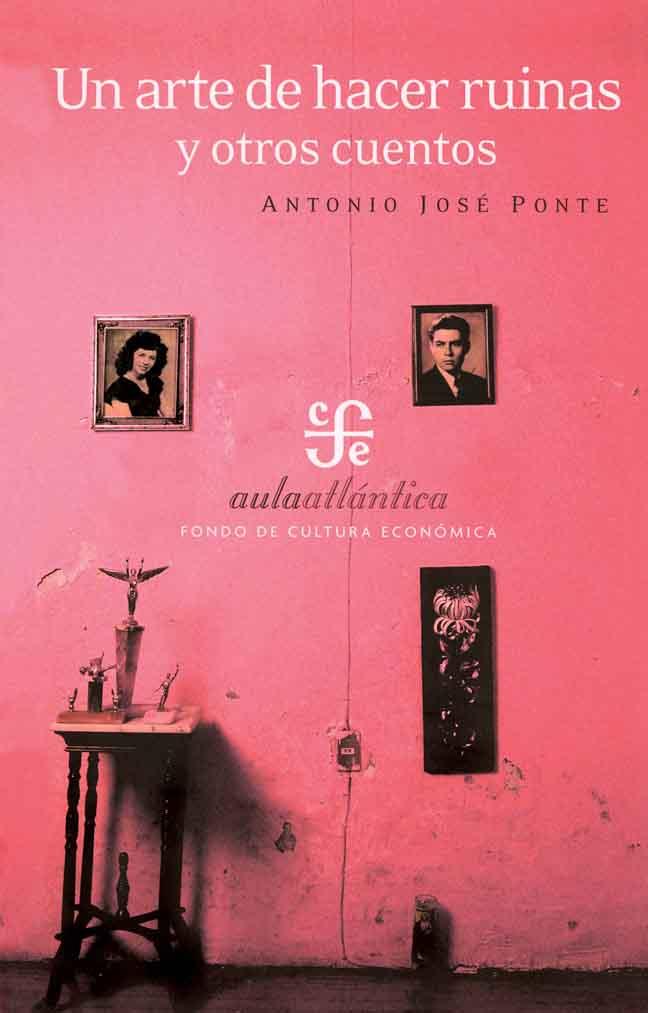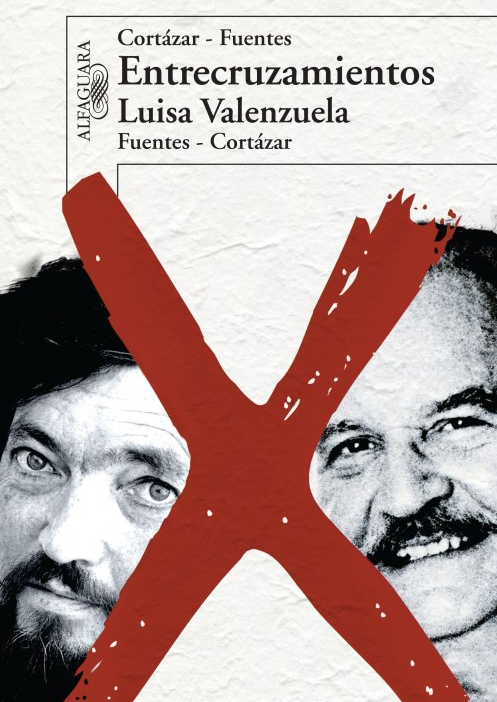Se debe al filósofo alemán Arthur Schopenhauer una de las definiciones más precisas del estilo en la escritura. En un pasaje de su libro Parerga y Paralipómena (1851) se decía que el estilo era algo físico, equivalente a una “fisonomía del espíritu“, más indeleble, incluso, que la otra fisonomía: la del cuerpo. Schopenhauer, como tantos románticos alemanes, pensaba que el estilo es el orden supremo de una lengua, sólo alcanzable por el genio en el arte literario, y cuya naturaleza puede ser tan específica, única e irrepetible, que permitiría distinguir las escrituras nacionales más ajenas o distantes. Desde las “griegas” hasta las “caribeñas”, agregaba.
Despojada de su nacionalismo, la teoría del estilo de Schopenhauer sigue siendo válida. La rareza del estilo en cualquier literatura nacional es la mejor comprobación del carácter casi milagroso de ese don. Si nos preguntáramos, seriamente, cuántos escritores con estilo hay en una literatura tan vasta como la cubana, por ejemplo, nos asombraría la parquedad de la respuesta. Es cierto, todos los escritores tienen estilo, pero un estilo, personal y discernible, sólo muy pocos. El poeta, narrador y ensayista matancero Antonio José Ponte (1964) es uno de ellos.
En los últimos diez años, Ponte ha juntado una obra de temprana plenitud, desglosada en cuatro géneros: poesía, ensayo, cuento y novela. La pregunta sobre el por qué de ese ejercicio de géneros diversos, que tantas veces se ha hecho en relación con autores como Lezama, Piñera y Arrufat, podría implicar también al autor de Un seguidor de Montaigne mira la Habana (1995). En Ponte, a diferencia de tantos otros escritores de su generación, el cultivo de varios géneros es una práctica genuina y autorreferencial, ajena a las compulsiones grafómanas y los cabeceos comerciales. La escritura de varios géneros es, para Ponte, una llegada al centro de la misma ciudad desde distintas calles.
Los temas del poemario Asiento en las ruinas (1997) y de la novela Contrabando de sombras, de los ensayos de Las comidas profundas (1997) y El libro perdido de los origenistas (2002), de los relatos de Corazón de skitalietz (1998) y Cuentos de todas partes del imperio (2002) son los mismos: la Habana y sus ruinas, la tradición y sus escamoteos, el socialismo y sus éxodos, la amistad y sus traiciones, la memoria y sus olvidos. La literatura de Ponte es una plataforma giratoria que proyecta la misma imagen desde todas las miradas posibles.
Esa capacidad de desplazamiento está garantizada, como decíamos, por el estilo. Gracias a su prosa refinada y, a la vez, transparente, Ponte es de los pocos escritores cubanos que, desde las reglas de la alta literatura, puede narrar, sin riesgo de artificios o disrupciones, la precariedad de la vida habanera. Esa narración letrada de lo histórico, ese cifraje de la inmediatez social y política, está presente en todas las dimensiones de su escritura: lo mismo en un poema sobre Regla que habla de una “lluvia que afina la memoria” o en aquel otro, también ambientado en la bahía, donde los habaneros beben té ruso y definen la poesía como un “halcón al aire”, “una flota que se hunde”, “una provincia atroz”…, que en los ensayos sobre el hambre en la ciudad o sobre las manipulaciones oficiales del legado de Orígenes.
La narración letrada de lo histórico está presente, decimos, en toda la escritura de Antonio José Ponte, pero es más legible, agregamos, en los cuentos, ahora recogidos por Esther Whitfield en la promisoria colección “Aula Atlántica”, del Fondo de Cultura Económica, que coordina Julio Ortega. Tal vez, esta mayor legibilidad de lo político se deba a que en sus relatos, con mayor libertad que en el ensayo o la novela, Ponte fabula con los ardides de la crónica. La economía narrativa del cuento le permite a Ponte reconstruir la vida de unos becarios cubanos en la Unión Soviética, de una emigrante en Islandia o escenas inusitadas en el baño de un aeropuerto, una carnicería en el Barrio Chino, una barbería en la Habana Vieja, una estación ferroviaria o el muro del Malecón.
Los tonos y las estirpes de estos cuentos son muy diversos. La noveleta Corazón de skitalietz, por ejemplo, tiene la melancolía de algunas páginas de Mann, Dostoievsky, de novelas del surrealismo tardío, como La espuma de los días de Boris Vian, y, aún, de la literatura gótica inglesa –Ponte es un devoto clandestino de Walpole, Maturin, Parnell, Young, Blair y Gray–, cuya huella es tan perceptible en su novela Contrabando de sombras. Los personajes de esa noveleta (Escorpión, Misterio, el Historiador, la Astróloga), alegóricos y evanescentes, son “corazones solitarios”, “anémicos profesionales”, “vagabundos sin destino” o, más bien, sin otro destino que un hospital a altas horas de la madrugada.
Poco tiene que ver esta atmósfera lúgubre con la ironía y el sarcasmo de “Lágrimas en el congrí”, “A petición de Ochún” o “Un arte de hacer ruinas”, el relato dedicado a Reina María Rodríguez que da título al volumen. El escenario en que vive el joven urbanista, que redacta una tesis sobre la construcción de barbacoas, inspirado en el Tratado breve de estática milagrosa, es el mismo –la Habana ruinosa y polvorienta–, pero el ambiente espiritual y el habla de los personajes son distintos, más plenamente herederos de Piñera, Cabrera Infante y Arenas que de algún otro escritor occidental. El dolor de Corazón de skitalietz es procesado, aquí, de otra manera: con la lúcida tecnología del humor y el ingenio.
Siempre hay dos constantes en esa plataforma giratoria que caracteriza la escritura de Antonio José Ponte: la Habana en ruinas y la diáspora de los cubanos por el mundo. Sobre la primera, diremos, tan sólo, que se trata de una Habana escurridiza, no tan geográficamente definida como la de Carpentier, Lezama o Cabrera Infante. La Habana de Ponte asoma la cabeza, casi siempre, por la zona del puerto, pero más adelante, en un mismo relato, puede manifestarse lo mismo en Miramar y el Vedado que en La Víbora o El Cerro. La de Ponte es, además, no sólo una Habana de aviones y balsas que permiten abandonar la isla, sino una de trenes y ómnibus que exponen la urbe a la inquietante energía de las provincias.
El otro pilar de esa plataforma, la diáspora, alcanza en la narrativa de Ponte una de las visiones más sofisticadas de la literatura cubana contemporánea. A partir de una frase de Kipling, Ponte traza la alegoría de Cuba como un imperio que difumina a sus ciudadanos –o, más bien, a sus súbditos– por el mundo. Pero, curiosamente, esa propagación mundial del vasallaje de un reino no está fechada en los noventa, como afirma Esther Whitfield en el prólogo, sino en el envío de miles de estudiantes cubanos a la Unión Soviética y Europa del Este en los años setenta y ochenta. En muchos cuentos de Ponte, como en tantos poemas de Emilio García Montiel y en todas las novelas de José Manuel Prieto, siempre hay un personaje que vive en Europa del Este o que acaba de regresar de allí, lleno de referencias culturales eslavas.
Ponte sostiene la idea original de que la diáspora postcomunista –no el exilio anticastrista que comenzó desde el mismo año 59– se inició con aquellos contingentes de becarios. En ese peregrinaje está el origen de la máxima fragmentación del imperio que experimentamos en nuestros días. Cuba, pequeño reino del imperio soviético, ha sido, también, a su manera, una isla imperial. Y como todo imperio, esa Cuba confirma su proyección trasnacional en el momento de decadencia, no en el de auge. Una célebre tradición de historiadores de imperios, desde Gibbon hasta Duroselle, establece que la verdadera naturaleza imperial de cualquier organismo político no está dada por su momento de fuerza o esplendor, sino por su agotamiento, por su declinación.
Un imperio puede durar dos años como el de Iturbide, tres como el de Maximiliano, ochenta como el de los Pedros en Brasil, o varios siglos como los de Habsburgos y Borbones en la Europa clásica. Pero para confirmar su esencia imperial, que proviene del modelo romano, todo reino debe experimentar la decadencia. Y esa decadencia, como es sabido, consiste, generalmente, en una fragmentación del territorio o de la comunidad de súbditos que puede durar años o décadas. Eso fue lo que sucedió a España entre 1808 y 1824 y a la Unión Soviética entre 1989 y 1992. Eso es, también, lo que le ha pasado a Cuba en los últimos veinte años.
Es cierto, la literatura de Antonio José Ponte puede ser leída como un testimonio formidable de la última y prolongada decadencia cubana. Pero definir una obra tan refinada, cosmopolita y crítica como “literatura del período especial” –es el principal argumento del prólogo de Esther Whitfield– resulta inapropiado por partida doble, ya que arraiga en su inmediatez histórica una obra que debería leerse desde los tiempos del estilo, que son más prolongados que los de la política, y acredita el mañoso eufemismo “período especial en tiempos de paz” dentro del campo de los estudios literarios. Definir de esa manera la narrativa de Ponte, por no hablar de la poesía y el ensayo, es empobrecer, simultáneamente, la literatura y la historia de Cuba, suscribiendo la terminología del poder.
Acreditar la frase “período especial” como un nombre de época o como la calificación del último tramo de la historia contemporánea de Cuba no sólo significa admitir que esa etapa, así llamada, marca decisivamente la producción cultural de la isla –tal y como lo hicieron, en su momento, la Edad de Plata rusa, la Belle Epoque francesa o el American Renaissance en Estados Unidos– sino algo más grave: fechar excesivamente la producción literaria de la isla, subordinar la dialéctica de la tradición a las caprichosas periodizaciones históricas del Estado. La literatura de Ponte sería, en todo caso, no una literatura de, sino contra esa mascarada del tiempo, llamada “período especial”, que pretende atribuir un sentido coyuntural o provisorio a lo que, en verdad, es el lentísimo derrumbe de un régimen. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.