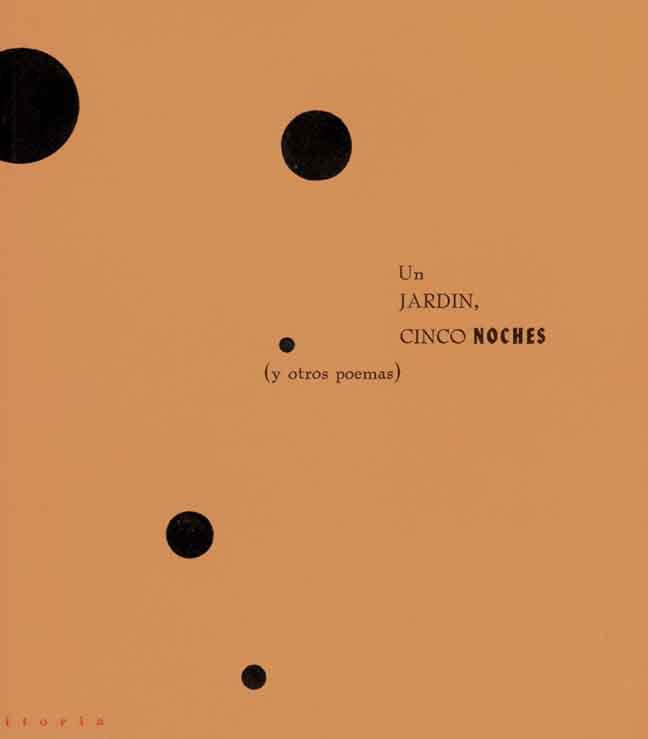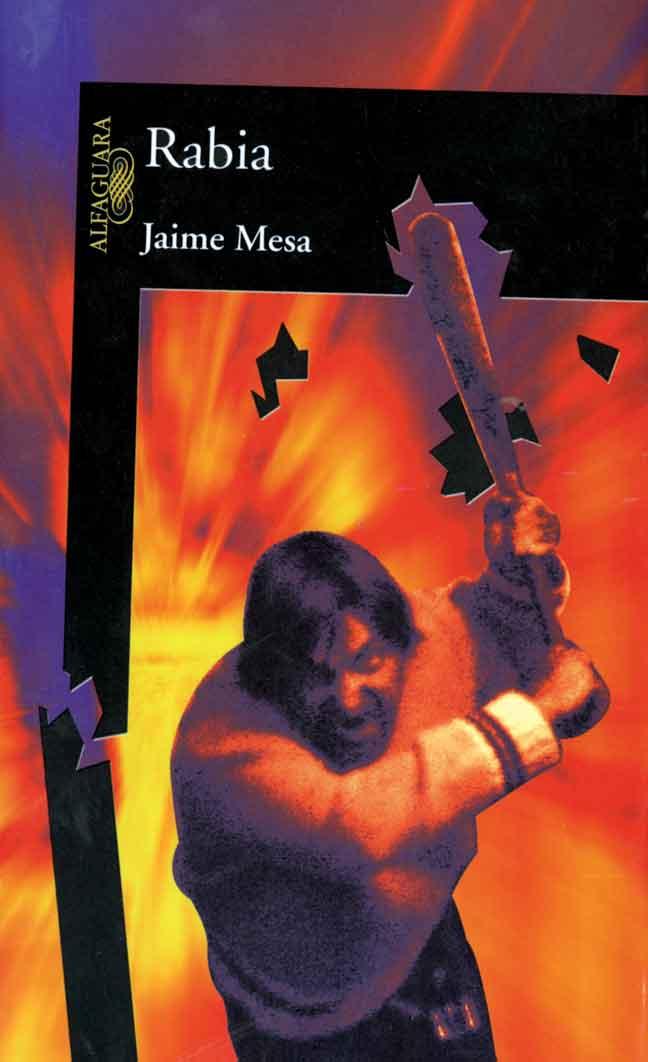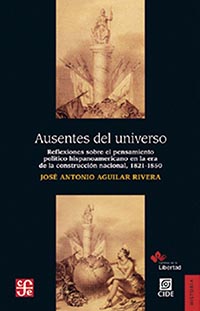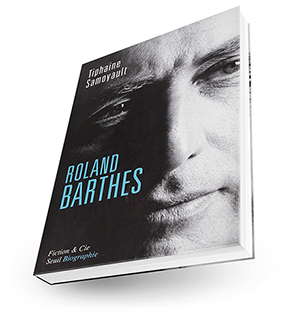Gabriela Wiener
Llamada perdida
Barcelona, Malpaso, 2015, 208 pp.
Aparece un nuevo libro de Gabriela Wiener (Lima, 1975) y saltan de manera instintiva, sin deliberación, como si se tratase de etiquetar una materia tan familiar que ya no exige ningún esfuerzo, los resortes de las mismas palabras: “atrevimiento”, “exhibición”, “impudicia”. Ninguna de estas etiquetas es descabellada, pero situarlas en primer plano, tan cerca de las narices del lector que le impiden ver apenas otra cosa, puede terminar por distraernos de las principales virtudes de Wiener, que no son ni la “valentía” ni “la exposición impúdica de la intimidad”.
En primer lugar, poco mérito (o muy relativo) sería ese en una sociedad en la que no vamos precisamente escasos de ciudadanos deseosos de mostrar su intimidad, de desnudarse física o emocionalmente, ya sea cobrando en radios o televisiones, o por impulso propio. Como dijo Chéjov: “Es ciertamente complicado distinguirse en Moscú por beber mucho vodka.”
En segundo lugar, la intimidad es un asunto sumamente escurridizo. Cada vez que creemos estar exponiendo una porción de la nuestra, el pudor retira sus fronteras para trazar el nuevo perímetro de nuestra intimidad, que bien podría definirse como la zona de nuestra actividad o de nuestro pensamiento que nunca contamos, que nunca ponemos por escrito, lo que el “exterior” siempre desconoce y no puede tocar. Quizás podamos vislumbrarla en conversaciones de corte confesional, sobre todo si el hablante no está plenamente sereno o sobrio, pero las fotografías, las confesiones escritas, los vídeos o las cartas de suicidio, en tanto que contienen una gota de deliberación, solo alcanzan a ser escenificaciones de la intimidad. Cuando se publica un libro meditado y corregido (a veces por media docena de ojos) las fronteras de la propia intimidad hace tiempo que se trasladaron a kilómetros de lo que allí se dirime.
Quizás “la valentía” o “la exposición impúdica de la intimidad” tengan un valor extra en el periodismo, en la medida que la columna o el reportaje crean la ficción de un público compartido por el resto de la cabecera, al que uno se dirige en compañía de otros colegas y bajo la supervisión de un director, de manera que el discurso suele ser más tutelar, comedido y responsable, cuando no pacato, que el que se establece entre un libro y el lector que lo ha escogido libremente, y donde se puede hablar de todo, sin miedo a herir, sin temor a los malentendidos. Al abrir un libro con ambición literaria uno se sienta en la mesa de los adultos, y el criterio de valor ya no puede ser ni el “atrevimiento” o la “sinceridad” ni la “exhibición” (que podrían impresionar al lector de Psychologies), pues, como asegura Philip Roth (un autor al que Wiener admira tanto como yo), “hay una gran diferencia entre bajarse los pantalones por la calle y hacer un striptease intelectual”. Cualquiera que haya escrito con algo de ambición sabe que la “exposición del yo” no consiste en ir a sacar agua del propio pozo y darla a beber tal y como sale. Exige y es el resultado de una compleja elaboración retórica. El yo que planea sobre estos textos es muy complejo (tanto que incluso salva la cita, uno diría que ya ineludible para el escritor latinoamericano, con el entorno o la sombra de Bolaño, resuelta a menudo con gran cursilería), atento al miedo, a la edad, al sentido del ridículo y a la vulnerabilidad, pero también a la exigencia de perseverar en la fantasía, en el juego y en la rebeldía. Es un yo que (en contraste con esos “yo” artificialmente condensados de tanta novelística) expone uno de los aspectos más fascinantes de la personalidad: los múltiples papeles sociales que caben en un individuo, y las dificultades para combinarlos y que se releven unos a otros con fluidez, sin rozaduras.
También la cotidianidad aparece “alterada” en relación a los usos establecidos por la narrativa. Dos ejemplos: la perseverancia con la que Wiener expone las dificultades materiales y anímicas de la inmigración, y la integración de los placeres y problemas que proporciona el cuerpo, expuestos con una crudeza que subvierte y va mucho más allá de lo que se “espera” de una escritura “femenina”.
Llamada perdida destaca además por estar insólitamente bien escrito. La prosa de Wiener es imaginativa y precisa, de una maleabilidad extraña que le permite pasar sin esfuerzo aparente de la crudeza a una poesía contenida, y es también capaz de concentrarse en excelentes ráfagas de pensamiento: “No hay más maldad que la de los hombres inseguros y las mujeres vengativas”; “A los tontos pequeños se los entiende y se les enseña. A los tontos grandes sencillamente se los combate. Con todo lo que tenemos”; “Hay algo perverso en la palabra confesión, dentro habita la palabra ‘culpa’.”
A Wiener se la ha acusado de no calcular el daño que puede provocar a terceros, claro que ese no es un daño sencillo de controlar para un escritor, y lo cierto es que Llamada perdida se distingue por lo contrario: una preocupación minuciosa por no herir, por no incrementar los daños emocionales. En los peores momentos (como en el por lo demás excelente capítulo sobre la naturaleza psicológica del ménage à trois) este cuidado escora los textos de Wiener hacia el lenguaje terapéutico, en los mejores le sirve para elaborar los retratos de Corín Tellado e Isabel Allende, piezas magníficas que, sin eludir los aspectos cómicos de estos personajes, se abren a una inesperada solidaridad por sus esfuerzos como mujeres y funcionan como emotivas anticipaciones de la propia vejez.
Ante el contraste entre la admiración que me despierta la lectura de Llamada perdida y la decepción por los repetidos lugares comunes sobre el “atrevimiento”, “la impudicia” y “la exposición de la intimidad” (que en esta ocasión invaden incluso la contraportada), me pregunto en qué medida toda esta cháchara no será una cortina de humo para preservar de miradas indiscretas el auténtico atrevimiento de Wiener, y quizás también su pudor: el de ser una escritora excepcional.~