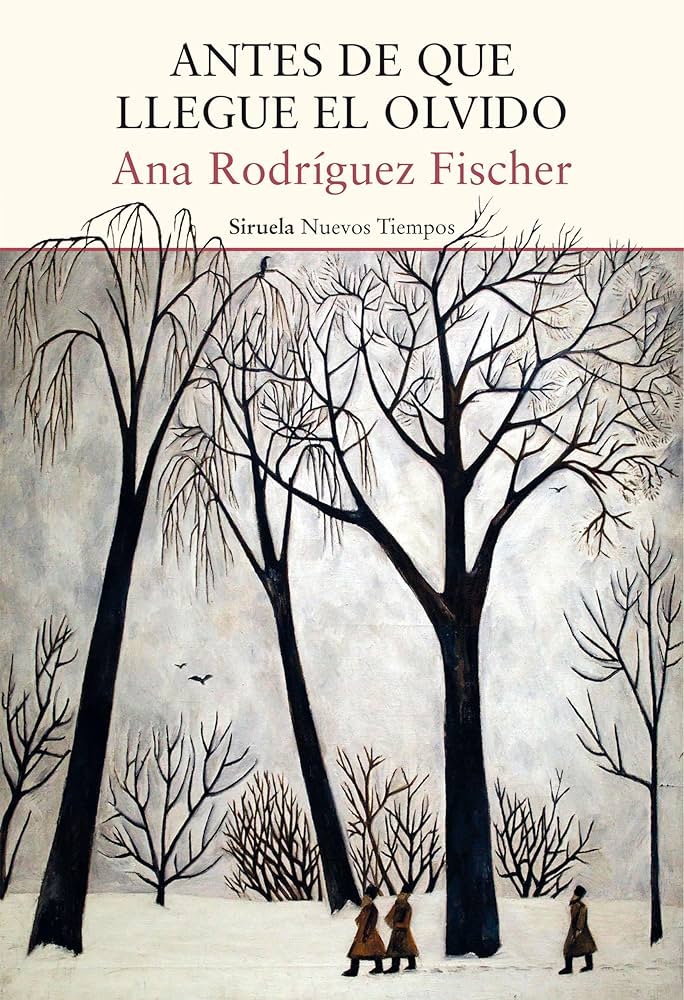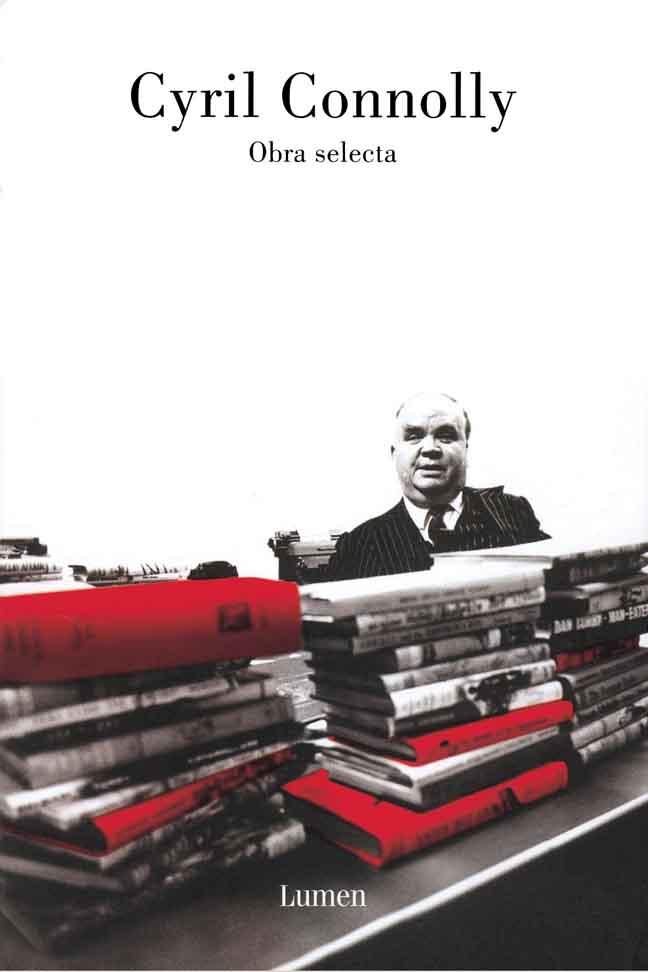Cuando Marina Tsvietáieva se enteró del fallecimiento de Rilke, la poeta le interrogó sobre la muerte en un poema: “¿Qué se ve desde esa altura infinita?”, “¿es la muerte una larga hilera de rimas…?”. Lo recuerda Ana Rodríguez Fischer en Antes de que llegue el olvido, y eso, una larga hilera de rimas sobre un fondo triste, es en parte esta lograda novela que se ha alzado con el último Premio Café Gijón. En ella se llora la muerte de algunos de los poetas más grandes que ha dado Rusia (incluida la de la propia Tsvietáieva), y no se hace de una forma cualquiera: Rodríguez Fischer ha elegido los ojos y las palabras de la gran Anna Ajmátova para hacerlo.
Antes de que llegue el olvido empieza en el preciso momento en que Ajmátova se entera del suicidio de Marina Tsvietáieva. Veinte años después, Anna se sienta a escribirle una larga carta. El formato elegido para dialogar con su amiga es apropiado, ya que, en esencia, su amistad tuvo lugar sobre el papel. Se escribieron muchas cartas y se dedicaron algunos poemas; en persona se vieron solo una vez. De ese material, y de un conocimiento envidiable sobre la literatura rusa de la época, parte la autora para recrear la amistad que mantuvieron.
En su carta, Ajmátova hace un repaso por los principales acontecimientos de sus vidas, dos vidas que, aunque siguieron un rumbo distinto, “discurrieron encadenadas a un destino idéntico”. Tsvietáieva volvió a la Unión Soviética en 1939 tras décadas en el exilio; Ajmátova no pasó largas temporadas fuera del país, pero vivió lo que podríamos llamar un “exilio interior”. Las unía su adoración por Pushkin, algunos amigos comunes (entre los que se contaban Blok, Pasternak o Bulgákov) y, sobre todo, su amor por la poesía. Ajmátova habla de la rebelión contra los simbolistas, de Maiakovski (a quien califica de poeta romántico) o de algunos de los poemas más conocidos de aquel periodo. La carta en sí transcurre en un plano poético. Incluso cuando recuerda la única vez que se encontraron, la Ajmátova de la novela apela a la poesía: “Y allí juntas, Marina, tú y yo a solas con la Poesía.”
En la carta también hay espacio para un amor más carnal. El formato epistolar se presta a las confesiones (“Tantas veces me he preguntado si habríamos podido amarnos en aquellas noches de nieve”) y a las preguntas directas (“¿Qué te enamoró de ella [Sofía Parnok]?”). Por otro lado, algunos de los nombres más importantes de la cultura del momento estuvieron de alguna manera relacionados con ellas. Ajmátova vivió un idilio con Modigliani y Tsvietáieva hizo lo propio con Pasternak o Rilke, con quien mantuvo una intensa, aunque breve, relación por correspondencia.
Se podría decir que las dos mujeres vivieron todo lo que pudieron, o más bien todo lo que las dejaron. Fueron años plagados de acontecimientos históricos. La Revolución rusa de 1905, la Revolución de Octubre, las guerras, el Terror Rojo… Y, después, el régimen de Stalin. Tal vez porque en su juventud fue aspirante a poeta, el dictador tenía fijación con los escritores. De ellos esperaba que informaran sobre otros compañeros, que ensalzaran sus supuestas hazañas o escribieran loas en su honor. Quienes no pasaban por el aro eran condenados a trabajos forzados o acababan pagándolo con su vidas. Vitali Shentalinski estimó que cerca de 1500 escritores murieron en cárceles y campos de trabajo en los años del terror. Lev, el hijo de Ajmátova, pasó diez años en un gulag siberiano. Antes, su padre, el poeta Nikolái Gumiliov, primer marido de Ajmátova, fue fusilado por la Checa cuando Lenin estaba todavía en el poder. La poeta eludió el arresto, pero le prohibieron publicar: “Fue la primera vez que viví mi muerte oficial. Tenía treinta y cinco años.”
Pese a todo, después de un largo periodo de inactividad, de 1922 a 1935, Ajmátova siguió escribiendo poemas. La poesía era su único asidero; además, hacía más falta que nunca. Ocurrió lo mismo en otros países del Este. La gran Ana Blandiana contaba que en la dictadura de Ceaucescu el miedo hizo que la gente recurriera a la poesía como nunca antes. Es en ese segundo periodo cuando Ajmátova escribió sus mejores poemas, Réquiem y Poema sin héroe. Decía Olvido García Valdés, en el prólogo de la antología El canto y la ceniza, que Réquiem es un profundo lamento por el dolor personal y el colectivo, pero también es un ejercicio de poder. Mientras hacía cola a las puertas de la cárcel, una mujer le preguntó si podía dar cuenta de lo que pasaba. La poeta contestó: “Puedo.” La Ajmátova de Rodríguez Fischer afirma que Réquiem se escribió “para todas las mujeres que han callado mil años, y todavía siguen callando”. Juan Bonilla recordaba en un artículo publicado en El Mundo que “Joseph Brodsky vaticinó que los versos que le dedicarían a Ajmátova los poetas del mundo entero multiplicarían por diez los versos que ella había compuesto.” Desde luego, Brodsky no se equivocaba. Lo que no sé es si había previsto que tanto tiempo después se siguieran encadenando rimas a partir de ellos. En los últimos años, además de la que comentamos aquí, se han publicado varias novelas sobre la poeta: El expediente Anna Ajmátova, de Alberto Ruy Sánchez; Un amor al alba, de Élisabeth Barillé; o la biografía “en primera persona” escrita por Eduardo Jordá. La lista sería aún más amplia si incluyéramos los libros en los que, sin ser protagonista, aparece como personaje, como Prohibido entrar sin pantalones, del propio Bonilla. Sin duda, recrear a personas que existieron en la realidad es todo un atrevimiento. Más aún si se pretende ver por sus ojos y hablar por su boca, como ocurre en esta novela. Una osadía de tal calibre podía haber resultado fallida, incluso ridícula. Por suerte, no es en absoluto el caso. La pericia literaria y la sensibilidad que demuestra aquí Rodríguez Fischer hacen que salga bien parada. ~