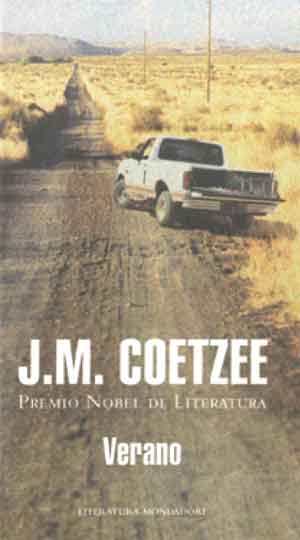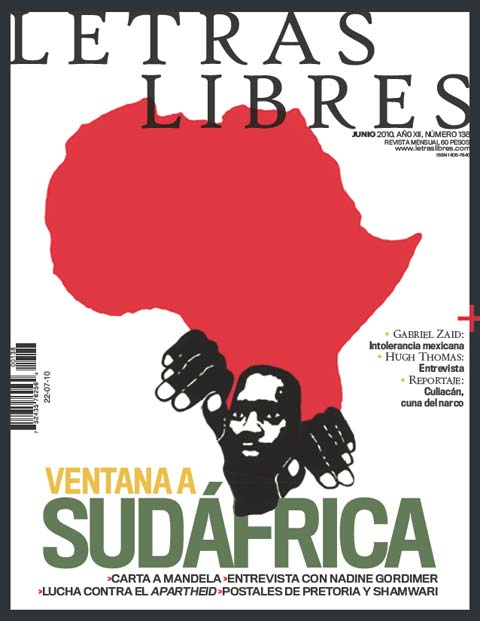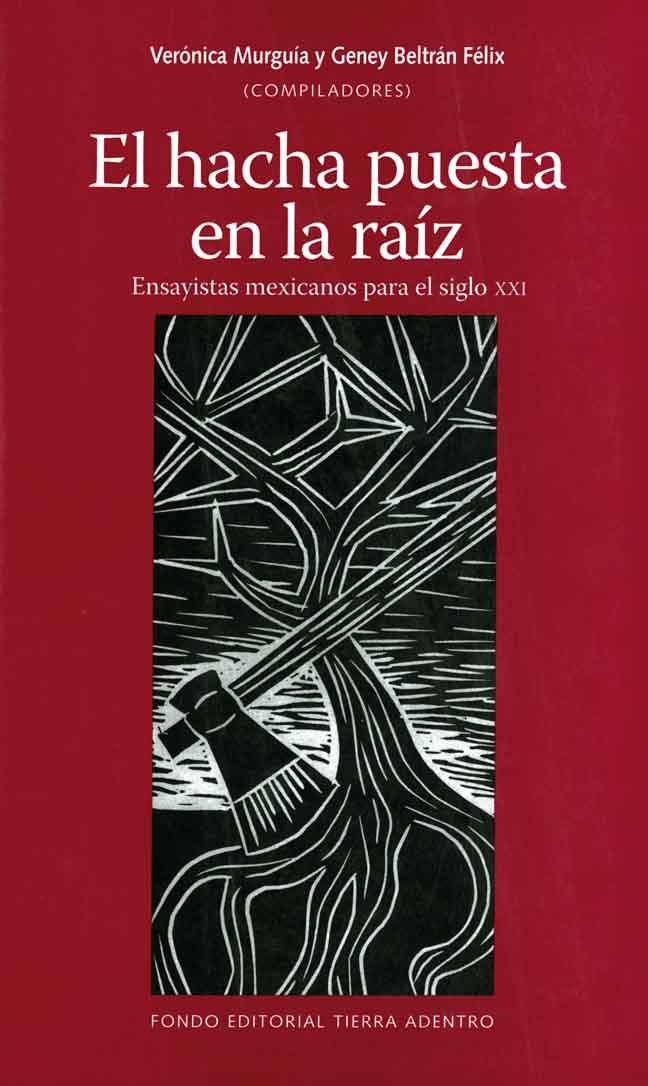En un texto relativamente reciente J.M. Coetzee califica la prosa de Beckett de “lírica y mordaz en igual medida”, y define las situaciones que las ficciones de Beckett ponen en escena con el término heideggeriano Geworfenheit, “ser arrojado sin explicación a una existencia gobernada por reglas incomprensibles”. ¿Puede el proyecto narrativo de Coetzee, y particularmente su ciclo autobiográfico, ser definido de similar modo?
El argumento de Verano, tercera entrega de Escenas de una vida de provincias, es sin lugar a dudas original y arriesgado: además de una reflexión sobre la forma de la novela, implica un método y variaciones sobre el estilo y la forma de la ficción literaria. Estamos a finales de 2008 y el escritor sudafricano y Nobel de Literatura J.M. Coetzee ha muerto. Un joven inglés, estudioso de su obra, está escribiendo un libro sobre la vida de Coetzee en los años 1972-1975, época en que el autor había vuelto a su país natal, después de una estancia como profesor en Estados Unidos, y sólo había publicado una novela, Tierras de poniente (1974). Naturalmente conoce la obra posterior del escritor, pero piensa que para conocer al hombre es más fiable recurrir a informadores clave. A partir de las notas que el escritor ha dejado sobre aquellos años (que se reproducen al principio y al final de la obra), selecciona a cinco personas: cuatro mujeres, una de ellas prima del escritor, con las que tuvo algún vínculo amoroso, y sexual en ocasiones; y un hombre, profesor universitario como él. Y a todos ellos los somete a unas entrevistas, más o menos estructuradas, cuya finalidad es obtener una imagen lo más fiel posible del escritor y del hombre durante aquellos años.
Verano es, fundamentalmente, una novela, como Infancia (1998) y Juventud (2002) eran también novelas, todas ellas bajo un epígrafe inequívoco: Escenas de una vida de provincias. Establecida esta premisa, es decir, que Coetzee acomete su autobiografía como si se tratara de una novela, surge inmediatamente la pregunta: ¿acomete también la novela como si se tratara de su autobiografía? Y la respuesta, como saben todos sus lectores, es sí, o: en cierto modo, si prefieren evitar las afirmaciones demasiado rotundas. Infancia, Juventud y Verano forman un ciclo, y no sería de extrañar que en un futuro próximo una cuarta novela viniera a cerrarlo (quizá con el título de Otoño, o Invierno, quién sabe qué estación ronda el imaginario de Coetzee), como en cierto modo también forman un ciclo En medio de ninguna parte (1977), La edad de hierro (1990) y Desgracia (1999), o incluso Elizabeth Costello (2003), Hombre lento (2005) y quizá Diario de un mal año (2007). Aunque tal vez ciclo sea una palabra excesiva en estos dos últimos casos, pero entendamos el término como unidad temática que recorre estas obras.
Enfrentarse a la autobiografía como si se tratara de una ficción es algo más que un juego literario. No se trata solamente de inventar un personaje, el propio yo, el personaje literario por antonomasia, sino de intentar abarcarlo a través de la mirada de los otros, aunque esos otros sean a su vez personajes inventados, trasuntos incluso, en ocasiones, del propio yo. Naturalmente lo que está en juego en esta empresa es la honestidad del escritor y su compromiso, tanto con su mundo narrativo como con su mundo real, que con mucha frecuencia se confunden. Coetzee construye sus novelas con minuciosidad de artesano: calcula, mide, sopesa el alcance de todas y de cada una de sus escenas. No sólo es importante lo que se cuenta en ellas, también lo es el orden en que se cuenta, que no siempre es el cronológico y lineal de la historia de nuestras vidas. Por lo demás, tanto en la novela como en la vida el tiempo no siempre avanza al mismo ritmo. Unas veces se enlentece agónicamente y otras se desborda incontenible.
Aparentemente, a Coetzee no le interesa tanto hablar de su obra, ni siquiera del efecto de su obra en los lectores, como hablar del efecto que él, John Coetzee, producía en las personas que le conocieron más íntimamente (e inevitablemente viceversa). Lo que pensamos de nosotros mismos, cómo nos vemos o nos imaginamos, casi nunca coincide con lo que piensan las personas que nos conocen. Y esa mirada del otro es la que interroga aquí Coetzee. Complicado ejercicio de introspección, Verano retoma una vez más sus temas favoritos, que seguramente no son otra cosa que sus obsesiones, pero mediante un singular rodeo. Sin embargo, esas obsesiones no son, ni muchísimo menos, lo esencial ni en esta ni en el resto de sus obras, con la excepción quizá de la consagrada a los animales. Lo esencial, por decirlo de algún modo, es la extrañeza de los vínculos humanos, su precariedad, las reacciones tan incontroladas y en ocasiones contradictorias que nos provocan, el escaso, casi nulo, control de nuestros afectos. Y, en este caso concreto, la mirada, unas veces crítica y otras indiferente, del otro. Porque Coetzee parece reconocerse tan poco en la mirada del otro como en la suya propia, e incluso parece decirnos que el reconocimiento en este mundo absurdo es una quimera, como lo es también tratar de comprenderlo: la función del novelista se limitaría entonces a describirlo. Estamos atados por afectos irracionales, por lealtades irracionales, por deudas irracionales, a las que nos sometemos voluntariamente, a sabiendas de que lo son y sin esperanza de saldarlas nunca. De manera, parece decirnos Coetzee, que tener conciencia de la precariedad de los afectos es como una maldición que nos impide actuar correctamente, que nos paraliza y nos condena a la incomprensión y al absurdo.
A mi juicio, uno de los temas principales de este libro es precisamente el tema de los malentendidos. Fundamentalmente en el amor, claro está, pero también en cualquier otro tipo de relaciones, amistosas, filiales, profesionales, los malentendidos parecen presidirlas siempre. La reciprocidad en los afectos es más rara de lo que parece, y cuando se da no siempre responde a las mismas motivaciones. Ni siquiera las afinidades son una garantía de comprensión mutua. Lo que ofrecemos al otro no suele ser lo que el otro necesita, y muchas veces al otro le resultan atractivas precisamente aquellas cualidades nuestras, o falta de cualidades, que más detestamos. En esta novela los malentendidos se suceden continuamente, y yo diría que son casi de lo que se nutre la relación del autor tanto con sus personajes como con su país natal. Una relación extraña, o de extrañeza sería más exacto, que trasluce también en su actitud hacia la lengua: el afrikáner que habla y el inglés en que escribe sus libros. Esta extrañeza, y aquí Coetzee vuelve a acercarse una vez más a Beckett, es consustancial a la existencia, es incluso en lo que consiste la existencia misma. No sólo el amor no basta para evitar los malentendidos, sino que muchas veces es su involuntaria fuente.
Verano pone además en duda un tópico generalmente admitido tanto entre escritores como entre lectores, a saber: al autor hay que buscarlo en sus libros, en su correspondencia, en sus diarios. Pues bien, Coetzee piensa que el escritor puede que efectivamente esté ahí, pero en ningún caso el autor, por no hablar del hombre. Lo más que podemos encontrar en sus obras es una imagen de sí mismo ofrecida por sí mismo. Es decir, en la mayoría de las ocasiones, una impostura. “Como documentos son valiosos, desde luego, pero si quiere usted saber la verdad tendrá que buscarla detrás de las ficciones que elaboran y oírla de quienes le conocieron personalmente.” Porque: “¿qué preferiría usted tener: una serie de informes independientes procedentes de una gama de perspectivas independientes, con las que luego podría tratar de sintetizar un todo, o la enorme y unitaria proyección del yo que comprende su obra?” En la novela Coetzee, como cualquier otro escritor en su caso, está haciendo lo segundo mientras finge hacer lo primero. Dicho de otro modo, lo primero es una ficción, y lo segundo la realidad de esa ficción, o, lo que viene a ser lo mismo: la ficción de esa ficción. Su voluntario aislamiento contrasta por lo demás poderosamente con la exposición que hace de sí mismo, por momentos incluso obscena, en muchas de sus últimas novelas, a pesar de una manifiesta voluntad no sólo de borrar las huellas sino de distribuir a lo largo de todo el relato pistas falsas, que, a la postre, muy posiblemente no lo sean tanto. ¿En esto consiste la lucidez del escritor? ¿Es esta hoy la función de la novela, su futuro? No estoy seguro. En cualquier caso, Verano es sin lugar a dudas un experimento narrativo tan honesto como arriesgado, y una novela de indudable altura. ~
(Madrid, 1950) es crítico literario y traductor. En 2006 publicó el libro de relatos Esto no puede acabar así (Huerga y Fierro).