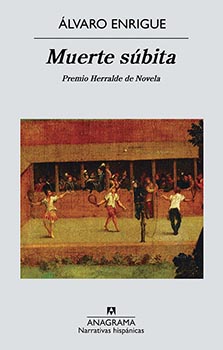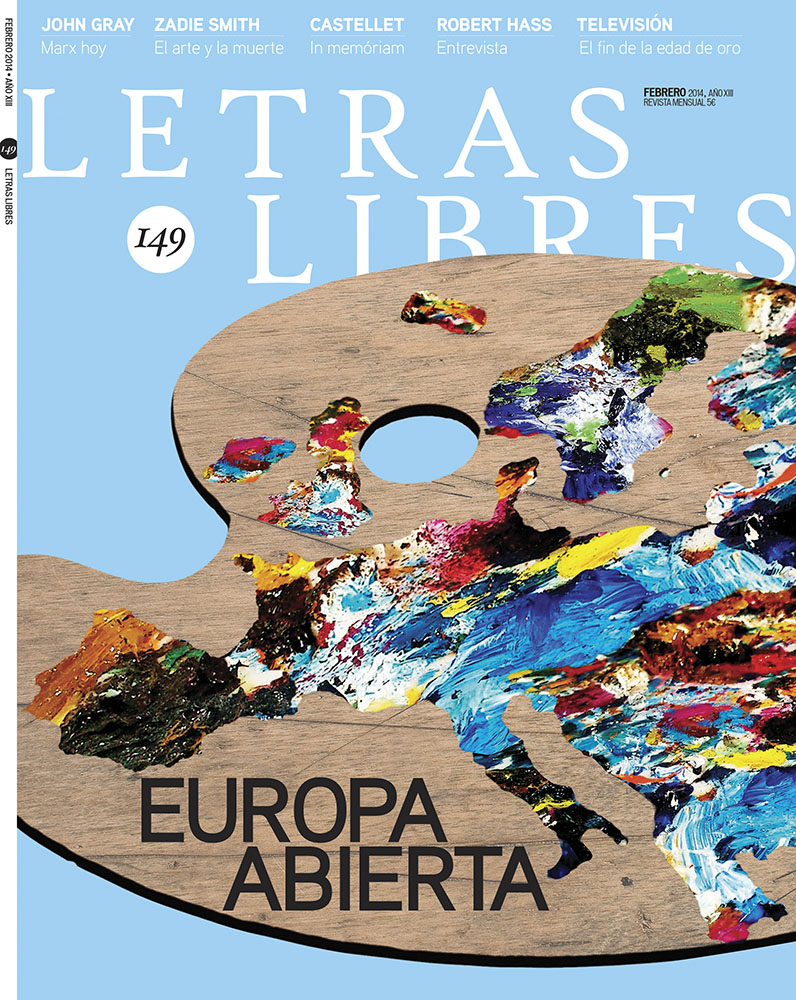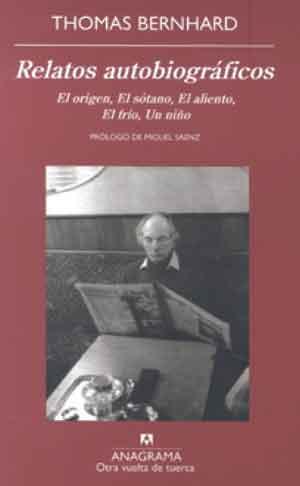Álvaro Enrigue
Muerte súbita
31º Premio Herralde de Novela
México, Anagrama, 2013, 264 pp.
El virtuosismo es un término que en la música, tanto culta como popular, remite a la habilidad suprema de un intérprete. Virtuosos son, entonces, los divos de la ópera, los solistas de violín o piano a los que acompaña una orquesta sinfónica, los grandes monstruos del jazz y hasta los llamados “héroes de la guitarra” en el metal. El virtuoso no solo toca melodías sino es capaz de desmontarlas mientras lo hace y jugar con las notas que pulsa, parodiándolas al tiempo que las honra. Y, claro, no se limita a treparse al escenario: se lo devora.
En la plástica, la idea de virtuosismo cuadra con los maestros del Renacimiento italiano, que convirtieron en asunto de honor hacer alarde de innovación técnica en sus trabajos, fueran monumentales o mínimos, ya para deslumbrar al mecenas en turno, ya para arrojarlos como dardos a la cabeza de sus colegas. No otra cosa fueron Rafael, Miguel Ángel, Leonardo y, quizá sobre todo, el hombre que representó la bisagra entre el Renacimiento y el Barroco: Caravaggio.
¿Existe tal calaña en las letras? Borges postula que sí y hace parte de ella a los “ingenios” del Siglo de Oro (Lope, Quevedo, Góngora) y a algunos de sus hermanos de sangre a lo largo de los siglos: Marino o Toulet, pero también Joyce. Harold Bloom agrega al listado al propio Borges y a maestros de la prosa como Nabokov o Ralph Ellison. Nadie podrá rebatir que en lengua española más o menos contemporánea el calificativo acomoda como guante a Cabrera Infante o a Severo Sarduy, por citar solo a dos.
Ahora bien, ¿cuál es el sello del virtuoso, si su presencia se extiende a través de diversas artes y diferentes épocas, nunca amarrada a un cierto modo o estilo, sino manifestándose aquí y allá? Quizá se trata de una suerte de temperamento, es decir, de una postura frente a la creación. Los detractores del virtuoso hablarán de “frialdad” y hasta de “cinismo”, mientras sus partidarios destacarán, por el contrario, su capacidad para hurgar en las entrañas del arte y reafirmar que su terreno de juego es, antes que nada, el de las formas. Porque el virtuoso es, sobre todas las cosas, un enamorado de la forma, un futbolista, valga el símil, que más que para el maldito resultado juega para regocijo personal y de la tribuna.
La habilidad retórica de Álvaro Enrigue (Guadalajara, 1969) ha trascendido siempre a la del mero redactor de historias. Y en Muerte súbita, y no de modo involuntario, alcanza el virtuosismo. No puede hablarse aquí de cosas como de “un narrador en pleno uso de sus herramientas”, sino de algo más: de un intérprete soberbio de esa música que es el lenguaje, capaz de torcer cada frase para hacerla pasar del aforismo culterano al refrán popular dislocado y de regreso, a través de diálogos patibularios, citas académicas ladinas y un trato de tú con la historia, digno de aquel Gibbon de Decline and fall…
Muerte súbita narra un partido de tenis en la Roma del año 1599, enfrentamiento si no real al menos paranoicamente factible, entre dos virtuosos: Caravaggio y Quevedo. El uno italiano y hermoso, lo mismo carnal que etéreo (Dionisio y Apolo en uno), y dotado como un dios antiguo para todo lo que fuera placentero y peligroso, con ni más ni menos que Galileo Galilei como “padrino”; paticojo, español y renco el otro, sostenido apenas por su resentimiento y genio ante un huracán que lo supera por todos lados, hombro a hombro con aquel duque de Osuna al que recordamos apenas por el soneto consagrado a su muerte.
Pero a la vez que en el tempo de la novela ocurre ese partido dilatadísimo, como sacado del Tristram Shandy (o Súpercampeones), Muerte súbita explora, por medio del rastreo del tenis a través de los tiempos y de sus huellas en la política y el arte, el mundo globalizado de los siglos XVI y XVII, una era de cardenales persignados y sodomitas, reinas decapitadas, nobles corsarios y artistas (como siempre) hambrientos cual lobos.
Pero esa exploración es el camuflaje de otra, más profunda, en el lenguaje. Cada frase del texto, cada uno de los recursos del autor (desde la cita del libro inencontrable, hasta el e-mail de la editora; desde el pormenor grosero y risible de un figurón histórico, hasta el uso primoroso del arcaísmo tepiteño xingar…) son inobjetables, y persiguen y obtienen cada vez algo que, a falta de mejor palabra, hay que llamar admiración.
En la obra de un virtuoso, la relación de fondo y forma deja de tener sentido. Así, aquí: Caravaggio, Quevedo, Cortés, Ana Bolena, el Barroco, el arte y la vida dejan de importar particularmente (son el balón, la guitarra, el fresco sobre la natividad que es menos la natividad que una serie admirable de trazos, colores y formas) y lo que salta a los ojos y la mente es la palabra, las palabras. Enrigue es un domador que no les dice “chillen, putas” sino que, tersamente, las hace recitar más de lo que uno espera.
Muerte súbita, pues, es una novela y, a la vez, algo distinto: esa aria memorable, ese retrato icónico, ese solo de guitarra redondo ante el que se miden el tenor, el pintor o el rocker.
Y no hay por qué discutir aquí si el arte es eso. ~