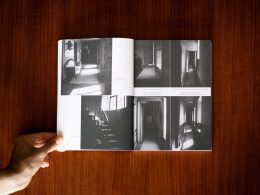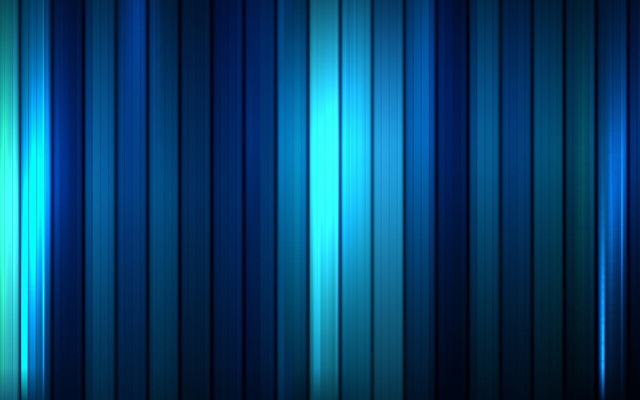1
Hilda Bustamante se despierta y se da cuenta de que tiene “la boca llena de gusanos”. Como está oscuro y no ve nada, se pregunta si se cayó de la cama, si rodó por el suelo en mitad de la noche, si ha “olvidado cómo dormir después de 79 años”. Pronto comprende que está en un cajón, que está enterrada, que estaba muerta. Y que ahora está viva otra vez. Y se pregunta: “¿Ahora qué?”.
Así empieza La segunda venida de Hilda Bustamante, primera novela de la argentina Salomé Esper, publicada el año pasado por la editorial Sigilo. A partir de esa premisa –el retorno a la vida de una mujer que ha muerto– los lectores nos asomamos a un mundo de personajes tan curiosos como entrañables, y a algunas de las posibilidades que abriría un suceso tan extraordinario como una resurrección.
El tono del relato navega entre el realismo mágico (aunque la autora considera que esa etiqueta “le queda un poco grande”) y las novelas de Manuel Puig, en las que se entrecruzan los retratos, las voces, los deseos, los miedos, las ansiedades y las miserias de la gente de una pequeña ciudad de provincia. Lo más interesante de la historia de Hilda Bustamante es que vuelve a la vida sin explicaciones, sin causas aparentes, sin un propósito específico, sin moralejas.
“No es una historia de redención ni de segundas oportunidades”, ha dicho Esper. Su protagonista no tiene que saldar cuentas pendientes: ha vivido una vida “normal” y ha muerto a los 79 años, que no es lo que se dice un fallecimiento prematuro. Por eso, la pregunta que se formula cuando acaba de abandonar la tumba (“¿ahora qué?”) es el gran interrogante que atraviesa toda la novela. En otras palabras, “qué puede, qué sabe o qué quiere hacer alguien así con eso maravilloso –dice Esper–, quebrar un poco el ansia por la productividad o funcionalidad que se espera incluso ante un milagro”.
2
El origen de la novela se halla en una consigna incluida en el libro El camino de la escritura, de Julia Cameron, que propone enumerar libros, películas y otras obras que te gusten e identificar qué hay de recurrente en ellas. En la lista de Esper lo recurrente era lo fantástico o lo sobrenatural: “Todas estas ideas acerca de lo extraño son cosas que a mí siempre me gustaron. No solo en la literatura o en el cine, sino también cuando alguien cuenta una historia. Siempre estuve escuchando a alguien a quien le había pasado algo paranormal. Eso es algo cotidiano, desde mi infancia”.
Salomé Esper nació en 1984 y vivió su infancia y su adolescencia en Palpalá, una ciudad que por entonces rondaba los 40,000 habitantes en la provincia de Jujuy, en el norte argentino; iba a la escuela en San Salvador, la capital provincial, a algo más de diez kilómetros de su casa. “Había como una ruptura de lo cotidiano, de los posibles vínculos –recuerda–. Salía del colegio y me iba a otra ciudad, no tenía mucha cuestión social ahí. Y me iba directo a la compu. Y hablaba con alguien de Buenos Aires o de México, y no con personas que vivían más cerca”.
Lo relaciona con su escritura: “Nunca fui parte de ningún círculo de escritores ni de movidas de ese tipo. Ni lo soy ahora. Mi escritura siempre fue muy solitaria. De hecho, las redes creativas siempre estuvieron para mí en internet”. Tal vez eso se derive de “la sensación de que las cosas pasaban con las amistades o los contactos que tenía a través de internet, y no tanto en el lugar en que estuviera”. Y se ríe cuando agrega: “Me pasa también ahora, es una cuestión más de sociabilidad”.
Al terminar la secundaria, a sus diecisiete años, Esper se mudó a Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina, para estudiar en la universidad. Tras una docena de años allí, decidió irse a vivir a México. Y después de siete años en ese país, “a inicios de 2021, en esa época rara de casi pospandemia pero no tanto –recuerda ahora Esper–, me volví a Argentina, más que nada siguiendo ese impulso de la ‘emoción alterada’ de la pandemia, de estar más cerca de mi familia, me vine, un ratito a Jujuy y luego ya para Córdoba, para quedarme acá por lo menos un tiempo”. Desde ahí, desde su casa, se conectó a la videollamada en la que me describe su periplo vital.
3
Los dos libros anteriores de Salomé Esper fueron de poesía: sobre todo, de 2010, y paisaje, de 2014, titulados así, en minúscula, y editados por pequeñas editoriales jujeñas. En esa época casi no incursionaba en la narrativa, aunque ahora sonríe cuando recuerda que hace poco, después de publicada la novela, se reencontró con un texto suyo que había olvidado, una especie de cuento escrito en esos años, en el que halló muchos “puntos de contacto” con la historia de Hilda Bustamante. Como si hubiera llevado dentro de sí, durante mucho tiempo, la semilla de ese relato que esperaba el momento propicio para germinar.
Hasta que aquella consigna de Julia Cameron llegó en el momento oportuno: agosto de 2021, poco después de mudarse a la Argentina tras su ciclo mexicano. En cuatro meses terminó el primer manuscrito, que poco más tarde ya estuvo corregido, a mediados del 22 les escribió a los editores de Sigilo, a quienes les gustó el texto enseguida, y a comienzos del 23 ya estaba todo casi listo. Incluso el título, que cambió del original con que lo había presentado la autora, Campanario (“era también lo que me había pasado con los libros de poemas: guardé el archivo con ese título y quedó”), al definitivo, el que habla de una “segunda venida”, como si se tratara de una mesías, y que incluye el nombre y apellido de su protagonista.
El campanario se conservó como dibujo en la portada, junto a una vela, una bicicleta, unas flores, una langosta y otras coloridas ilustraciones de elementos de la historia realizadas por Mariana Ruiz Johnson. La novela ya va por su segunda reimpresión en Argentina; también se publicó en España, donde en breve habrá también una tercera tirada; y se distribuye en otros países, incluido México.
4
Cuando le pregunto si la idea de escribir la historia de una muerta que revive puede tener que ver con sus años en México, Esper me responde que no. Por dos motivos. El primero, que hay una influencia anterior a la mexicana: la de Jujuy, donde la relación con la muerte y con los muertos se experimenta de una manera muy particular, mucho más cercana a las tradiciones mexicanas y de otras regiones de Latinoamérica que a las del resto de la Argentina.
El segundo, que ella siente que no fue una influencia notoria o específica: porque su familia no era muy dada a esa clase de celebraciones, y porque al haber vivido varios años en México logró apartarse de las miradas más folclóricas o “exotizantes” en relación con esas tradiciones. Cree que, en cualquier caso, sus influencias fantásticas y paranormales son más o menos las mismas que pudimos tener todos los que vivimos nuestras infancias y adolescencias en la Argentina de los años ochenta y noventa.
En la actualidad, Esper mantiene un contacto activo y profesional con México. Por un lado, porque es una de las responsables del Sensacional de Escrituras, un ensayo por entregas del que formó parte entre el año pasado y el actual junto a la escritora Alejandra Eme Vázquez y la diseñadora Ana Laura Pérez Flores. Por el otro, porque trabaja como editora en 17, Instituto de Estudios Críticos, un espacio polifacético con sede en la Ciudad de México que abarca desde cursos de posgrado hasta una editorial, una radio y una plataforma de crowfunding para proyectos culturales.
5
México, Córdoba y Jujuy: sus tres lugares en el mundo. Entre los tres están dispersos los libros de Salomé Esper, su biblioteca. “Fantaseo –ha dicho ella– con tener una casa para que estén todos reunidos y sembrar una palta y no necesitar nada más”. Le pregunto qué tan lejos se siente de cumplir ese objetivo. “¡Lejísimos! Porque tendría que elegir, y eso es un tema fundamental, un trauma total. Una vez que te fuiste a algún lugar, es muy difícil tener uno solo de vuelta. De hecho yo me siento, y siempre me sentí, como muy de paso en todas partes. Y por lo que más sufro es por los libros. Ante cada uno que quiero, me pregunto: ‘¿Lo compro?’. Lo bajo, lo tengo… Lo que termino haciendo es una movilización absurda: me llevo este ahora para allá, me traigo el otro para acá… No termina mermando ninguna cantidad en ningún lado”.
Y en cuanto a la escritura de ficción, Esper se enfrenta al desafío de cómo seguir (“¿Ahora qué?”). “Estoy viendo si puedo escribir cuentos –dice–. Muy lentamente. Empecé con toda la furia, con el impulso de ‘a ver si puedo hacer otra cosa parecida’. De hecho, empecé a escribir una segunda novela, y la dejé porque me aburrió. Y ahora con los cuentos me está pasando algo similar. Estoy por un lado muy acelerada, y por el otro también enfrentando cosas del proceso, un proceso que no termino de identificar del todo… Me acuerdo de la escritura de la novela: del tedio, el aburrimiento, el entusiasmo, todas las cosas mezcladas. Estoy tratando de identificar los elementos de esta nueva escritura, a ver qué sale”.
“Tengo que ejercitar más la paciencia con mi propia obra”, dice también. Con lo difícil que resulta a veces tener paciencia. Incluso aunque uno tenga claro que las resurrecciones y otros milagros están ahí, en alguna parte, a la espera de ser contados. ~