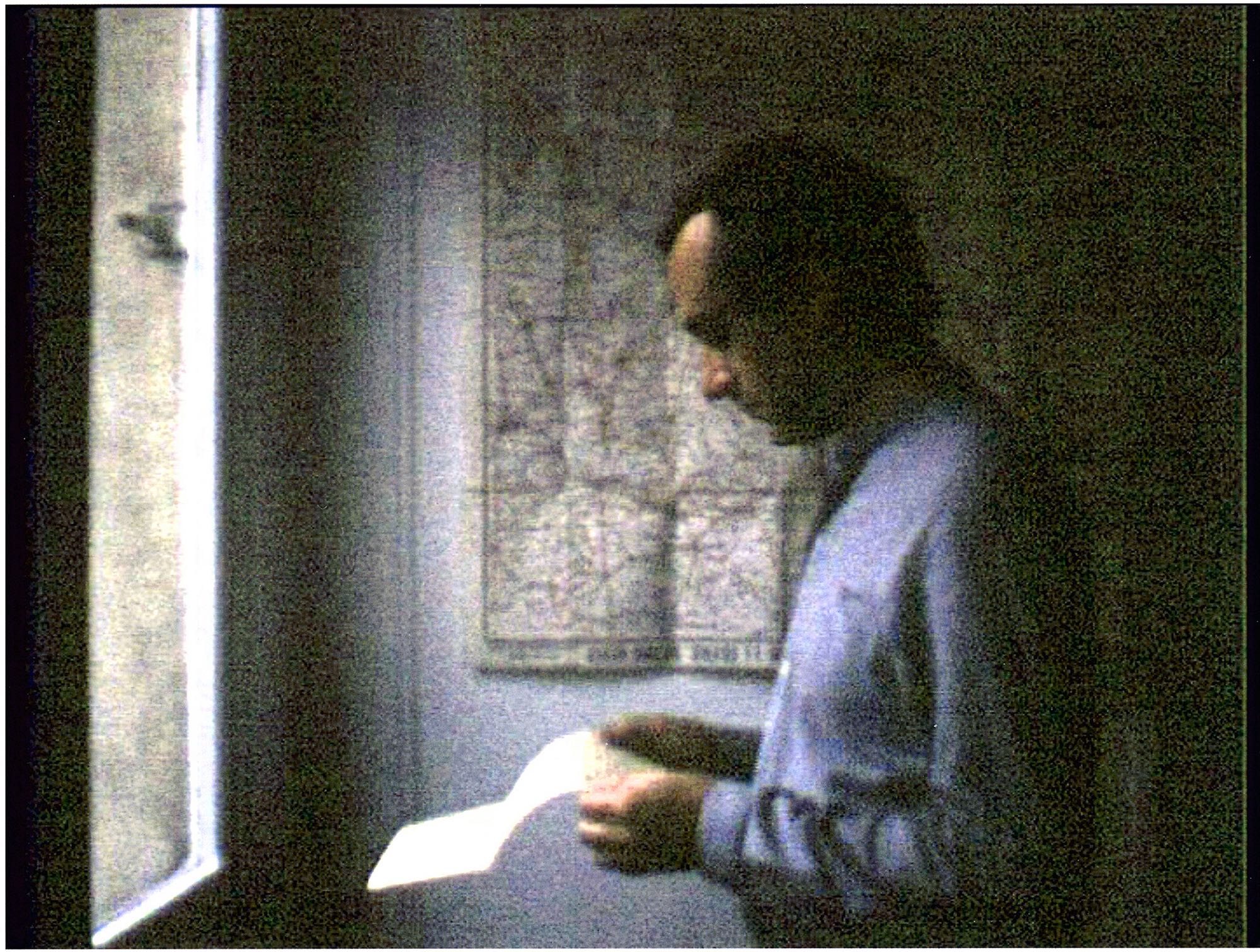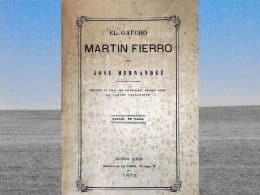Los que nunca nada leen dicen a veces que leen los cartones de cereales. No sé en qué irán esos textos ahora, pues desde niño que no me desayuno un cereal con leche, cuando me daban un surtido de cajitas individuales y mis preferidos eran el Dulcereal y Corn Pops, el intermedio las Zucaritas, y en cambio le hacía desaire al Choco Krispis, Rice Krispis y Corn Flakes. Sin embargo, para aprovechar esos lectores matutinos sería bueno que los cereales llevasen impreso algún poema edificante de Amado Nervo. “Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino”. O, ya que andamos en el desayuno, invocar a Góngora: “Hablen otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y en las mañanas de invierno naranjada y aguardiente”.
Leo en La vida cotidiana en el Siglo de Oro español, de Néstor Luján que “la naranjada y aguardiente era el desayuno que vendían los voceadores ambulantes a primera hora de la mañana”. Aclara que en aquel entonces se llamaba naranjada a “la confitura de cortezas de naranjas sumergidas en miel” y que el aguardiente se bebía más como desinfectante que para comenzar alegre el día, y ríase la gente.
Yo prefiero esa parte de “mantequillas y pan tierno”, con un buen café, que Góngora nunca conoció. Tampoco don Quijote conoció el café, por eso se restablecía con el bálsamo de Fierabrás, y quién sabe si Cervantes sí llegó a conocerlo durante su estancia en Argel. El diccionario de 1729 dice que el café ha llegado de Asia “no hace mucho tiempo”, y explica que “tostada esta fruta y hecha polvos con agua caliente sirve de bebida usual”, y tiene el efecto de “corroborar”. El diccionario presente dice que esta es una voz que ha caído en desuso con el significado de “vivificar y dar mayores fuerzas a alguien débil, desmayado o enflaquecido”, pero no estará más en desuso, puesto que a partir de mañana me voy a corroborar con el café.
Nos cuenta Néstor Luján que en aquel entonces solo se conocía la naranja amarga. Imposible entonces cantar aquello de “naranja dulce, limón partido”.
Para atormentar a Sancho cuando es gobernador, le dan como desayuno un poco de conserva y cuatro tragos de agua fría, pero él hubiese preferido “un pedazo de pan y un racimo de uvas”. Él no tolera la vida de estómago austero y deja el gobierno. Ya don Quijote le hará el reclamo de los papeles invertidos entre amo y subordinado: “Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando cantas, yo me desmayo de ayuno cuando tú estás perezoso y desalentado de puro harto”.
Por cierto, nunca me ha sonado bien el prefijo “des-” con el ayuno. Más justo veo el “rompimiento”, como en inglés. El rompeayuno, el quiebrayuno, el cortayuno. La versión francesa, petit déjeuner, me parece muy blandengue.
Con la idea de “quebrar” está expresado en ciertos reglamentos conventuales: “Ayunaréis todos los días, excepto los domingos, desde la misma fiesta de la Exaltación de la Cruz, hasta el día de la Resurrección del Señor, si enfermedad, ó flaqueza ó otra justa causa no os persuadiere á quebrar el ayuno, porque la necesidad no tiene ley”.
Puesto así, también resulta espinoso contra la lógica. “Ayunaréis todos los días.” Dado que no se trata de morir de hambre, yo puedo decir que ayuno todos los días, hasta que desayuno. Los nutriólogos dicen que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Importante para qué? Solo se aproximan a la verdad en un hotel mexicano. En cambio los desayunos de hotel europeo son frugales. La última vez en Buenos Aires apenas me dieron “tostadas con manteca”. Los nutriólogos no suelen ser placerólogos o voluptuólogos. El desayuno sería más relevante si los huevos rancheros se acompañaran de un riojita. O, tal como desayunaba el Niño Fidencio, huevos revueltos cocidos en aguardiente. Y ríase la gente.
Tengo una caja de cereal a la mano. O algo parecido que llaman muesli. Algún escritor antiguo griego escribió que “el garbanzo es la golosina de un mono con mala suerte”. También es un mala fortuna desayunar esos mejunjes supuestamente sanos, aunque no tanto como unas quesadillas de huitlacoche. No sé qué tiene de entretenido leer esas cajas. “Hemos seleccionado los mejores ingredientes naturales…” “Alto contenido de fibra…” “Bajo contenido de grasas saturadas…” “Sin azúcares añadidos…” En ningún momento se escribe que sea sabroso o placentero, a menos que el placer se encuentre en “equilibrar la flora intestinal”.
El bote de leche se empeña en acreditar algo que no llevo en la conciencia: que el tapón se fabricó con caña de azúcar, que a sus animales los tratan bien y que “el cartón de este envase procede de bosques gestionados de forma sostenible”. Enhorabuena.
Ya poniéndome a leer etiquetas, me encuentro con que el champú tiene instrucciones, pero no la pasta de dientes. “Aplicar el champú sobre el cabello húmedo, masajear hasta crear espuma y aclarar con abundante agua tibia. Repetir el proceso si fuera necesario”. No sé por qué habría de ser necesario. Lo maravilloso es que el producto “proporciona al cabello un brillo resplandeciente”. Resplandecer significa echar rayos de luz.
Me puse lentes de relojero para leer la hiperminúscula letra del enjuague bucal. No es bonita la palabra enjuague. Distingo que dice “durante 30 segundos y escupir”, y “en caso de ingestión solicitar ayuda médica”. Las etiquetas en Europa se volvieron ilegibles porque en mínimo espacio hay que meter todo en varios idiomas. Tengo aquí una botella de vino para aprender a decir “contiene sulfitos” en diecinueve idiomas. Cuando vaya a Hungría no sabré dar las buenas noches, pero diré: “Tartalmaz szulfitok”.
El desodorante también tiene instrucciones: “Aplique de manera uniforme y deje secar antes de vestirse”. Por suerte el papel sanitario no lleva instructivo, pero sí aclara que es “apto para fosas sépticas”.
De pronto me llegó la revelación que en casa tengo otra biblioteca, repartida sobre todo entre baño y cocina, repleta de textos casi ilegibles, aburridos, engañosos, moralistas, preocupados por mi salud y la del planeta, y supuse que quienes escriben estas minucias intuyen que alcanzarán tantos lectores como un poeta.