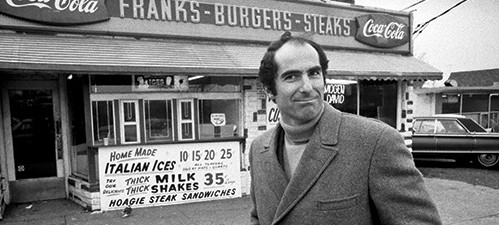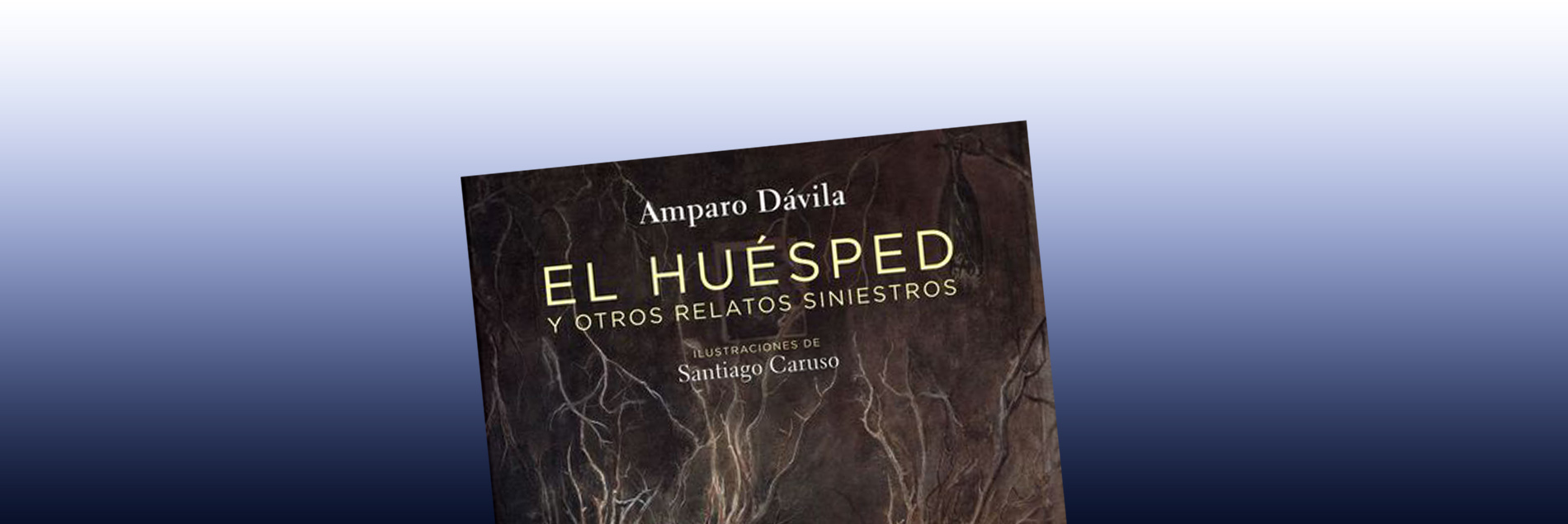Con ánimo burdo, a la mayoría de los escritores se les podría incluir en uno de estos dos bandos que, sobra decirlo, ellos considerarían insultantes: estilistas y costumbristas. Justos, o más bien injustos, cada uno de ellos carga con sus estereotipos, y así tenemos a los primeros encerrados en su adjetivada y suntuosa torre de marfil, mientras que los segundos, de tan ocupados en los pleitos familiares, las compras del mercado y el dos por uno en el bar, rara vez tienen ocasión de consultar el diccionario o de pasarse por una librería. Siguiendo esta esquemática división, Álvaro Uribe sería un caso insólito, pues es un estilista que no teme revolcarse en el fango de la realidad o un costumbrista obsesionado con el estilo. La espontaneidad con la que ejecuta este cruce disimula la proeza, de una humildad vanguardista (qué difícil es escribir estas dos palabras juntas), que recuerda las operaciones instituidas por Borges al convertirse, por ejemplo, en sus primeros poemarios, en un criollista urbano.
Casi todos los lectores de Uribe han insistido en sus virtudes estilísticas, lo que puede dar pie al malentendido de reducirlo a un escritor ahogado por la grandiosidad de su prosa, como en los peores excesos del boom. Pero la de Uribe no es una prosa escrita para deslumbrar, sino para acompañar: una prosa cómplice. No es una escritura barroca de juego pirotécnico y léxico rebuscado, ni tampoco es minimalista, aterrada de incurrir en cualquier exceso retórico. Se trata de una prosa de frase corta que se lee con una maliciosa sencillez, y que en cada párrafo y casi en cada oración contiene una travesura, a veces cercana al aforismo, como en el inicio de Por su nombre (“Ninguna pasión es tan racional como el arrepentimiento”), o más frecuentemente, encierra una discreta ironía que arrasa con la seriedad que el mismo relato aparenta construir, como en el inicio de Retrato de familia con perro (“Hay otra fotografía, en blanco y negro, en la que tú y yo, muy niños aún, nos dejamos abrazar por un Santaclós de alquiler”).
Así, en cualquiera de sus libros, el lector pronto entra en el juego que propone la lectura: mientras la narración avanza con una amable agilidad, espera la palabra que pone todo en entredicho, el adjetivo que delata la mala fe del personaje o el detalle que ridiculiza lo mismo la más solemne de las escenas, con lo que la empequeñece, que la más minúscula de las conversaciones, con lo que la engrandece. Esta sucesión de reiteradas sorpresas aparece en una lengua que privilegia la eufonía no como recurso musical, sino como uno conversacional, en el entendido de que la plática exacta es la más natural de las expresiones literarias. El mismo Uribe, transparente en sus procedimientos, como se espera de un narrador cortés, y él lo era, enfatiza este propósito: “Pese a ser prosista, o quizá porque intento serlo, le otorgo valor supremo al sonido”.
Mucho menos se ha hablado de su cariz costumbrista, seguramente por las connotaciones peyorativas del término. Pero en Uribe aparecen muchos de los mejores rasgos costumbristas, como su endiablada capacidad de dar voz a variadísimos narradores con su respectivo registro, de retratar los usos y costumbres de la última generación mexicana que quiso hacer la revolución (desde París) o de crear una novela a partir de las más absurdas rencillas familiares (la rivalidad generada por la patriarcal costumbre de heredar el nombre, o bien, por ser el primogénito, aunque sea por siete minutos de diferencia en el caso de dos mellizos). El costumbrismo de Uribe surge siempre de la experiencia autobiográfica que, al ser traicionada con la ficción, se transforma en novelas con todas las de la ley. De nueva cuenta, en uno de sus muchos trasuntos novelísticos, él mismo da cuenta de ello: “entre mis posibilidades irrenunciables como perpetuo aprendiz de escritor se encuentra naturalmente la de escribir acerca de mi propia vida, siempre y cuando no se excluya de esta lo que pienso, lo que sueño, lo que imagino, lo que leo y lo que sé de los demás porque los veo hacerlo, porque ellos mismos me lo cuentan o porque algún indiscreto me lo confía en persona o por escrito”.
Inesperadamente, en un escritor alejado de las modas, la obra de Uribe se inscribe en los primeros años del auge de la autoficción, cuando esta representaba un camino imaginativo y aún no se contentaba con ser la versión verborreica de las ególatras redes sociales. De una forma u otra, todas las novelas de Uribe tratan sobre su propio pasado, aunque se contradigan, haya variaciones (im)posibles, vidas paralelas, nombres cambiados o versiones encontradas. Incluso las que podrían calificarse de históricas, como La lotería de San Jorge o Expediente del atentado, rescatan, respectivamente, su época como diplomático en la Nicaragua sandinista, o van de la mano con Federico Gamboa, al que, de tanto volver a él, Uribe acabó considerándolo como de la familia. Pero es, a mi juicio, en las novelas más clara, o más tentativamente autobiográficas, en las que se encuentra el mejor Uribe, como en Morir más de una vez, El taller del tiempo, Retrato de familia con perro o, mi preferida, Los que no.
Esta última está conformada por seis retratos de personajes que parecía que tenían todo para triunfar, que estaban destinados a ello y que, sin ninguna causa demasiado evidente, acabaron convirtiéndose en personajes secundarios, en la sombra de lo que ellos mismo habían sido o parecido ser. El planteamiento es tan cruel como sugerente, y el libro se lee con el deleitoso morbo con el que lo escribió Uribe al ensayar sobre las muy variadas formas del fracaso. Sin embargo, al convertirse en su última obra, pues el escritor murió menos de un año después de haberla publicado, el libro adquiere un matiz inquietante. El retrato con el que cierra Los que no es en realidad un autorretrato; en él, tras algunas anécdotas de amigos y familia, Álvaro Uribe cuenta que está enfermo de cáncer y concluye que, si todo sale bien con una cirugía y con el tratamiento, se curará y así pasará “a pertenecer, aunque sea pasajeramente, a la cofradía muy minoritaria de los que sí encontraron lo que buscaban. Los que sí pudieron. Los que sí”.
Uribe murió, pero a pesar de ello, por usar sus propias palabras, pertenece a los que sí. A los que sí escribieron una obra que confirma que la buena literatura puede ser divertidísima. A los que sí sacaron de su torre de marfil al más alto estilo literario para pasearlo por la realidad. A los que sí demostraron que todo material es susceptible de convertirse en literatura, si se es un buen escritor. ~