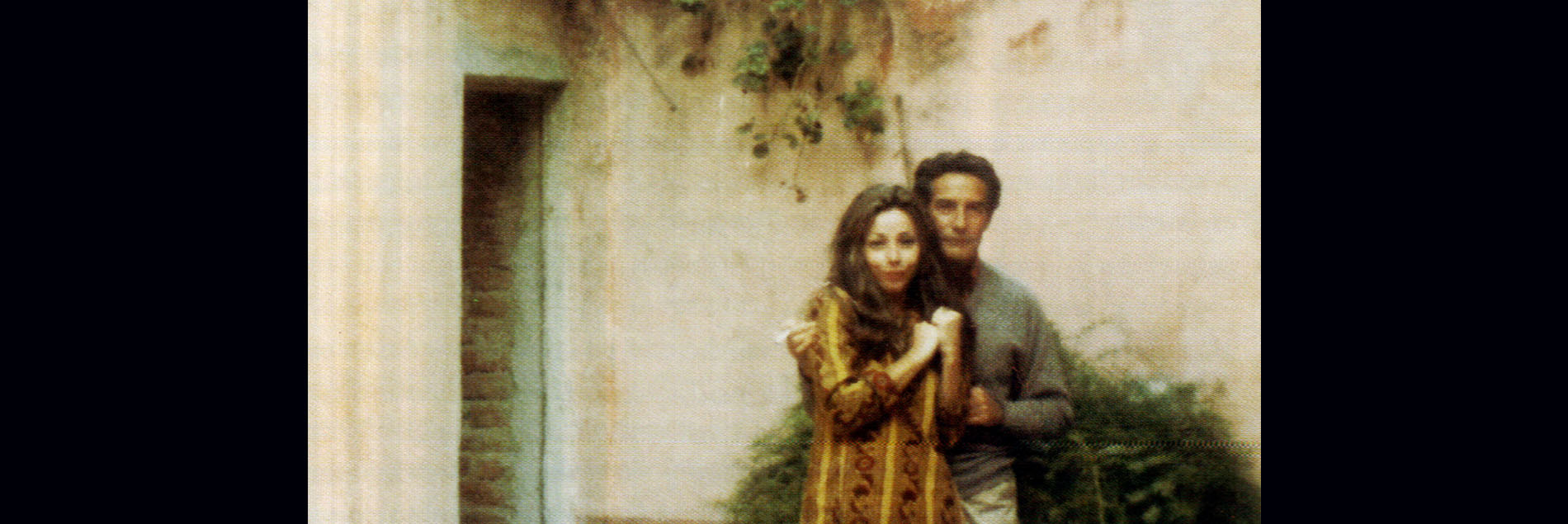Esta es la sexta entrega de Palabras latinoamericanas, una serie que busca entender el presente de la región a través de la literatura, y viceversa, a partir de palabras clave.
De las expediciones romanas a la conquista española y la intervención francesa en México, Latinoamérica contiene en su nombre al menos tres series de viajes y guerras. El viaje y la guerra, la guerra y el viaje: en ese binomio parece cifrarse el origen y el destino del subcontinente. La historia que habita en este topónimo –el más violento de los que quiebran el mundo– alude a viajeros europeos que desembocaron en esta tierra a la que bautizaron como un homenaje a sí mismos. Latinoamérica como una meta inerte, un territorio fijo, una tierra para ser moldeada y cuya forma debe ser conservada. Pero Latinoamérica también se mueve, ya sea como un latido o como un estremecimiento. Tras ser reducida a un punto de llegada y negársele la posibilidad de la partida, Latinoamérica –primero por curiosidad con los Sarmiento y los Prieto, y después por necesidad con medio continente en el camino– empezó a viajar.
Aunque viajar es un verbo reservado para los exploradores de la época de los descubrimientos, para los artistas sublimes y tuberculosos del Grand Tour o para los turistas all inclusive de hoy; los latinoamericanos más bien migran, se refugian, se exilian, son desplazados, persiguen y son perseguidos, huyen. En cada uno de estos verbos –mucho más próximos en la experiencia latinoamericana de lo que el diccionario permitiría suponer– podría rastrearse una tradición literaria construida entre el desarraigo y la nostalgia, la ira y la tristeza, la gratitud y el reproche. Habría, por ejemplo, todo un corpus sobre el exilio, de los golpes y palos con los que fray Servando conoció la topografía de España a las tardes melancólicas y madrileñas de Alfonso Reyes, y de los sudamericanos que se dispersaron por el mundo huyendo de las dictaduras a la diáspora cubana y venezolana que arrastra su Caribe hasta las geografías más insospechadas. Pero si hay una experiencia nómada que define el presente latinoamericano, es sin lugar a dudas la de la migración.
Representar en una obra literaria un fenómeno con tantas aristas resulta imposible y pretender que exista un libro para cada una de las variantes del éxodo latinoamericano sería algo absurdo. Ante la multitud de causas que motivan la migración, a los sociólogos no les queda más que responder que se trata de un fenómeno multifactorial. Encima, cada uno de estos factores se confunde con los otros, pues no hay un migrante que parta por un solo motivo, e incluso si así fuera, cada uno de esos motivos incluye a otros: supuestamente hay quien huye de la pobreza y quien huye de la violencia, pero la violencia no se explica sin la pobreza y la pobreza no es sino la forma más normalizada de la violencia. Por si fuera poco, Latinoamérica es una gran encrucijada de la que parten y se cruzan mil caminos hacia todas partes –incluida hacia sí misma–: el que lleva del Perú a Japón, el de Ecuador a España, el de Venezuela a Colombia, el de Haití a República Dominicana y el del norte, el gran camino del norte que en realidad son innumerables caminos –cada vez más retorcidos y peligrosos– que idealmente desembocan en el raído pero todavía vistoso sueño americano, aunque más frecuentemente lo hagan en el desierto sin salida.
En la época de los datos y las noticias falsas, por fortuna, está la literatura para buscar verdades parciales a través de (re)creaciones ficticias y, con una subjetividad explícita, acercarse a otras vidas, otras realidades, otras historias. No es que la literatura explique el fenómeno de la migración —para eso están las ciencias sociales—, pero sí permite verlo desde otro lugar, más cercano y fragmentado, que elude las esencias y, por ello, a veces las captura. La literatura es una forma de conocimiento que no aspira a serlo. Y también es oportunista: en el cruce de fronteras e identidades que toda migración entraña, en la transformación de formas de ser y de hablar, en el cuestionamiento y la reconfiguración de historias personales y nacionales encuentra un material idóneo para la experimentación lingüística y los personajes complejos, para las tramas contradictorias y las moralejas imposibles, para la fusión de tiempos verbales y la ambigüedad permanente, como sintetizó “El emigrante”, el microcuento de Luis Felipe Lomelí, con sus dos únicas líneas y cuatro palabras:
—¿Olvida usted algo?
—Ojalá.
Porque la historia de cualquier migrante –es decir, la historia de la migración– está construida de ausencias y lejanías perpetuamente pasajeras, de silencios y oscuridades que nunca se dirán ni verán la luz, de orígenes que, aunque recientes, cobrarán inevitablemente la verosimilitud de las leyendas que hablan de tiempos inmemoriales y de lugares míticos. Antes de partir, el destino al que se dirige el migrante tiene un carácter fabuloso que se pierde apenas llega –si lo consigue– y, conforme ese nuevo espacio se vuelve vertiginosa y trágicamente verdadero, el lugar del que partió se va difuminando y pierde realidad hasta adquirir un estatuto legendario. Aunque regrese años o décadas después, ya no encontrará el lugar del que partió y no se reconocerá en el país que alguna vez fue suyo, y por arraigado que se sienta en su nueva patria, en alguna parte de sí mismo se seguirá siendo extranjero. Allá o acá, acá o allá, en mayor o menos medida, desde el momento en que se va, el migrante está condenado a vivir, para siempre, en otra parte.
No es que la literatura explique el fenómeno de la migración —para eso están las ciencias sociales—, pero sí permite verlo desde otro lugar, más cercano y fragmentado, que elude las esencias y, por ello, a veces las captura.
Esto se lee, por ejemplo, en Huaco retrato (2021), de Gabriela Wiener, crónica novelada o novela de no ficción en la que la autora viaja de ida y vuelta de la España donde vive al Perú del que partió solo para corroborar que no pertenece ya a ninguna parte y que ambos países, por familia y amores que tenga en Madrid y Lima, le resultan extraños. Este extrañamiento no afecta nada más a lo geográfico y al presente, sino también al pasado y a lo familiar, como queda claro cuando Wiener empieza a investigar la historia de su célebre antepasado, el arqueólogo y saqueador Charles Wiener, que estuvo a punto de descubrir Machu Picchu y que se convierte en símbolo del racismo y colonialismo europeo. Pero lo único que logra averiguar la escritora con seguridad es que ni siquiera es seguro que el célebre arqueólogo sea realmente su ancestro, por orgullosa que esté su familia de portar un apellido alemán.
El presente familiar, encima, es igualmente conflictivo, pues Wiener cuestiona la solidez de su relación poliamorosa, su obstinación por vivir en un país –España– en que es constantemente discriminada. Entre dos (i)realidades separadas por un océano, el libro se convierte en un salvaje cuestionamiento de la propia vida, pero también en un intento desesperado por crear un relato personal que aporte un mínimo de certezas y en que la autora pueda reconocerse, por doloroso que resulte. “Soy consciente de que intento construir algo con fragmentos robados de una historia incompleta”, afirma Wiener en algún momento, en una sentencia que bien podría aplicarse a la historia que todo migrante se cuenta a sí mismo sobre su propia condición.
El caso de Cristina Rivera Garza no es muy distinto, pues la mexicana también emprende, en Autobiografía del algodón (2021), una pesquisa por su genealogía migrante. Como una leyenda –como siempre sucede en estos casos–, la escritora había escuchado en la mesa familiar que sus ancestros erraron por el norte de México y el sur de Estados Unidos, ganándose y perdiendo la vida, en un tránsito tan caprichoso como el curso del Río Bravo, cuyas aguas en buena medida determinaron la historia familiar. Rivera Garza decide emprender un viaje para recorrer esa geografía perdida, pero en los desiertos de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí solo encuentra pueblos fantasmas, en los que ella también adopta ese papel y hace del norte de México el lugar de sus apariciones para reclamar lo que alguna vez fue de los suyos. Porque alguna vez esa región prosperó con el cultivo del algodón, y se fundaron pueblos y se construyeron presas, y donde ahora no hay nada salvo la amenaza del crimen organizado, hace no tantas décadas se organizaron huelgas que atrajeron a un curioso José Revueltas y el mismo Lázaro Cárdenas planificó crear una serie de asentamientos que sirvieran como una barrera a una probable expansión estadounidense.
Pero todas esas historias pertenecen a un pasado olvidado; de esa vida nómada de los ancestros de la escritora no queda nada, como no queda nada de los cultivos de algodón, cuyos ciclos, plagas y precios obligaban a los campesinos a migrar, huyendo de la pobreza y con la esperanza de encontrar, en un territorio cada vez más lejano, ahora sí, la posibilidad de prosperar. Pero si la tierra, la especulación y la historia se encargaron de desvanecer los cultivos y los pueblos que vivían de ellos, fueron los propios ancestros de la escritora los que no se preocuparon por guardar ningún testimonio de su nomadismo o, más aún, de eliminar cualquier huella que pudiera seguirse para seguir el rastro hasta hallar algo parecido a un origen. Después de todo, la misma Rivera Garza escribe que “Migrar también es borrar. Y ser borrado” y, al migrar ella también a Houston, como algunos de sus antepasados, se tiene que contentar con la historia de que fue uno de sus parientes quien plantó los árboles de una de las principales avenidas del centro de Houston, quizá con el consuelo de que ellos sí pueden echar raíces en el lugar que celebran con su sombra.
Allá o acá, acá o allá, en mayor o menos medida, desde el momento en que se va, el migrante está condenado a vivir, para siempre, en otra parte.
Ambos libros, Huaco retrato y Autobiografía del algodón, aparte de la construcción de un relato resultante de múltiples migraciones en las que se cruzan toda clase de anhelos y violencias, tienen en común una asombrosa naturalidad para vincular, entre desplazamiento y desplazamiento, acontecimientos históricos, vivencias personales, reflexiones intelectuales, reivindicaciones políticas y lecturas de toda clase. Para Wiener y Rivera Garza, todo está conectado. Hay una audacia estimulante al lograr que un arqueólogo farsante, el poliamor, el arte inca y los relatos decimonónicos de viajes en el caso de Wiener, y el cultivo del algodón, José Revueltas, un puñado de pueblos fantasma del desierto y la infancia en el de Rivera Garza digan tanto sobre nuestro presente. En lo que la mayoría de las literaturas contemporáneas del yo fracasan, ellas triunfan: en hablar del mundo cuando hablan de sí mismas, y viceversa.
Abandonando la primera persona, son legión las novelas que tratan el tema de la migración en todas sus variantes, desde la motivada masivamente por los conflictos armados, como La multitud errante (2001), de Laura Restrepo, centrada en los desplazados por la violencia política colombiana, hasta las que exploran sus raíces y consecuencias sociológicas, como Al otro lado (2008), del tijuanense Heriberto Yépez. Este último aspecto resulta especialmente tentador para la novela, pues la amalgama cultural que involucra toda migración encuentra su forma literaria ideal en un género que hizo de la polifonía de voces y la incorporación de toda clase de discursos su seña de identidad. Una muestra de ellos es Seúl, São Paulo (2019), de Gabriel Mamani Magne, novela boliviana a pesar de su deliberadamente engañoso título que narra las dinámicas migratorias de dos primos entre San Pablo y La Paz a ritmo de K-pop, en la que las identidades son vistas como un lastre o una fortaleza, por ejemplo, cuando un personaje define a otro como “Ni boliviano ni brasileño. Vos, Taycito, eres igual que nosotros: aymara”.
Quien mejor oído tuvo para escuchar la música polifónica de la migración fue el mexicano Yuri Herrera, cuya obra se distingue por construir una lengua única, construida lo mismo por arcaísmos que por neologismos y toda clase de dialectos que giran en torno de un concepto tan difuso como el español mexicano. Su proyecto literario –uno de los más coherentes de la actualidad gracias a su armónico caos de influencias– parecía concebido para narrar la frontera de México con Estados Unidos, donde las vallas de acero nada pueden hacer para detener el surgimiento de nuevas culturas, levantadas sobre los esplendores y las ruinas de las anteriores.
En Señales que precederán al fin del mundo (2010), Herrera narra, en el tono ancestral y profético de la leyenda, el periplo de Makina al país del otro lado del río, en busca de su hermano desaparecido. La nouvelle elude el registro realista al convertir cualquier referente reconocible en metáfora de sí mismo, como el español y el inglés, convertidos aquí en “la lengua latina” y “la lengua gabacha”. De esta forma, el mundo que tiene la frontera en su centro se narra con reconocimiento y extrañeza, como cuando se describe a los migrantes, haciendo énfasis –no podía ser de otra manera en el caso de Herrera– en su lengua:
Son paisanos y son gabachos y cada cosa con una intensidad rabiosa; con un fervor contenido pueden ser los ciudadanos más mansos y al tiempo los más quejumbrosos aunque a baja voz. Tienen gestos y gustos que revelan una memoria antiquísima y asombros de gente nueva. Y de repente hablan. Hablan una lengua intermedia con la que Makina simpatiza de inmediato porque es como ella: maleable, deleble, permeable, un gozne ente dos semejantes distantes y luego entre otros dos, y luego entre otros dos, nunca exactamente los mismos, un algo que sirve para poner en relación.
Señales que precederán al fin del mundo se preocupa por estar a la altura del laboratorio lingüístico que es la frontera, y lo consigue, no mediante la imposible imitación de un idioma que elude con sagacidad la prisión del tratado de dialectología, sino con la recreación de una lengua imaginada: uno desearía, al acabar el breve libro, que en alguna parte se hablara como en la prosa de Yuri Herrera, pero ese país solo existe, por fortuna y por desgracia, en su literatura.
De una u otra forma –pues es rara la ocasión en que esta no tenga nada que ver con la migración–, todas las obras mencionadas hasta ahora tocan el tema de la violencia en alguna de sus manifestaciones, pero se centran más bien en reflexionar sobre el experimento cultural que todo nomadismo constituye y cuyo resultado –a saber si fallido o exitoso– es una humanidad siempre cambiante. No obstante, cuando de lo que se habla es de México como territorio de paso por las caravanas migrantes de Centroamérica, se vuelve imposible encontrar cualquier morona de optimismo. De los infiernos que existen en el mundo, el que atraviesan los migrantes a lo largo de México es de los más crueles y meticulosos. Muchas novelas, como El cielo árido (2012) y La fila india (2013), de los mexicanos Emiliano Monge y Antonio Ortuño, dan cuenta de este horror. También es el caso de El verbo J, de la salvadoreña Claudia Hernández, en donde a la violencia política, delincuencial y migratoria se suma la sexual, pues el protagonista migra para huir de la homofobia solo para descubrir, tristemente, que esta no conoce fronteras y cada vez se ejerce con mayor brutalidad.
La literatura de la migración es la de lo que se deja atrás, la del rompecabezas confeccionado no por piezas sino por encrucijadas, la que no cuenta nada al regresar porque ella no vuelve, la que no puede descubrir un mundo nuevo porque está ocupada, creándolo.
Fue la crónica, sin embargo, quien mejor supo reflejar esta oscuridad, a grado tal que la lectura de Los migrantes que no importan (2010), del también salvadoreño Óscar Martínez, se vuelve casi insoportable por su recuento de la violencia feroz que se ejerce contra los migrantes centroamericanos de forma incluso planificada, pues los infiernos, cuando son tan perfectos, de espontáneos no tienen nada. Durante un año, Martínez atravesó México para conocer de primera mano a lo que se enfrentan los migrantes centroamericanos: durmió en los albergues donde ellos duermen, se trepó al tren que lo mismo los transporta que los mutila; atravesó desiertos y selvas donde manda el crimen organizado y cruzó el río que separa el próspero norte del sur asesino. El objetivo explícito de este periplo es dialogar con los migrantes durante la más difícil de sus travesías, ya que solo hablando con un compañero de viaje es como se sienten en confianza de contar su historia, que casi siempre explica el motivo de una huida –de la pobreza, de la violencia, de los desastres naturales– más que el de una búsqueda.
Según Ricardo Piglia, no hay viaje sin narración e, incluso, el motivo del viaje es el deseo de narrar. Piglia piensa sobre todo en el viajero que cuenta al regreso lo que descubrió, la tierra desconocida que él miró por vez primera. De cierta forma, también inspirada en un viaje, la literatura de la migración es el exacto opuesto: es la literatura de lo que se deja atrás, la del rompecabezas confeccionado no por piezas sino por encrucijadas, la que no cuenta nada al regresar porque ella no vuelve, la que no puede descubrir un mundo nuevo porque está ocupada, creándolo. Pero Piglia agrega que hay otro modo de narrar elemental, el de la investigación, que construye un relato a partir de indicios desperdigados. La literatura de la migración, entonces, sería la fusión de las dos formas más básicas de narrar, dado que se dedica a investigar un viaje en perpetua marcha, un viaje que no culmina.
Hay pocas literaturas más radicales y contradictorias que la de la migración, no solo por su fusión formal, sino porque transita de los horrores más salvajes a las mezclas culturales más sugerentes. Leerla, por ello, es leer una de las literaturas latinoamericanas más estimulantes, porque la literatura de la migración cuenta cómo el continente se desangra, pero también cómo se reinventa. ~