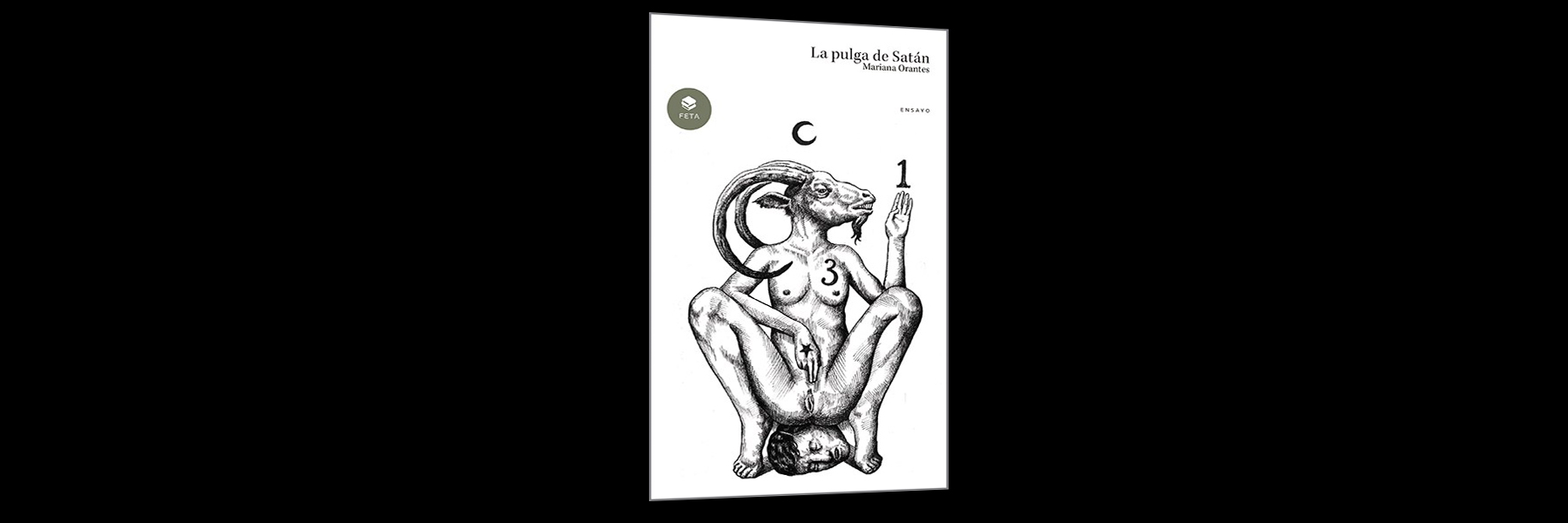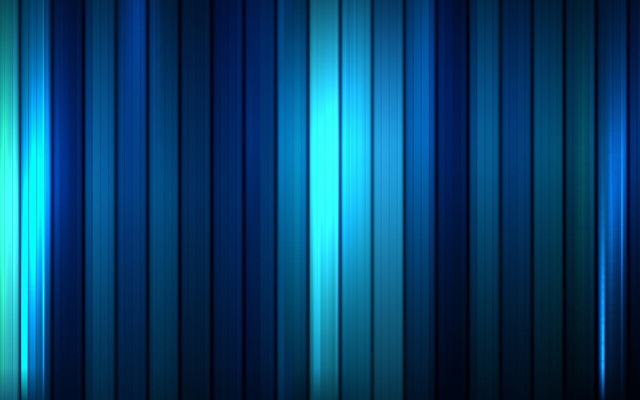Había leído en una entrevista a Esther Sebastián, ornitóloga, que no solamente quedan cada vez menos pájaros, sino que además los que hay están olvidando sus cantos. Es más: una cosa tenía que ver con la otra, porque algunos ya no recuerdan cómo avisar a sus hermanos de que llega un depredador, que se los come sin encontrar obstáculos.
Leí también Zorro 8, de George Saunders, que es la historia de un zorro que aprende el lenguaje “Umano” (así lo escribe el zorro, que no ha ido al colegio), y de esa manera consigue descubrir algunos secretos que los humanos les ocultan a los otros animales. ¿Dónde he leído, por cierto, que no hay que burlarse de quien no sabe pronunciar bien un nombre extranjero, porque significa que lo ha aprendido leyendo, con más voluntad y quizá más curiosidad que quien lo ha aprendido en otro ambiente y lo da por hecho? ¿Fue en un ensayito de Robertson Davies? La rara Navidad del año pasado leí precisamente Lincoln en el Bardo, de Saunders, muy aislada y muy encerrada y muy embebida en la historia de los fantasmas que viven en el cementerio al que llega Willie, el hijito del desolado Abraham Lincoln, y la lectura me conmocionó y empapó el tono en que pasé esas dos semanas, y ese tono se extendió diría que a lo largo de todo el año.
Por lo de los pájaros que olvidan cómo cantar y los zorros que aprenden a hablar me viene a la mente también una breve historieta apológica no me acuerdo de quién, en la que estaban unos perros en la universidad y decían “¿Os acordáis de cuando creíamos en los dioses, y los llamábamos hombres?”. No decían eso, decían otra cosa más afilada que he olvidado a pesar de que recuerdo dónde estaba situado el párrafo en la página impar −que hace poco he aprendido que se llama recto (y la par se llama verso)−, decían algo que te hacía comprender de golpe y con suavidad que vivimos siempre en una gran ignorancia de lo que nos rodea y que no nos damos cuenta de que lo medimos todo en función de nuestras circunstancias. Lo apunto aquí, aun deslavazado, para invocar el reencuentro con esa página que me permita recibir de nuevo el suave golpe.
Por todo eso decidí salir a la calle a buscar pájaros o animales auténticos. Gente había muy poca por la calle. Me crucé con unos niños que iban muy contentos, en alegre conversación y adelantados unos pasos a sus padres, y pensé que quizá los llevaban al zoológico o a hacer algún plan todos juntos ya que están de vacaciones, y pensé en cómo van los niños más pequeños mirando las cosas del mundo desde sus carritos, siempre que un adulto se moleste en sacarlos.
Debajo de unos pinos había tres ancianos que hacían gimnasia en los pedales fijos y los otros aparatos que coloca el ayuntamiento aquí y allá. Los animales no aparecían, pero me consolé pensando que basta con unos pocos días para que la naturaleza retome posiciones y, como prolongación de ese pensamiento, con que también en pocos días podemos recuperar prácticas y sentimientos que creíamos haber olvidado. Me dirigí a un parque cercado y mientras caminaba junto a la verja me fijé una vez más en cómo las cosas que hay dentro, como una construcción de aire provisional para guardar las herramientas de jardinería, y también un pabellón alargado de ladrillo rojo por donde se suelen pasear unos pavos reales, pero incluso algunos rincones solo con plantas y sin construcciones humanas dan la sensación de que están en un país extranjero. Ahí estaban, en su país, aún entre cierta bruma por la hora, pero alcanzables en el plazo de unos pasos. A este lado de los barrotes vi por fin un mirlo que picoteaba la tierra húmeda y negra, pico naranja.
Cuando llegué a la puerta del parque la encontré cerrada. La verja parecía aislar limpiamente el etéreo aire de dentro del de fuera. No se podía entrar y yo quedaba exiliada en mi país. Seguí rodeándolo y mirando las urracas que entraban y salían del parque libremente, y el juego rayado de la luz entre los barrotes me hizo pensar de nuevo en el niño que avanza en el carrito. Al cabo llegué a unas escaleras que se dividían en dos, y había que elegir. La que obligaba a un mayor desvío y acababa en una zona soleada: esa fue la que elegí. Aunque no las veía, oí a unas cotorras chillar desde un árbol, y con alguna paloma suelta que caminaba por el suelo ya podía contar cuatro familias de aves reconocidas durante el paseo. Por su simpatía, los perros a los que habían sacado sus dueños también me sirvieron para el recuento animal, aunque fuesen animales domésticos. Tres gorriones entraban y salían de las grietas de un poyete de granito y ladrillo, en las que cabían porque pueden repartir el volumen del cuerpo a voluntad, de modo que se hacen más redondos para guarecerse y se estilizan cuando echan a volar. Haber tardado tanto en ver un solo gorrión me indicó que probablemente no encontraría nada más, así que crucé la enorme plaza ya llena de gente a esas alturas, y entonces cuando había tomado el camino que lleva a mi casa vi una pintada que sin duda era un mensaje del pájaro más grande de todos y que, con el lenguaje del zorro de George Saunders, destapaba las trampas de la vida moderna mientras declaraba su consciente dignidad: “you have computer mousse / but I’m eagle in cielo” [sic]. Seguí andando, en parte melancólica por haber perdido tantas cosas en el camino del progreso y en parte reconfortada porque a pesar de todo las águilas aún se dirigen a nosotros de vez en cuando. O sea, que nos ven.